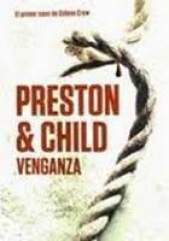Los hermanos Karamazov

Los hermanos Karamazov читать книгу онлайн
Tragedia cl?sica de Dostoievski ambientada en la Rusia del siglo XIX que describe las consecuencias que tiene la muerte de un padre posesivo y dominante sobre sus hijos, uno de los cuales es acusado de su asesinato.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Mitia aceptó la sugerencia.
—Me quedaré aquí, padre; esperaré hasta mañana. Apenas se despierte hablaré con él...
Dirigiéndose al guardabosques, añadió:
—Ya te pagaré la bujía y mi estancia de una noche en tu casa. No olvidarás a Dmitri Karamazov... ¿Pero usted dónde se acostará, padre?
—No se preocupe por mí. Regresaré a mi casa en el asno de este amigo —y señalaba al guardabosques—. O sea que adiós y mucha suerte.
El sacerdote hizo lo que había dicho. Montó en el asno y se puso en camino, feliz de haberse librado de Mitia, pero vagamente inquieto, preguntándose si no debería informar al día siguiente a Fiodor Pavlovitch del singular asunto.
«Si no le digo nada, se enojará cuando se entere y me retirará su protección.»
El guardabosques, después de haberse rascado la cabeza, dio media vuelta y, sin decir palabra, se retiró a su dormitorio.
Mitia se sentó en el banco «para esperar la ocasión», según se dijo en su fuero interno. Una profunda angustia, semejante a una densa niebla, lo envolvía. Reflexionaba, pero no conseguía enlazar sus ideas. El cirio ardía, un grillo cantaba, el exceso de calefacción hacia la atmósfera irrespirable. De pronto vio con la imaginación el jardín y la puerta de la casa de su padre. La puerta se abría misteriosamente y Gruchegnka entraba corriendo.
Mitia se levantó de un salto.
—¡Maldita sea...! —murmuró rechinando los dientes.
Luego se acercó maquinalmente al hombre dormido y lo examinó. Era un mujikesquelético, todavía joven, de cabello rizado y perilla roja. Llevaba una blusa de indiana y un chaleco negro, cruzado por la cadena de plata de un reloj oculto en uno de sus bolsillos. Mitia observó aquella cara con verdadero odio. Lo que más le exasperaba era los rizos, sabe Dios por qué. Le humillaba permanecer ante aquel hombre, con su negocio urgente, al que todo lo había sacrificado, mientras él, aquel holgazán, del que dependía su suerte, roncaba como si nada sucediera, como si acabara de llegar de otro mundo.
Mitia perdió la cabeza y se arrojó de nuevo sobre el borracho para intentar sacarlo de su sopor. Lo zarandeó con frenesí e incluso llegó a golpearlo, pero al cabo de unos minutos, viendo que todo era inútil, volvió a sentarse con una amarga sensación de impotencia.
—¡Qué calamidad! ¡Qué desagradable es todo esto!
Empezaba a dolerle la cabeza.
—¿Debo renunciar a todo y volver a la ciudad...? No, permaneceré aquí hasta mañana por la mañana... ¿Por qué habré venido? No sé cómo me las arreglaré para regresar... ¡Qué absurdo es todo esto...!
Su dolor de cabeza aumentaba. Mitia permanecía inmóvil. El sueño se iba apoderando de él insensiblemente. Al fin se durmió sentado. Dos horas después le despertó un dolor de cabeza intolerable. Las sienes le latían con violencia.
Tardó mucho en volver a la realidad y darse cuenta de lo que ocurría. Al fin comprendió que su mal consistía en un principio de asfixia debido a las emanaciones de la estufa y que había estado a punto de morir. El mujikseguía roncando. Del cirio quedaba ya muy poco. Mitia profirió un grito y, tambaleándose, corrió hacia el dormitorio del guardabosques. Éste se despertó enseguida y, al enterarse de lo sucedido, se dispuso a cumplir con su deber, pero con una calma que sorprendió y molestó a Mitia.
—¡Está muerto! —exclamó—. ¡Está muerto! ¡Qué complicación!
Abrieron las ventanas y desembozaron el tubo de la estufa. Mitia fue por un cubo de agua y se remojó la cabeza. Seguidamente empapó un trapo y lo aplicó a la frente de Liagavi. El guardabosques seguía mostrando una indiferencia desdeñosa. Después de abrir la ventana, dijo con acento huraño: «Todo arreglado.» Y volvió a su dormitorio, dejando a Mitia una linterna encendida. Durante media hora, Dmitri estuvo al cuidado del alcohólico. Le renovaba las compresas y estaba dispuesto a velarlo durante toda la noche. Al fin, agotadas sus fuerzas, hubo de sentarse a descansar. Los ojos se le cerraron. Inconscientemente, se echó en el banco y enseguida se sumergió en un profundo sueño.
Se despertó muy tarde, alrededor de las nueve. El sol entraba por las dos ventanas de la isba. El mujikde cabello rizado estaba sentado ante un samovar hirviente y ante otra garrafita de cuyo contenido ya había consumido más de la mitad. Mitia se levantó de un salto y advirtió que el traficante se había vuelto a embriagar. Estuvo un instante mirándolo con los ojos muy abiertos. El bebedor le miraba a su vez, con expresión astuta, flemática e incluso —así se lo pareció a Mitia— arrogante. Dmitri se arrojó sobre él.
—¡Perdone!... ¡Escuche!... Ya le habrá dicho el guardabosques que soy el teniente Dmitri Karamazov, hijo del viejo con el que está usted en tratos para talar un bosque.
—Todo eso... es mentira... —repuso inmediatamente el borracho.
—¿Mentira? Usted conoce a Fiodor Pavlovitch, ¿no?
—Yo no conozco a ningún Fiodor Pavlovitch —balbuceó Liangavi.
—Usted quiere comprarle la tala de un bosque. Acuérdese, vuelva en sí. Me ha traído aquí el padre Pavel Ilinski. Usted ha escrito a Samsonov y él me ha aconsejado que viniera a verle.
Mitia jadeaba.
—Todo eso... es mentira... —repitió Liangavi tartamudeando.
Mitia sintió que perdía las fuerzas.
—Oiga, hablo en serio. Usted está bebido, pero puede hablar, razonar... Si no lo hace, seré yo el que acabará por no comprender nada.
—Tú eres... tintorero.
—No, no. Yo soy Karamazov, Dmitri Karamazov... Quiero hacerle una proposición, una proposición ventajosísima sobre la tala del bosque.
El beodo se mesaba la barba con un gesto de hombre importante.
—Tú eres un bribón... Quieres... engañarme.
—¡Está usted equivocado! —gritó Mitia retorciéndose las manos.
El campesino seguía acariciándose la barba. De pronto hizo un guiño y dijo con sorna:
—Cítame una ley que... permita cometer villanías... Eres un bribón..., un redomado granuja.
Mitia retrocedió con la tristeza reflejada en el rostro. Tuvo la sensación de que había recibido un golpe en la frente, como él mismo dijo más tarde.
De súbito, todo lo vio con claridad. Inmóvil, aturdido, se preguntó cómo un hombre sensato como él había podido creer tantas sinrazones, lanzarse a una aventura tan disparatada, cuidar con tanto afán a Liangavi, ponerle compresas en la frente...
«Este patán está borracho y así estará toda la semana. ¿Para qué he de quedarme esperando? ¿Se habrá burlado de mí Samsonov? Y, a lo mejor, ella... Dios mío, ¿qué he hecho?»
El palurdo le miraba riéndose interiormente. En otras circunstancias, Mitia, incapaz de contener su furor, habría vapuleado a aquel imbécil; pero en aquellos momentos se sentía débil como un niño. Sin pronunciar palabra, cogió su abrigo del banco, se lo puso y pasó a la habitación inmediata. En ella no había nadie. Dmitri dejó sobre la mesa cincuenta copecs por la noche de hospedaje, la bujía y las molestias que había causado. Salió de la isba y se encontró enseguida en pleno bosque. Echó a andar a la ventura, pues ni siquiera se acordaba de si había llegado por el lado derecho o por el izquierdo: estaba tan preocupado, que no había reparado en este detalle.