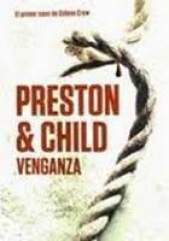Los hermanos Karamazov

Los hermanos Karamazov читать книгу онлайн
Tragedia cl?sica de Dostoievski ambientada en la Rusia del siglo XIX que describe las consecuencias que tiene la muerte de un padre posesivo y dominante sobre sus hijos, uno de los cuales es acusado de su asesinato.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
En esta tenacidad había algo curioso. Lo lógico era que, habiendo tomado semejante resolución, se sintiera desesperado. ¿Pues de dónde podía sacar aquella suma un pobre diablo como él? Sin embargo, esperó hasta el último momento procurarse aquellos tres mil rublos. Estaba en la creencia de que caerían en sus manos de un modo o de otro, incluso llovidos del cielo. Así ocurre a los que, como Dmitri, sólo saben despilfarrar su patrimonio, sin tener la menor idea de cómo se adquiere el dinero.
Desde su encuentro con Aliocha, sus ideas se embrollaban, como si en su cerebro se hubiera desencadenado una tormenta. Se comprende que empezara por la tentativa más extraña, pues suele ocurrir que en tales casos y a tales hombres parecen realizables las empresas más insólitas. Decidió ir a visitar a Samsonov, el protector de Gruchegnka, para proponerle un plan del que formaba parte el préstamo de la suma deseada. Estaba seguro de su proyecto desde el punto de vista comercial; su única duda era cómo acogería Samsonov el paso que iba a dar. Mitia sólo conocía de vista al comerciante; jamás había hablado con él. Pero tenía la convicción, desde hacía mucho tiempo, de que aquel viejo libertino, cuya vida se estaba acabando, no se opondría a que Gruchegnka rehiciera la suya casándose con un hombre enérgico, y que incluso desearía que esto sucediera. Es más, confiaba en que facilitaría las cosas si se presentaba la oportunidad de hacerlo. Ciertos rumores llegados a sus oídos y que coincidían con algunas insinuaciones de Gruchegnka le permitían deducir que Samsonov le prefería a Fiodor Pavlovitch para marido de Gruchegnka.
La mayoría de nuestros lectores considerarán un acto de cinismo que Dmitri Fiodorovitch esperase semejante ayuda y se aviniera a recibir una esposa de manos de su amante. Respecto a este punto, sólo diré que el pasado de Gruchegnka era para Mitia algo olvidado. Pensaba en él con un sentimiento de piedad, y, en el ardor de su pasión, juzgaba que tan pronto como Gruchegnka le dijese que lo amaba y que iba a casarse con él, los dos quedarían regenerados. Entonces se perdonarían mutuamente sus faltas y empezarían una nueva existencia. En cuanto a Samsonov, Mitia veía en él un ser fatídico en la vida de Gruchegnka, a la que jamás había amado; un ser que ya había pasado y al que no se debía tener en cuenta para nada. Aquel viejo débil, cuyas relaciones con Gruchegnka eran puramente paternales, por decirlo así, desde hacía ya casi un año, no podía hacer la menor sombra a Mitia. Fuera como fuese, Dmitri demostraba una gran ingenuidad, pues, a pesar de sus muchos vicios, era un hombre ingenuo. Llevado de esta candidez, creía que Samsonov, al ver que su fin estaba próximo, experimentaba un sincero arrepentimiento por su conducta con Gruchegnka, que no tenía en el mundo amigo ni protector más devoto que él, hombre decrépito e inofensivo.
Al día siguiente de su conversación con Aliocha, Mitia, que apenas había dormido, se presentó a las diez de la mañana en casa de Samsonov y se hizo anunciar. La casa era vieja, hostil, espaciosa. Tenía varias dependencias y un pabellón. En la planta baja habitaban los dos hijos casados de Samsonov, su hija y su hermana, mujer de avanzada edad. En el pabellón vivían dos empleados de escritorio, uno de ellos con una familia numerosa. Toda esta gente estaba falta de espacio; en cambio, el viejo vivía solo en el primer piso. No quería que habitara en él ni siquiera su hija, a pesar de que le cuidaba y tenía que subir la escalera, luchando con su incurable asma, cada vez que él la necesitaba.
El primer piso se componía de grandes y ostentosas habitaciones, amuebladas según la vieja usanza de los comerciantes, con interminables hileras de pesados sillones y sillas de caoba a lo largo de los muros, lámparas de cristal enfundadas y grandes espejos. Estas habitaciones estaban desocupadas, pues el viejo se pasaba el día en su reducido dormitorio, que estaba a un extremo del piso. Allí le servían una vieja doméstica, siempre cubierta con una cofia, y un muchacho que utilizaba como banco un arcón que había en el vestíbulo.
Como sus hinchadas piernas casi no le permitían andar, el viejo se levantaba muy pocas veces de su sillón para dar una vuelta por el cuarto, sostenido por la vieja sirvienta. Incluso con ella se mostraba Samsonov severo y poco comunicativo.
Cuando le anunciaron al «capitán», Samsonov se negó a recibirlo. Mitia insistió, y entonces el viejo preguntó qué aspecto tenía el visitante, si había bebido y si era uno de esos tipos alborotadores.
—No, señor —repuso el muchacho—. Es sólo que no quiere marcharse.
Tras una nueva negativa, Mitia, que lo tenía todo previsto, escribió con lápiz en un papel: «Para un asunto urgente relacionado con Agrafena Alejandrovna.» Y envió la nota al viejo.
Éste, después de reflexionar un momento, ordenó que hicieran pasar al visitante al salón y que dijeran a su hijo menor que subiera inmediatamente. En seguida llegó este joven alto y hercúleo, vestido y rasurado a la europea (el viejo Samsonov era hombre de caftán y barba). Como sus hermanos, temblaba al verse en presencia de su padre. Éste lo había llamado no porque temiera al capitán, pues no conocía el miedo, sino para que la conversación tuviera un testigo, por lo que pudiera ocurrir.
Acompañado de su hijo, que le rodeaba los hombros con un brazo, y del joven sirviente, Samsonov llegó al salón poco menos que a rastras. Es de suponer que sentía gran curiosidad.
La pieza donde esperaba Mitia era inmensa y lúgubre. Había en ella una galería, sus paredes eran de mármol de imitación y tenía tres enormes espejos enfundados.
Mitia, sentado cerca de la puerta principal, esperaba con impaciencia, preguntándose cuál sería su suerte. Cuando el viejo apareció por el extremo opuesto del salón, a unos veinte metros de distancia, Dmitri se levantó inmediatamente y fue a su encuentro, a largos pasos marciales. Mitia iba correctamente vestido. Llevaba abrochada la levita, el sombrero en la mano, las manos enfundadas por unos guantes negros, como dos días atrás, cuando se presentó en el monasterio para entrevistarse con su padre y sus hermanos en presencia del starets.
El viejo le esperaba de pie, con un gesto lleno de gravedad, y Mitia notó que lo observaba atentamente. Su rostro hinchado —esta hinchazón había aumentado últimamente— y su labio inferior colgante impresionaron a Dmitri. Saludó en silencio y gravemente al visitante, le indicó una silla y, apoyado en el brazo de su hijo, fue a sentarse, entre gemidos, en un sofá, exactamente frente a Mitia. Éste, al advertir sus dolorosos esfuerzos, sintió remordimiento, y también cierta turbación, en su insignificancia frente al importante personaje cuya tranquilidad había turbado.
Una vez se hubo sentado, el viejo preguntó con acento frío pero cortés:
—¿Qué desea?
Mitia se estremeció, se levantó y volvió a sentarse enseguida. Empezó a hablar en voz muy alta, con vivos ademanes, palabra rápida y tono exaltado. Se vela que estaba desesperado y buscaba una salida, y también que deseaba terminar cuanto antes si fracasaba. Samsonov debió de advertir todo esto inmediatamente, aunque su semblante impasible no lo dejó entrever.
—Usted, respetable señor, ha oído hablar más de una vez de mis querellas con mi padre, Fiodor Pavlovitch Karamazov, relacionadas con la herencia de mi madre. Esto justifica todas las habladurías. A la gente le gusta intervenir en los asuntos que no le incumben... También es posible que le haya informado a usted Gruchegnka..., ¡oh, perdone!..., Agrafena Alejandrovna, la honorable y respetable Agrafena Alejandrovna...