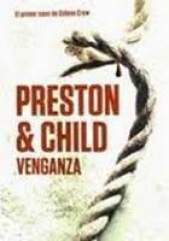Los hermanos Karamazov

Los hermanos Karamazov читать книгу онлайн
Tragedia cl?sica de Dostoievski ambientada en la Rusia del siglo XIX que describe las consecuencias que tiene la muerte de un padre posesivo y dominante sobre sus hijos, uno de los cuales es acusado de su asesinato.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Iván se detuvo. Se había ido exaltando en el curso de su narración. Cuando hubo terminado, en sus labios apareció una sonrisa.
Aliocha había escuchado en silencio, con viva emoción. Varias veces había estado a punto de interrumpir a su hermano.
—¡Todo eso es absurdo! —exclamó enrojeciendo—. Tu poema es un elogio de Jesús y no una censura como tú pretendes. ¿Quién creerá lo que dices de la libertad? ¿Es así como hay que considerarla? ¿Es ése el concepto que tiene de ella la Iglesia ortodoxa? No, lo tiene Roma, y no toda ella, sino los peores elementos del catolicismo, los inquisidores, los jesuitas... No hay personaje más fantástico que tu inquisidor. ¿Qué significa eso de cargar con los pecados de los otros? ¿Dónde están esos detentores del misterio que se atraen la maldición del cielo por el bien de la Humanidad? ¿Cuándo se ha visto todo eso? Conocemos a los jesuitas, se habla muy mal de ellos, pero no se parecen en nada a los tuyos. Tú te has imaginado un ejército romano como instrumento de futura dominación universal, un ejército dirigido por un emperador: el Sumo Pontífice. Éste, y sólo éste, es el ideal que tú imaginas. No hay en él ningún misterio, ninguna tristeza sublime, sino la sed de reinar, la vulgar codicia de los bienes terrenales; en suma, una especie de servidumbre futura en la que ellos serán los terratenientes. Quizás esos hombres no crean en Dios. Tu inquisidor es un personaje ficticio.
—¡Cálmate, cálmate! —exclamó Iván, echándose a reír—. ¡Cómo te acaloras! ¿Has dicho un personaje ficticio? De acuerdo. Sin embargo, ¿de veras crees que todo el movimiento católico de los últimos siglos no se ha inspirado exclusivamente en la sed de poder, sin perseguir otro objetivo que los bienes terrenales? Esto es lo que te enseña el padre Paisius, ¿no?
—No, no; al contrario. El padre Paisius dijo una vez algo semejante, pero no exactamente lo mismo.
—¡Bravo! He aquí una revelación interesante a pesar de ese «no exactamente lo mismo». ¿Pero por qué los jesuitas y los inquisidores se han de aliar únicamente con vistas a la felicidad terrena? ¿Acaso no es posible encontrar entre ellos un mártir dominado por un noble sentimiento y que ame la humanidad? Supón que entre esos seres sedientos de bienes materiales hay solamente uno semejante a mi viejo inquisidor, que se ha alimentado sólo de raíces en el desierto, para ahogar el impulso de sus sentidos y alcanzar la libertad y, con ella, la perfección. Sin embargo, ese hombre ama a la humanidad. De pronto, ve las cosas claramente y se da cuenta de que conseguir una libertad perfecta representa una pobre felicidad cuando millones de criaturas siguen siendo desgraciadas al ser demasiado débiles para aprovecharse de su libertad, que estos pobres rebeldes no podrán acabar nunca su torre y que el gran idealista no ha concebido su armonía para semejantes estúpidos. Después de haber comprendido esto, mi inquisidor se vuelve atrás y se reúne con las personas de carácter. ¿Acaso es esto imposible?
—¿Qué personas con carácter son ésas? —exclamó Aliocha con cierto enojo—. Las personas a que tú te refieres no tienen carácter, no constituyen ningún misterio, no poseen ningún secreto... El ateísmo: ése es su secreto. Tu inquisidor no cree en Dios.
—Perfectamente. Es eso, no hay más secreto que ése; ¿pero no significa esto un tormento, cuando menos para un hombre como él, que ha sacrificado su vida a su ideal en el desierto y no ha cesado de amar a la humanidad? Al final de su vida ve claramente que sólo los consejos del terrible y poderoso Espíritu pueden hacer soportable la existencia de los rebeldes impotentes, de «esos seres abortados y creados para irrisión de sus semejantes». Mi inquisidor comprende que hay que escuchar al Espíritu de las profundidades, a ese espíritu que lleva consigo la muerte y la ruina, y para ello admitir la mentira y el fraude y llevar a los hombres deliberadamente a la ruina y a la muerte, engañándolos por el camino para que no se enteren de adónde los lleva, para que esos pobres ciegos tengan la ilusión de que van hacia la felicidad. Observa este detalle: el fraude se realiza en nombre de quien el viejo ha creído fervorosamente durante toda su vida. ¿No es esto una desgracia? Si se encuentra un hombre así, uno solo, al frente de ese ejército «ávido de poder y que sólo persigue los bienes terrenales», ¿no es esto suficiente para provocar una tragedia? Es más, basta un jefe así para encarnar la verdadera idea directriz del catolicismo romano, con sus ejércitos y sus jesuitas. Francamente, Aliocha, estoy convencido de que ese tipo único no ha faltado jamás entre los que encabezaban el movimiento de que estamos hablando. Y a lo mejor, algunos de esos hombres figuran en la lista de los Romanos Pontífices. Tal vez existan todavía varios ejemplares de ese maldito viejo que ama tan profundamente, aunque a su modo, a la humanidad, y no por azar, sino bajo la forma de un convenio, de una liga secreta organizada hace mucho tiempo y cuyo objetivo es mantener el misterio, a fin de que no conozcan la verdad los desgraciados y los débiles, y así sean felices. Así tiene que ser; esto es fatal. Incluso me imagino que los francmasones tienen un misterio análogo en la base de su doctrina, y que por eso los católicos odian a los francmasones: ven en ellos a los competidores de su idea de que debe haber un solo rebaño bajo un solo pastor... Pero dejemos eso. Defendiendo mis ideas, adopto la actitud del autor que no soporta la crítica.
—Tal vez tú mismo eres un francmasón —dijo Aliocha—. Tú no crees en Dios —añadió con profunda tristeza.
Además, le parecía que su hermano le miraba con expresión burlona.
—¿Cómo termina tu poema? —preguntó con la cabeza baja—. ¿O acaso ya no ocurre nada más?
—Sí que ocurre. He aquí el final que me proponía darle. El inquisidor se calla y espera un instante la respuesta del Preso. Éste guarda silencio, un silencio que pesa en el inquisidor. El Cautivo le ha escuchado con el evidente propósito de no responderle, sin apartar de él sus ojos penetrantes y tranquilos. El viejo habría preferido que Él dijera algo, aunque sólo fueran algunas palabras amargas y terribles. De pronto, el Preso se acerca en silencio al nonagenario y le da un beso en los labios exangües. Ésta es su respuesta. El viejo se estremece, mueve los labios sin pronunciar palabra. Luego se dirige a la puerta, la abre y dice: «¡Vete y no vuelvas nunca, nunca!» Y lo deja salir a la ciudad en tinieblas. El Preso se marcha.
—¿Y qué hace el viejo?
—El beso le abrasa el corazón, pero persiste en su idea.
—¡Y tú estás con él! —exclamó amargamente Aliocha.
—¡Qué absurdo, Aliocha! Esto no es más que un poema sin sentido, la obra de un estudiante ingenuo que no ha escrito versos jamás. ¿Crees que pretendo unirme a los jesuitas, a los que han corregido su obra? Nada de eso me importa. Ya te lo he dicho: espero cumplir los treinta años; entonces haré trizas mi copa.
—¿Y los tiernos brotes, las tumbas queridas, el cielo azul, la mujer amada? ¿Cómo vivirás sin tu amor por ellos? —exclamó Aliocha con profundo pesar—. ¿Se puede vivir con un infierno en el corazón y en la mente? Volverás a ellos o te suicidarás, ya en el límite de tus fuerzas.
—Hay en mí una fuerza que hace frente a todo —dijo Iván con una fría sonrisa.