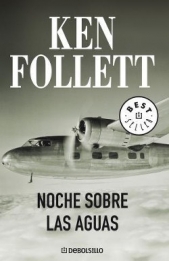La Rosa de Alejandr?a

La Rosa de Alejandr?a читать книгу онлайн
Manuel V?zquez Montalb?n acaba de sacar por sexta vez de su madriguera al at?pico detective privado Pepe Carvalho. Los lectores que se apunten a esta nueva investigaci?n del sabueso galaico-ap?trido-catal?n pueden estar tranquilos y seguros. Lo que el autor promete y ofrece es la acreditada y atrayente f?rmula de un asesinato con connotaciones est?ticas -la v?ctima es, en este caso, una dama a la que han deshuesado y despedazado cient?ficamente- y sociol?gicas: una trama de pasiones, separaciones y fatales encadenamientos de circunstancias enmarcada en la reciente historia hispana. Todo ello aderezado con los finos toques de cocina (que no gastronom?a), erotismo, cr?tica literaria recreativa (o vindicativa, pues Carvalho purga su biblioteca quemando los libros, como el Quijote) y recuperaci?n de sentimentalidades aut?nticas que proporcionan Carvalho y su clan de marginados entra?ables.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
“A las Ánimas benditas no se les cierra la puerta se les dice que perdonen y ellas se van tan contentas”.
Tourón arrojó la servilleta y clavó la mirada en la mancha marrón extendida sobre el bolsillo de la chaqueta blanca del camarero. Luego llevó los ojos hasta los del sirviente, estableciendo un pulso que el otro aceptó interrumpiendo el servicio.
– ¿Le parece bonito servir la mesa con la chaqueta recién salida de una cloaca?
– Perdone, pero es que no he tenido tiempo de…
– ¡Quítesela inmediatamente! No se sirve a los oficiales como si se sirviera en un tugurio de mala muerte.
Se quitó el camarero la chaquetilla blanca y la arrojó sobre un taburete.
Llevaba la camisa arremangada y Tourón examinó críticamente los medios brazos desnudos.
– Abotónese los puños de la camisa.
El camarero miró a los restantes oficiales en busca de ayuda, pero sólo Juan Basora se removía inquieto, como dispuesto a intervenir. Se abotonó los puños el camarero y sirvió el potaje de judías con chorizo. El capitán cogió el plato con las dos manos y lo alzó hasta la altura de su nariz, lo olisqueó.
– Seguro que lo han hecho con ese chorizo asturiano que me repite.
Pero dejó el plato en su sitio y empuñó la cuchara. Servidos los platos, ausente el camarero, Basora intervino:
– No le he dicho nada porque no quiero darle agallas a un subalterno en plena travesía, pero no está bien que me lo achante en público.
– ¡Llevaba una mancha ignominiosa!
– Ya la he visto. Pero luego se le reprende o se lo dice usted a Germán, que para eso está, él es el responsable del personal.
– Las manchas me dan asco.
Y se obsesionó con el potaje, que a decir de todos estaba bueno, lástima que ya lo hubieran comido igual hacía tres, seis, nueve días. A ver si te preocupas de la intendencia, Germán, que estamos a plato único. El capitán sonreía, pero no les escuchaba, seguía un viaje mental alejado de aquel comedor de oficiales, del que regresó para advertir:
– Corrijan la derrota en cuanto lleguemos al mar de los Sargazos, quiero bordearlo.
– Con taparse los oídos para no oír a las sirenas y llevar una navajita para cortarle los cojones a los pulpos gigantes, visto y no visto. No hay peligro.
– No sea tan gracioso, Basora. El mar de los Sargazos tiene otros peligros no tan mitológicos. ¿Sabía usted que la flota soviética está allí, siempre, agazapada, estudiando la naturaleza de las algas, su origen y esperando la ocasión de intervenir en el Caribe? Hemos de ir a buscar la corriente del Golfo y del Atlántico norte hasta avistar las Azores. Y si ven bancos de algas, cuidado, pueden estar sembrados de minas.
– A mí lo que más miedo me dan son los piratas malayos. Esto está lleno de piratas malayos. El otro día vi a uno siguiéndonos a nado con una daga entre los dientes, pero le tiré un cubo lleno de pescado podrido y ya no le he visto más.
Germán le pegó un codazo a Juan Basora. El capitán o no le había escuchado o no quería darse por enterado. Ahora, el camarero, con una chaqueta nueva, servía filetes de pescado empanado.
– Así me gusta. Así me gusta. ¿Ve usted cómo cambian las cosas? De una chaqueta limpia a una chaqueta sucia cambia todo. Yo el primer plato me lo he comido con asco por culpa de aquella mancha, ya ve usted. En cambio éste me lo comeré a gusto porque lleva una chaqueta preciosa.
Era un “preciosa” más aplicable a una interpretación filarmónica, desmesurado adjetivo para el conato de chaqueta de pijama que se había enfundado el camarero, como era excesiva la sonrisa y la dedicación complaciente del gesto del capitán, vuelto hacia la maravilla del vestuario del camarero.
– ¿Lo ven? La pulcritud es una virtud y más en un mundo tan pequeño como éste.
Ginés pretextó haber acabado el apetito y salió al puente para descargar el cuerpo y el ánimo en el pasamanos. Al rato oyó los pasos de alguien que bajaba la escala y Germán se puso a su lado entre resoplidos.
– Joder, cómo está el patio. Está chota, chota perdido. Ahora se ha liado en una conversación con el camarero. Le está contando su vida. A ése lo tenemos que desembarcar con camisa de fuerza. Está peor que el “Cojoncitos”, el fogonero. Pilló una perra entre Maracaibo y La Guayra porque dice que había visto a una tía a bordo, una tía con abanico, por más señas, y en pleno mar. Y no serán las ganas, porque acabábamos de salir de Maracaibo. Me voy a revisar la carga. Se ha puesto pesado porque dice que nos espera mala mar más allá de las Bermudas, y no te extrañe si manda esparcir arena por la cubierta.
Tiene más miedo que vergüenza.
Ginés se quedó solo, pero no miraba el mar. Le empezaba a ocurrir lo normal en las largas travesías, sólo existía el barco, el mundo era el barco y el mar acaba olvidándose, como un telón de fondo que sólo merecía atención si se enfurecía, y aun entonces eran los cuatro puntos cardinales del barco los que contaban. Marchó a hacer una revisión rutinaria de los aparatos de medición meteorológica y, en plena comprobación de los índices de humedad, le llegó un aviso del capitán de que le esperaba en el castillo de proa. Avanzó a través de la ruta de los puntales de carga y divisó en la punta del barco a Tourón agarrado a la escala.
– ¿Ya le ha dicho Germán que esperamos mala mar?
– Ya lo sabía. Ha llegado en el parte del día.
– ¿Por qué no se me ha dicho?
– Se lo he hecho llegar.
– Tenía que habérmelo traído usted en persona para comentarlo. En fin.
No tiene importancia. Pero anda usted muy distraído últimamente. Un día de éstos hemos de hablar.
“Cherchez la femme?” ¿Quién es la dama?
La no respuesta de Ginés no fue obstáculo para que el capitán iniciara un discurso que apenas le tenía en cuenta.
– Yo le he visto a usted con la dama por Barcelona. Hace ya tiempo.
Creo que fue en la última escala del ochenta y uno o en la primera del ochenta y dos. Eso es. La primera del ochenta y dos, porque era pleno invierno, creo recordar. Me compré un tabardo muy bonito en las rebajas del Corte Inglés, un tabardo azul marino, de lana gruesa, con el forro a cuadros escoceses. Valen la pena las rebajas, sobre todo cuando prácticamente se vive solo como nosotros.
Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. ¿Verdad, Ginés? Los puertos están llenos de mujeres que se quedan.
Nosotros pasamos. Somos nosotros quienes contamos. Ninguna mujer vale una obsesión. Lo digo por mí mismo y por usted, Le hablo como un padre, mejor dicho, como un hermano mayor.
Vi a su novia, en fin, a su asunto, en Barcelona, entonces, y era una mujer muy guapa, muy nuestra, muy española, sí, muy española. Y aunque usted no lo sepa les volví a ver juntos no hace mucho, o sí, sí, ya hace bastante. Fue en la escala del verano del ochenta y dos. Es más. Les he visto otras veces y es que ustedes se exhibían sin recato, por las Ramblas, en los restaurantes, por ahí, por ahí, y yo me los encontraba sin ganas y me daba apuro, porque, me decía, qué hago, les saludo, no les saludo. Es una papeleta. Por eso me gusta ir embarcado. Nunca te encuentras con sorpresas. Siempre ves las mismas caras y ya sabes a qué atenerte. Y no me aburro. Todos los mundos los tengo en este mundo.
Y se señaló la frente.
– Y mis ojos ven todo lo que mi cerebro quiere ver. Contemple el mar.
¿Qué ve usted? Piense que estamos sobre una horrorosa cordillera que recorre el Atlántico de norte a sur como el espinazo de una serpiente.
Algo quiere decir. Como las nubes.
Fíjese, altocúmulos. No son inquietantes. Los más inquietantes son los cirros. No los puedo soportar. Y usted se preguntará ¿por qué? Porque hay una clave en todo y por lo tanto una amenaza en todo si no descubres la clave a tiempo.
Tras un silencio que Ginés empleó en tratar de adivinar la clave escondida en los aparentemente inocentes altocúmulos, creyó que el capitán se había desentendido de él e inició la retirada.
– ¿Cómo se llamaba aquella mujer?
– Encarna.
– Encarnación. Muy apropiado.
Tenía unas ojeras preciosas. Las mujeres con ojeras suelen ser preciosas, pero mueren pronto, tienen males oscuros, profundos.
Era su última palabra. Cerró la boca y le dio la espalda. Ginés ganó la toldilla de proa y se cruzó con Juan Basora, que le saludó militarmente.
– Empieza a entrenarte, que ese loco nos militariza. ¿De qué te hablaba?
– De rebajas del Corte Inglés, nubes y ojeras de mujeres.
– Lástima que le falte talento poético, porque de eso sale un poema.
En cambio tiene talento musical. ¿Le has oído?
– No.
– Bueno. Es que tú y Germán tenéis el camarote en la otra punta.
Pero yo lo tengo junto al suyo, y para qué voy a contarte. Se pasa horas y horas cantando canciones aún más rancias que las de Conchita Piquer.
Hay una, “La bien pagá”, que no se la quita de la boca. Y lo bueno es que a veces la canta con voz de barítono, así, sacando pecho, y otras con voz de vicetiple tuberculosa.
Basora se caló las gafas livianas y doradas y se fue en pos del capitán.
– También me ha concedido audiencia. A mí me hablará de la salud a bordo. Tiene estudios de medicina o se ha leído una enciclopedia de la salud, por lo que parece. Es lo peor que nos podía haber pasado. Igual se teme una epidemia de escorbuto. Si pillara unas buenas ladillas o un sifilazo se le quitarían todas las puñetas.
Soledad en los cielos y en los mares. Se alejaban de las rutas de los peces voladores y no eran tiempos para migraciones. Hacía tiempo que los pájaros habían buscado las rutas del sur, dejando el cielo a su suerte inmóvil. Se metió en su camarote para poner al día su cuaderno de bitácora, especialmente las observaciones meteorológicas de su competencia, pero no podía quitarse de la cabeza la desazón por la presencia de Tourón en sus relaciones con Encarna. Había penetrado en ellas como una sombra que oscurecía incluso la escenificación del recuerdo. Él y Encarna, pero también la sombra del capitán. En la calle, en los cafés, en los restaurantes, en las habitaciones de los hoteles. Sólo un lugar había quedado a salvo de la mancha de su mirada. ¿O no? El estremecimiento irreprimible le hizo daño, como un pellizco en la columna vertebral.
– La baraja es nueva y da gusto empezar con una baraja nueva. Fíjate qué ruido.
Basora barajaba y los demás se predisponían al subastado con un ojo puesto en el reloj y el otro en los portillos embozados por la noche.
– Yo por hoy tengo bastante.