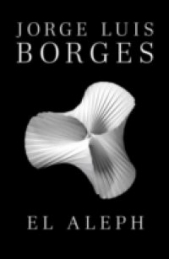Los Jardines De Luz

Los Jardines De Luz читать книгу онлайн
Conmovedora historia en la que que Amin Maalouf nos sit?a en Mesopotamia en los albores de la Era Cristiana. All? nos cuenta la historia de Mani, el hombre que fund? la doctrina que consigui? unir tres religiones y que ha llegado a nuestros d?as con el nombre de maniqueismo. A pesar de ser perseguido, humillado y, finalmente torturado y asesinado, Mani intent? dar a sus coet?neos una nueva forma de ver el mundo y de entender a Dios, aunque en su intento s?lo consigui? ganarse el miedo y odio de emperadores, sacerdotes y magos, que no contentos con destruirle intentaron borrar todas las huellas de su presencia en la historia. Una bell?sima historia y un libro fant?stico. Absorbe, principalmente por la belleza de sus frases y de la historia que nos relata, porque nos llega directamente al coraz?n.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Y tampoco en el frente estaría fuera de peligro. Los historiadores aún se preguntan si el emperador Gordiano, tercero de este nombre, un adolescente que guerreaba al norte de Mesopotamia, fue herido de muerte por algún tirador mercenario a sueldo de los sasánidas o por orden de su prefecto del Pretorio, Marco Julio Filipo. En todo caso, fue a este último a quien los rumores de la Urbs imputaron el crimen, lo que hacía de él, según las costumbres constitucionales de la época, el más lógico heredero del difunto. En la lista de los emperadores romanos aparece con el nombre de Filipo el Árabe, ya que había nacido en el seno de una tribu nómada, en el lindero del desierto de Arabia. Una tribu que muy pronto se adhirió, según parece, a la fe del Nazareno. El obispo Eusebio de Cesarea, historiador de la Iglesia, afirma que Filipo fue, mucho antes que Constantino, el primer emperador cristiano que acudía en secreto a las catacumbas y se confesaba con el común de los penitentes; sólo la fragilidad de su posición a la cabeza del Imperio le habría impedido clamar en voz alta lo que se cuchicheaba tanto en los barrios bajos del otro lado del Tíber como en las avenidas del Capitolio.
Gobernó cinco años, del 244 al 249. Expresadas así según el tardío calendario cristiano, estas cifras son irrelevantes; hay que trasladarlas al romano para comprender su alcance. El año 244 corresponde al 996 de la fundación de Roma, y el 249 al año 1001. Por lo tanto, el milenario de la Ciudad se celebró, con un fasto inaudito, bajo el augusto patronazgo de Filipo el Árabe. Colosales festejos, juegos de circo, desfiles y actos triunfales, sacrificios e incesantes celebraciones en las plazas públicas en torno a un tema pregonado incansablemente, quizá para conjurar la evidencia: la inmortalidad del Imperio y de su ley.
Un breve instante de reinado para ese enigmático guerrero beduino, pero ¡qué instante!
Deseoso de saborearlo plenamente, queriendo presidir él mismo la organización del Milenario y preocupado igualmente por alejar a sus rivales y tener a raya a las turbulentas hordas godas, Filipo el Árabe necesitaba un largo respiro en el conflicto con los sasánidas, y así envió a Ctesifonte a su propio hijo, que por aquel entonces tendría unos veinte años.
Al recibir al emisario en la solemnidad imponente del salón del Trono, al oírle hablar en griego con prestancia, pero también con una especie de impaciencia juvenil, sobre su deseo de obtener una paz ilimitada, el rey de reyes pensó primero en Armenia, que desde la época de los partos era el campo de enfrentamiento perpetuo entre Roma y Ctesifonte, ya que sus príncipes se veían obligados a maniobrar de manera lamentable entre los dos gigantes depredadores. Era en Armenia donde se situaba el astil de la balanza que provocaría el desempate entre el gran Imperio de Oriente y el de Occidente. Fue ella, pues, lo que Sapor exigió como precio de la paz.
El hijo de Filipo concedió todo y más. Las legiones se retirarían de Armenia y la nobleza local sería invitada a aceptar, desde ese momento, la soberanía del rey de reyes, con la esperanza de que el «basileus», como lo llamaba, «en su inconmensurable magnanimidad», no guardaría rencor a nadie por sus lealtades pasadas. Sapor asintió con un gesto condescendiente. Luego, moviéndose con toda la lentitud que requería su dignidad, cruzó los brazos, apoyando las manos en los hombros, señal en él de intensa reflexión. Si este árabe romano -se dijo- ha renunciado en algunos segundos a pretensiones seculares, es que está dispuesto a pagar cara, muy cara, la paz que mendiga. Con el fin de sondearle más, el sasánida se arriesgó a formular una petición desmedida. Sin duda, el hijo del César se ofendería, pero eso le permitiría, a continuación, trazar los límites de un acuerdo.
No queriendo implicar, de entrada, a su divina persona, ya que entonces no sería conveniente transigir en el menor detalle contencioso, Sapor hizo señas a su chambelán de que se acercara y le dictó al oído la postura que le encargaba expresar.
Armenia -dijo en substancia- no ha sido nunca para nosotros objeto de litigio. Si las legiones se retiraban de allí, no sería generosidad por su parte, sino simple prudencia, puesto que nuestros valientes ejércitos se están preparando para restablecer por la espada nuestros derechos eternos sobre esa porción indisputable de nuestros dominios. No, si el César de Roma quiere realmente la paz, con corazón sincero y sin ánimo de engaño, debe elegir la vía que han seguido tantos otros reyes que han sabido obtener nuestra benevolencia.
El emisario esperó, con su padham en la mano, a que el chambelán formulara la voluntad de su señor.
– Roma deberá pagar todos los años al divino Sapor, rey de reyes, hermano del Sol y de la Luna, soberano de Oriente y de Occidente, cien mil monedas de oro.
¡Un tributo! ¡El emperador romano pagaría al sasánida un tributo anual! ¡Se convertiría en su vasallo, con el mismo título que el kan de los sacios, el gran chamán de los vertios o el marzpan de los gedrosios! El joven emisario enrojeció, se clavó las uñas en las palmas de las manos y apretó con rabia en su puño el pañuelo blanco, deseando tirárselo a la cara, como una bola arrugada, a aquel que acababa de insultarle. Los cortesanos contenían la respiración, esperando ver al romano despedirse y correr a informar a su padre de la afrenta que le había sido infligida. Pero el hijo de Filipo no se movió de su sitio, abrió el puño y sus mejillas se fueron descongestionando hasta el punto de perder todo el color. Supo recuperar la compostura y se esforzó, incluso, en simular una sonrisa. Y cuando, al cabo de unos interminables segundos de silencio, salieron de su boca algunas frases coherentes, no intentó rechazar el principio de un tributo, sino que se limitó a negociar la cantidad y las modalidades de pago.
Sapor no osaba dar crédito a sus oídos. Imputó todo este episodio incongruente a la inexperiencia del emisario. No cabía la menor duda de que éste sería sermoneado y luego desautorizado cuando regresara junto a su padre.
Y sin embargo, no sucedió así. Filipo pagaría. Todos los años y la suma convenida. Tomaría la precaución de que el oro lo llevara una caravana de hombres de su tribu, a fin de que el nombre de Roma y el uniforme de sus legionarios no estuvieran expuestos a la humillación. Después de guardar así las apariencias y en cuanto se celebró su entronización, hizo publicar un edicto en virtud del cual se otorgaba, además de los títulos de imperator y de augustus, el de persicus maximus, «gran vencedor de los persas».
Evidentemente, Sapor no supo una palabra de aquellas fanfarronadas y al día siguiente de la tregua estaba exultante. Si alguna vez había tenido dudas sobre su glorioso destino, éstas se habían disipado. Nada le impedía ya pensar que había sido designado desde siempre por la Providencia para gobernar a todas las criaturas. ¿Cómo se le podría censurar? ¿Qué más habría podido esperar que ser el soberano de su único rival? Cada año, en invierno, cuando llegaba la caravana que transportaba hasta Ctesifonte el oro de la sumisión romana, se observaban tres días de fiesta, en los templos se ofrecían sacrificios y se distribuían tinajas enteras de víveres entre los necesitados. En la capital y luego en las provincias y en los reinos asociados, los pregoneros anunciaron a bombo y platillo la noticia, a fin de que todos la oyeran, desde el más poderoso sátrapa hasta el más modesto jefe de pueblo.
Aquello aseguraba a Sapor la sumisión de todos. ¿Qué mortal osaría hacer frente al hombre al que el César de Roma pagaba tributo?
Seis
El rey de reyes parecía colmado, por más que de cuando en cuando una palabra de cansancio revelara su creciente frustración. Puesto que los romanos se mostraban hasta ese punto desamparados y vulnerables, ¿no sería una ligereza por su parte contentarse con percibir un tributo cuando podría aniquilar de una vez por todas al enemigo moribundo? ¿Por qué dar tiempo a los romanos para recobrarse, perdiendo él mismo unos años preciosos? Hacía tiempo que había cumplido los cuarenta, ¿esperaría a haber envejecido para lanzarse a la conquista de Occidente? Pero un pacto es un pacto y Sapor no era hombre que traicionara su palabra y su sello. Él, cuya autoridad estaba hecha de mil juramentos de fidelidad, cometería un error si diera semejante ejemplo de felonía.
Su dilema pareció resuelto el día en que se enteró de la muerte de Filipo, asesinado por sus legiones sublevadas, como solía suceder, al mismo tiempo que su hijo, sus colaboradores y un gran número de cristianos, acusados de haberle apoyado.
Sapor convocó a los principales dignatarios del Imperio sasánida y a algunos buenos consejeros y les pidió que se expresaran libremente con respecto al camino que se debía seguir. El primero en agitar su padham fue Kirdir.
– Nuestro Señor -dijo- ha demostrado una generosidad extrema hacia los romanos. Él, cuyos ejércitos victoriosos habrían podido humillar a los infieles y aniquilar su Imperio ha dado pruebas de una paciencia, de una bondad y de un escrúpulo moral que le honran, pero que nuestros enemigos no merecen. Hubo un pacto entre nuestro señor y el cesar Filipo. Si este último lo cumplió no fue por sentido del honor, sino por pura falacia y por el terror que le inspiraba el poderío de la divina dinastía. Ahora que Filipo ha vuelto a las Tinieblas de Ahriman, Roma va a poder apreciar nuestra justa cólera, del mismo modo que durante demasiado tiempo apreció nuestra magnanimidad.
Incluso envuelta en elogios, la crítica con respecto a la política que se había seguido hasta entonces no se le escapó a nadie. Por otra parte, Kirdir no era el único en opinar así, puesto que todos los que intervinieron, ya fueran magos, príncipes o secretarios, recomendaron el recurso a las armas.
Aunque estuviera prohibido mirar a la persona del rey de reyes, unos y otros levantaban a veces un ojo furtivo para intentar juzgar sus sentimientos y su humor. No cabía la menor duda de que lo que decían los dignatarios coincidía con sus más íntimas preocupaciones. La guerra contra Roma se había retrasado durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Ahora se imponía, y se había encontrado el motivo. El soberano se disponía a hablar buscando solamente las palabras adecuadas, ya que no quería dar la impresión de ceder a la conminación del mago, cuando Mani, que hasta ese momento había permanecido en la sombra, agitó su pañuelo. Apoyándose en el brazo derecho para levantarse del mullido cojín que le servía de asiento, comenzó por enumerar las ventajas que el rey de reyes había obtenido «gracias a su hábil política de tregua», extendiéndose sobre los años de prosperidad que acababa de atravesar el Imperio sasánida y sobre el lugar preponderante que había adquirido a los ojos de todas las naciones «el primero de los hombres». El preámbulo era astuto, ya que atenuaba los remordimientos del soberano y le colocaba en una postura más digna frente a todos los que le daban lecciones. Luego, Mani previno: