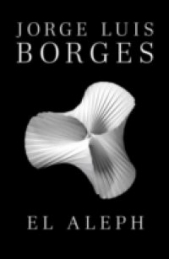Los Jardines De Luz

Los Jardines De Luz читать книгу онлайн
Conmovedora historia en la que que Amin Maalouf nos sit?a en Mesopotamia en los albores de la Era Cristiana. All? nos cuenta la historia de Mani, el hombre que fund? la doctrina que consigui? unir tres religiones y que ha llegado a nuestros d?as con el nombre de maniqueismo. A pesar de ser perseguido, humillado y, finalmente torturado y asesinado, Mani intent? dar a sus coet?neos una nueva forma de ver el mundo y de entender a Dios, aunque en su intento s?lo consigui? ganarse el miedo y odio de emperadores, sacerdotes y magos, que no contentos con destruirle intentaron borrar todas las huellas de su presencia en la historia. Una bell?sima historia y un libro fant?stico. Absorbe, principalmente por la belleza de sus frases y de la historia que nos relata, porque nos llega directamente al coraz?n.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
A decir verdad, resultaba desconcertante que el padre de un mensajero, de un profeta, de un fundador de creencia, hubiera vivido durante tanto tiempo. En la vida de Moisés, de Buda, de Jesús o de Zoroastro, el progenitor estaba ausente, era como un fantasma o había desaparecido prematuramente, como si las sienes de los huérfanos fueran más aptas para recibir la unción del Cielo. No fue éste el caso de Mani. Su padre estuvo constantemente a su lado, pisándole los talones hasta la edad adulta; aventurero de la fe rígida y luego discípulo y apóstol, su trayectoria fundamenta, aclara e ilustra la de su hijo y maestro.
De pie junto a la tumba de Mariam y de Pattig, mirando a veces a la de la fiel y olvidada Utakim que estaba situada a algunos surcos de allí, Mani parecía despojado de su natural aplomo y había perdido su apariencia de conductor o de guía. Su pensamiento, como una frágil barca, se encontraba sumergido en la ola caótica de las sensaciones y de los recuerdos, y apenas pudo articular unas palabras para pedir al Elegido más cercano, un discípulo de Edesa llamado Sisinios, que dirigiera la oración en su lugar y que pronunciara el sermón. Una elegía corta y sobria que el hijo de Babel no pudo seguir hasta el final porque se sintió desfallecer. Denagh acudió presurosa, así como Maleo y Cloe, y luego Sisinios y algunos más, que le sostuvieron y le llevaron con precaución hasta la casa, hasta el lecho que había sido el de sus padres, donde se tendió, aún deslumbrado y con la mente tan nublada como el alba al caer las brumas sobre las ciénagas de Mesana.
Al día siguiente, aunque había pasado una noche inquieta, Mani insistió en partir de nuevo. Quería abandonar lo antes posible aquel lugar en el que se sentía tan vulnerable, tan poco dueño de sí mismo, y aseguró a sus amigos que soportaría sin problemas las dos jornadas que les separaban de Ctesifonte. Pero al cabo de tres horas de marcha por caminos pedregosos, se sintió desfallecer una vez más y tuvo que proseguir el viaje tendido en un carricoche bajo un baldaquino de mujer, protegido del sol y de las miradas de los suyos. Sólo Denagh permaneció a su cabecera, rociándole sin cesar la frente, la nuca y los labios con agua fresca y perfumada.
Mucho antes de que divisaran la capital, el emisario del palacio fue a su encuentro para notificar a Mani la convocatoria imperial. El hijo de Babel le rogó con voz débil que transmitiera al soberano sus excusas y la promesa de que obedecería en cuanto estuviera algo restablecido y en estado de presentarse ante el rey de reyes. El paje se dispoma a insistir, pero al comprobar por sí mismo el estado de agotamiento en que se encontraba Mani, volvió grupas y se alejó, tan contrariado que descuidó despedirse con cortesía.
Cuando, al cabo de algunas horas, la caravana llegó por fin ante la casa de Maleo, el emisario del palacio estaba allí esperándola. Pero no estaba solo. Sapor había enviado con él al drusbadh, jefe de los médicos del Imperio, importante dignatario, enfundado en sus atavíos reglamentarios y acompañado de todo un ejército de sangradores, boticarios, encargados de los incensarios y expertos en colocar sanguijuelas, que llevaban a la vista sus instrumentos para sanar o para martirizar. Insistiendo hasta la bufonada, el monarca había ordenado que se unieran a esta comitiva tres adivinos sacrifícadores y el coro titular de las suplicantes curanderas.
Mani debería haberlo sospechado; cuando el que convoca es el divino Sapor, rey de reyes, dios entre los hombres y hombre entre los dioses, hermano del Sol y de la Luna, ni el duelo, ni la enfermedad, ni la invalidez son excusas admisibles… Acogió, pues, a toda esa gente con una sonrisa lívida pero cortés.
– Id a decir al señor del Imperio que su solicitud me ha sanado sin tener que recurrir a vuestra medicina. Iré esta misma tarde a prosternarme a los pies del trono, pero es posible que necesite a dos guardias vigorosos que me ayuden a levantarme.
Dos
Antes que nada, Sapor ordenó que le dejaran solo con Mani; Mani, al que miraba fijamente desde lo alto de su asiento monumental, en medio de un silencio compartido.
Luego, habló.
– En otro tiempo, yo tenía un amigo -dijo el rey de reyes apartando la mirada de su pálido visitante vespertino-. Le había tomado cariño y le trataba con consideración, aunque, por su edad, habría podido ser mi hijo. Pero cuando llegó el día en que no seguí uno de sus consejos, me abandonó, huyó, dejó de interesarse por mi suerte como si jamás le hubiera amado ni protegido, como si este palacio estuviera ocupado por el usurpador bárbaro de un reino sin ley.
El monarca calló. El silencio ocupó el espacio. Luego pudo oírse débilmente la respuesta de Mani.
– A lo largo de estos años, he rezado constantemente para que el Cielo concediera larga vida al señor del Imperio.
Desde el fondo de la garganta de Sapor brotó una especie de risa áspera y llena de sarcasmo.
– ¡Qué caiga sobre ti el oprobio, mensajero de paz! ¿Rezas para que viva aquel que manda en todas las espadas del Imperio, rezas para que mi vida se prolongue, cuando sabes que voy a proseguir la guerra y que por mi causa miles de hombres perecerán? ¿No es contrario a tu fe contribuir así con tus oraciones a la continuación de esta matanza?
El tono de Mani se hizo neutro y didáctico, como si se esforzara por responder a las preocupaciones sinceras de un discípulo escrupuloso.
– A un médico que cuida a un paciente, ya sea rey o camellero, no le interesa lo que haga ese hombre una vez repuesto. Lo mismo sucede con mis oraciones.
– ¡Rezas, pues, por mi salud, pero no llegarías a rezar para que pueda rechazar al enemigo que amenaza hoy al Imperio!
– Mi deseo es que todos los invasores sean rechazados, que todos los lugares de este universo, las casas, los templos, los hombres, los árboles, así como todos los cuerpos celestes, sean preservados de toda brutalidad y de toda humillación, que los soberanos encuentren el camino del sosiego, tanto para ellos mismos como para aquellos cuya suerte depende de sus actos.
– ¿Para qué sirven tus deseos cuando el enemigo está a las puertas?
– ¿Para qué han servido las empresas guerreras si el enemigo está ahora a las puertas?
Sapor hizo una mueca de dolor y un estremecimiento recorrió su rostro demacrado por las fiebres. Sin embargo, su expresión se suavizó.
– Es verdad que de todos aquellos a quienes consulté, tú fuiste el único que predijo que los romanos no tardarían en recobrarse y que entonces lucharían encarnizadamente para vengarse de las humillaciones que habrían tenido que soportar. ¡Ahora puedes vanagloriarte de haber tenido razón!
– Haber tenido razón o haberse equivocado, ¿qué importancia tiene? Apenas recuerdo los consejos que pude dar. Los consejeros sólo hablan y el señor es el único que decide y manda.
– Acuérdate, médico de Babel, que durante mucho tiempo dudé, sopesé y contemporicé. Tu insistencia me hizo retractarme de las decisiones que ya había anunciado y hasta he vacilado tanto que mi autoridad ha estado a punto de verse comprometida. La corte se levantaba y se acostaba al son del descontento. Tuve que tomar una decisión, era mi deber soberano y mi prerrogativa. Tu deber era permanecer a mi lado.
El tono de su voz había ido subiendo con estas últimas palabras, antes de bajar de nuevo, como por hastío.
– Sí, Mani. No te escuché lo bastante antes de lanzarme a esos tiempos de guerra, pero a pesar de todo, tú deberías haberme acompañado en cada etapa de mi camino, ya que quizá en Armenia y ante Antioquía te habría escuchado y, seguramente, gracias a ti, habría frenado el celo demoledor de Kirdir y habría impedido a los magos que martirizaran a las poblaciones, provocando que se levantaran contra nosotros. En tu ausencia, mi hijo Ormuz y todos los cortesanos que solían escucharte estaban como huérfanos de ti y mudos. Yo también echaba de menos tu voz justa y franca. Maldito seas Mani, ¿es así como demuestras tu gratitud a aquel que te ha protegido siempre y que te sigue protegiendo a pesar de tu traición? Si cualquier otro de mis súbditos se hubiera comportado así, si cualquier otro hombre hubiera proferido las frases sediciosas que vas propagando por el Imperio, le habría hecho empalar. ¿Por qué tengo que ceder así cuando se trata de ti, médico de Babel?
Guardó silencio, como sorprendido por su propia interrogación, como si un extraño acabara de hacerle una pregunta que nunca se le había ocurrido y que le turbaba a la vez que le desafiaba.
– Quizá… -comenzó. Una vez más se interrumpió antes de proseguir con voz entrecortada-. Cuando estoy sentado en este trono, entre las miles de miradas que se cruzan con la mía o que la esquivan, siempre hay una en la que vuelvo a descubrirme mortal. Esa mirada es la tuya.
Los dos hombres se contemplaron. Ambos se veían avejentados, lívidos, y tan parecidos… Sapor hizo una seña a su amigo para que subiera los primeros peldaños del trono monumental y fuera a sentarse en el cojín tapizado que ocupaba, de ordinario, el encargado de la cortina cuando el soberano deseaba hablarle largamente al oído. Con un gesto que jamás había hecho anteriormente, el rey de reyes puso la mano en el hombro del Mensajero y le confió:
– Hay tantos hombres que intentan halagar mis peores inclinaciones… y las voces amigas se apagan.
Sus palabras permanecieron en suspenso. Tenía el busto inclinado, como postrado sobre su pedestal.
– He perdido Antioquía, donde había dejado mi única guarnición importante. De ahora en adelante los romanos van a recuperar una a una todas las ciudades que he conquistado; y esta misma tarde han venido a notificarme que la vanguardia romana ha cruzado el Eufrates y se encuentra ya al norte de Mesopotamia. ¡Dentro de veinte días Valeriano irrumpirá en este lugar, al pie de las murallas de Ctesifonte!
El hijo de Babel no creía que la situación estuviera hasta tal punto degradada. Apartó los ojos por temor a que Sapor adivinara en él cierta irreverente compasión.
– Es necesario que conduzca al ejército a Edesa lo más rápidamente posible. Hay que salvar a Mesopotamia y, si es posible, conservar Armenia. Si tú me acompañaras ahora, me ayudarías quizá a tomar las decisiones justas.
Mani hizo un gesto imperceptible como para separarse, pero el cuerpo de Sapor se apoyaba cada vez más sobre su nombro.
– Esta mañana -dijo el rey de reyes- he firmado un decreto confiando a mi hijo Ormuz el gobierno de Armenia, con el título de gran rey. Va a ordenar a los magos que abandonen el reino. Todas las creencias, antiguas o recientes, serán respetadas de nuevo. ¿No es eso lo que deseabas?