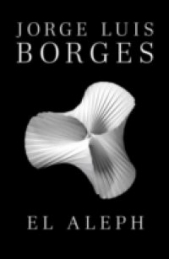Los Jardines De Luz

Los Jardines De Luz читать книгу онлайн
Conmovedora historia en la que que Amin Maalouf nos sit?a en Mesopotamia en los albores de la Era Cristiana. All? nos cuenta la historia de Mani, el hombre que fund? la doctrina que consigui? unir tres religiones y que ha llegado a nuestros d?as con el nombre de maniqueismo. A pesar de ser perseguido, humillado y, finalmente torturado y asesinado, Mani intent? dar a sus coet?neos una nueva forma de ver el mundo y de entender a Dios, aunque en su intento s?lo consigui? ganarse el miedo y odio de emperadores, sacerdotes y magos, que no contentos con destruirle intentaron borrar todas las huellas de su presencia en la historia. Una bell?sima historia y un libro fant?stico. Absorbe, principalmente por la belleza de sus frases y de la historia que nos relata, porque nos llega directamente al coraz?n.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Si pronuncias la palabra «ventajas» es que ya has elegido.
A lo largo de las etapas, los fieles se multiplicaban, sobre todo en las ciudades, entre los artesanos, los comerciantes, los extranjeros y los mestizos. No cabía la menor duda, Mani seducía a los que vivían encerrados en el orden estricto de las religiones y de las castas, a los que sufrían por sentirse desgarrados entre diferentes adhesiones, a los que no se creían sentados desde siempre y para siempre en un mullido cojín de privilegios.
Sin embargo, donde sus enseñanzas se propagaban más despacio era en el seno de la casta más desprovista. ¿Cómo iba a obtener la adhesión entusiasta de los campesinos si decía: «No matéis al árbol, no dañéis a la tierra»? Por el contrario, ganó para su causa a algunos ilustres representantes de la casta de los guerreros, como Peroz y Mirhshah, dos hermanos de Sapor. Y sobre todo, evidentemente, al precursor de todos, el hijo menor del rey de reyes, Ormuz, que se proclamaba ya abiertamente discípulo de Mani y que, a la vez que seguía adorando a Ahura Mazda, mandó acuñar en Deb unas monedas que llevaban en el reverso la efigie de Buda. A decir verdad, la mayoría de sus iguales le censuraban, así como los magos. Ante los altares del fuego de Ctesifonte, de Pérsida y de Atropatena se celebraban reuniones tormentosas. ¡Buda en las monedas sasánidas! ¡Quién lo hubiera creído! ¿Y por qué no, mañana, la cruz del Nazareno?
Exclamaciones e interrogaciones que no se dirigían, evidentemente, a Mani. Que quisiera conmocionar así el orden del Imperio, sacudir los fundamentos sobre los que habían sido establecidas la dinastía sasánida y la Religión Verdadera confirmaba, a los ojos de todos, el juicio implacable de Kirdir, «un nazareno de la especie más hipócrita, un lobo de dos patas». Pero ¿y Sapor? ¿Por qué el divino rey de reyes, señor del Imperio, querría destruir con sus manos lo que constituía el fundamento de su poder?
En los conciliábulos de los nobles y de los magos se prefería creer que había sido engañado. En cuanto estuviera convenientemente informado de los estragos causados por el hereje, sin duda alguna le retiraría su protección y le infligiría el castigo ejemplar que la ley había previsto. Una delegación, formada por los príncipes de sangre real y los magos de mayor categoría, se presentó ante el Trono, encargada de las quejas.
– Ese tal Mani conduce una horda de mendigos que se abaten sobre cada localidad del Imperio como las langostas sobre un oasis. Desafía los mandamientos celestes e incita al vulgo a despreciar a aquellos a quienes el nacimiento ha colocado por encima de sus cabezas. El artesano se quiere convertir en escriba, el escriba quiere ser noble, el respeto y la autoridad se pierden, el orden de la dinastía se derrumba y corre por todo el Imperio que es nuestro divino señor en persona quien ha querido que esto sea así…
Sapor escuchó. Se ensimismó en una larga meditación y luego se levantó inesperadamente. Los cortesanos sólo tuvieron tiempo de inclinarse con el rostro contra el suelo. Cuando se atrevieron a mirar de nuevo hacia el trono, la cortina estaba ya cerrada.
¿Se habría conmovido el rey de los reyes por lo que le habían revelado? ¿Le habría incomodado el tono empleado por los príncipes y los magos? En todo caso, a los miembros de la delegación no se les infligió ningún castigo, pero tampoco se tomó ninguna medida en contra de Mani.
Pasaron algunas semanas y no sucedió nada. Los conciliábulos y las discusiones se reanudaron. Si el divino Sapor no había reaccionado -pensaba Kirdir-, era porque no valoraba el alcance de los peligros o porque vacilaba. Si se produjera un incidente grave, el monarca se vería obligado a tomar partido resueltamente.
Tres
Kirdir no tuvo necesidad de suscitar el incidente grave, ya que fue Mani quien creó todas las condiciones para que se produjera, al decidir súbitamente ir a Ecbatana, metrópoli de Media, de donde su padre era originario, y feudo secular de los magos. La visita en sí misma tenía trazas de provocación, tanto más cuanto que el hijo de Babel se ocupó de anunciarlo con varias semanas de anticipación en un sermón público pronunciado en la plaza mayor de Seleucia, barrio de Ctesifonte, precisando que ese viaje sería duro y que no animaba a sus fieles a seguirle; pero le siguieron a cientos.
Entre sus adversarios, fue Kirdir el que decidió acudir allí en persona, no sin haber tomado antes la precaución de hacerse acompañar por Bahram, el hijo mayor de Sapor. Ni entre la casta de los magos ni entre la de los guerreros tenía Mani enemigos más feroces. Kirdir veía en el hijo de Babel una amenaza para el nuevo orden religioso que los magos intentaban imponer en el Imperio, mientras que Bahram veía en él, sobre todo, a un aliado de su hermano menor Ormuz, al que le enfrentaba una tenaz rivalidad. Evidentemente, la suerte de Denagh no había hecho más que envenenar las cosas: que una joven de la nobleza, codiciada por Bahram, hubiera preferido seguir al médico de Babel en sus vagabundeos con el consentimiento de Ormuz, era un ultraje que no podía olvidarse. ¡El episodio de Ecbatana no sería más que el preludio de las venganzas venideras!
La primera prueba que la comitiva de Mani tuvo que afrontar fue el frío. El otoño tocaba a su fin. Los días fueron aún agradables mientras caminaron por las llanuras de Mesopotamia, pero en cuanto se internaron por los caminos de montaña tuvieron que usar ropas de abrigo. A seis parasangas de Ecbatana encontraron las primeras extensiones de nieve, que los nativos de los pantanos palpaban con fascinación.
Por suerte, la comitiva no estaba formada por las «hordas de mendigos» de los que los magos se complacían en burlarse. En efecto, entre los fieles había mercaderes prósperos que consideraban un deber vestir, calzar y alimentar a los ascetas. Uno de ellos era Maleo, quien, a la hora en que las discusiones religiosas se animaban, siempre encontraba ocupación en otra parte, generalmente junto a las monturas, ya que se había atribuido la tarea de evitar a Mani todas las preocupaciones terrenales. Como tenía la experiencia de las caravanas, se reveló como el más eficaz de los organizadores. Se podía ver, incluso, amontonados sobre los lomos de las mulas, abrigos y mantas de lana guardados en reserva para mayores inclemencias. No iban a resultar superfluas, como lo marcaba un gigantesco león colocado a la entrada de Ecbatana, que llevaba en lo alto de su melena un copo blanco, minúsculo, pero humillante para la estatua más célebre del Imperio, esculpida precisamente a modo de talismán para proteger a la ciudad contra las nevadas.
A la llegada de Mani, las calles de Ecbatana estaban desiertas o lo parecían. El viento matinal se había calmado; el sol, en medio del cielo, apenas estaba velado y sus jóvenes rayos se esforzaban en entibiar la atmósfera. La comitiva atravesó una calle bordeada de tiendecillas todas cerradas. Sin embargo, no era la hora de la comida ni la de la siesta. ¿Qué otro momento escogería la población para trabajar, pasearse, hacer recados y compras?
– ¿Dónde está la gente? -murmuró Denagh ingenuamente.
– Espiándonos detrás de las rejas de las ventanas. Aparentemente han recibido orden de permanecer en su casa.
Mani había respondido mientras daba una palmada a su montura; luego miró a Denagh con aire de regocijo, por lo que ella presintió que había motivo para inquietarse. Por otra parte, él prosiguió con un acento de radiante desafío:
– A las puertas de la ciudad nos han dejado pasar sin la menor pregunta. Ahora nos están observando sin cortarnos el paso. No sé aún cuál es el lugar que han elegido para esperarnos. Quizá frente a la ciudadela.
Denagh, como todos los de la comitiva, divisaba ya, por encima de las casas bajas, la sombría silueta de lo que había sido antaño el último baluarte de Darío. Cuando Alejandro invadió Persia, el rey de reyes había mandado construir en Ecbatana un castillo de mil habitaciones, tan vasto como una ciudad, una especie de monstruosa caja de caudales donde encerrar, tras ocho pesadas puertas de hierro, a sus mujeres y a sus hijos más jóvenes, así como su tesoro. El conjunto era ya una ruina, pero se había reconstruido un ala donde, de cuando en cuando, residía algún miembro de la familia reinante.
Por las calles cercanas a la ciudadela patrullaban los soldados en grupos de diez, a pie o a caballo, ajetreándose como si estuvieran en un campo de maniobras, sin una mirada para la caravana que se acercaba. Denagh preguntó a Mani si no sería prudente volver sobre sus pasos, pero éste no quiso escucharla. Aunque estuviera amenazado de secuestro y de muerte, pasaría la noche en la ciudad, ya que nadie podía ignorar que estaba provisto de la más alta autorización. Para subrayar mejor sus palabras, saltó a tierra y soltó la brida. Sus compañeros le imitaron, de suerte que ahora los soldados estaban entre ellos y a su alrededor; un hervidero de soldados agitándose en medio de ellos, pero sin tocar a nadie.
Mani se detuvo y levantó las manos, como lo hacía cuando deseaba que su comitiva se detuviera. Él había reanudado la marcha, solo, por la explanada que llevaba a la ciudadela, cuando de pronto, obedeciendo a alguna señal convenida, cinco escuadras de soldados de infantería se lanzaron hacia él rodeándolo por todas partes y formando con sus cuerpos una barrera inmóvil. Con un empeño irrisorio, algunos fieles, y sobre todo las mujeres, intentaron apartar a los soldados para liberar a Mani, pero éste les pidió que se alejaran. Sólo Denagh se obstinó en forzar la línea de los militares, quienes, de pronto, le abrieron paso ostensiblemente como si tuvieran instrucciones especiales relativas a la muchacha de la trenza, que corrió a reunirse con el Mensajero.
Bahram, subido en la más alta de las atalayas, observaba con delectación la escena junto a Kirdir; sin que se le hubiera molestado, sin que se le hubiera dirigido la menor palabra de amenaza, Mani se encontraba encerrado con su compañera en esa extraña prisión, cuyos muros pronto se hicieron más gruesos con una segunda fila de soldados. Pasaron la noche, y luego el día, y de nuevo la noche en el mismo lugar, sin fuego, agua ni comida, y también sin mantas, calentándose sólo con su mutua presencia reconfortante, mientras que los hombres de la guardia se relevaban por turno cada dos horas.
Hasta dos días después, cuando le informaron de que «el hereje» acababa de desmayarse en los brazos de Denagh, no ordenó el hijo mayor de Sapor que cesara el castigo. Y mientras los fieles se precipitaban a prestar auxilio a los secuestrados y se apresuraban a llevarse a Mani fuera de Ecbatana, temiendo que al recuperar el conocimiento decidiera prolongar su estancia, Bahram se fue a celebrar un banquete, haciendo resonar su risa por toda la ciudad. Si Mani se quejaba al rey de reyes, el príncipe siempre podría alegar que no había hecho más que asegurar al máximo la protección del visitante y que nadie le había levantado la mano.