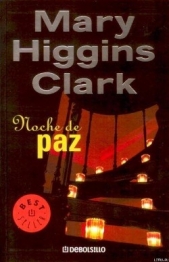El Paciente Ingl?s

El Paciente Ingl?s читать книгу онлайн
En los ?ltimos d?as de la Segunda Guerra Mundial, cuatro personajes se re?nen en una villa en ruinas en la Toscana: un enigm?tico hombre sin memoria, que agoniza con el cuerpo completamente quemado, una joven enfermera que cree traer la desgracia a cuantos ama, un c?nico superviviente mutilado y un sij dedicado a la desactivaci?n de explosivos… Cuatro extranjeros de s? mismos, atrapados en la retaguardia de sus recuerdos, que van recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades a trav?s de las intermitentes y atormentadas revelaciones de una historia de amor y celos… «M?s que una novela, es una alfombra m?gica que nos traslada a trav?s de ?pocas y geograf?as… Una red de sue?os tan extraordinaria y cautivadora como la mejor de estos ?ltimos a?os.» Time
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
El la miró, esperó que dijera algo más, pero no había nada más que decir sobre el paciente inglés. Murmuró. «A algunos ingleses les gusta África. Una parte de su cerebro refleja el desierto precisamente, conque no se sienten extraños en él.»
La veía asentir con un ligero movimiento de la cabeza. Su cara era delgada y llevaba el pelo corto; había perdido la máscara y el misterio que le infundía su larga cabellera. Ahora bien, parecía tranquila en aquel universo suyo: la fuente que gorgoteaba ahí detrás, los halcones, el jardín asolado de la villa.
Tal vez sea ésa la forma de recuperarse de una guerra, pensó él. Un hombre quemado al que cuidar, unas sábanas que lavar en una fuente, una habitación pintada como un jardín. Como si todo lo que queda fuera una cápsula del pasado, mucho antes de Verdi: los Médicis contemplando, de noche y con una vela en la mano, una barandilla o una ventana delante de un arquitecto -el mejor del siglo xv- invitado, de quien desean algo más satisfactorio para enmarcar esa vista.
«Si te quedas, vamos a necesitar más comida. He plantado verduras y tenemos un saco de alubias, pero necesitamos gallinas», dijo ella con la vista puesta en Caravaggio y aludiendo a su arte del pasado.
«Ya no me atrevo», dijo él.
«Entonces, yo te acompaño», se ofreció Hana. «Lo hacemos juntos. Tú me enseñas a robar, me muestras lo que hay que hacer.»
«No me has entendido. He perdido el valor.»
«¿Por qué?»
«Me atraparon. Estuvieron a punto de cortarme estas puñeteras manos.»
Algunas noches, cuando el paciente inglés estaba dormido o incluso después de haber estado un rato leyendo sola junto a su puerta, iba a buscar a Caravaggio. Estaba en el jardín, tumbado junto al borde de la fuente y mirando las estrellas, o se lo encontraba en una de las terrazas inferiores. Con aquel clima de comienzos del verano le resultaba difícil quedarse dentro de la casa por la noche. Pasaba la mayor parte del tiempo en el tejado junto a la chimenea rota, pero, cuando veía la figura de ella cruzar la terraza en su busca, bajaba sin hacer ruido. Ella lo encontraba cerca de la estatua decapitada de un conde, sobre cuyo cuello truncado solía sentarse uno de los gatos del lugar, solemne y complacido cuando aparecían seres humanos. La hacía pensar siempre que había sido ella quien lo había encontrado, a aquel hombre que conocía la obscuridad, el que, cuando se emborrachaba, solía decir que se había criado en una familia de lechuzas.
Ellos dos en un promontorio, Florencia y sus luces a lo lejos. A veces le parecía exaltado o bien demasiado sereno. De día observaba mejor cómo se movía, observaba los rígidos brazos sobre las manos vendadas, cómo giraba todo su cuerpo y no sólo el cuello, cuando ella señalaba algo en lo alto de la colina. Pero no le había dicho nada al respecto.
«Mi paciente cree que con el hueso de pavo real pulverizado se logran curaciones maravillosas.» Él levantó la vista hacia el cielo nocturno. «Sí.» «Entonces, ¿fuiste espía?» «No exactamente.»
Se sentía más cómodo, menos reconocible por ella en el jardín a obscuras, hasta el que bajaba muy tenue, desde el cuarto del paciente, la lucecita de un quinqué. «A veces nos enviaban a robar. Allí me tenían, italiano y ladrón. No acababan de creerse su buena suerte, perdían el culo para aprovechar mi arte. Eramos cuatro o cinco. Por un tiempo me fue bien. Hasta que un día me hicieron una foto fortuita. ¿Te imaginas?
»Por una vez me había vestido de esmoquin para entrar en aquella fiesta y robar unos documentos. La verdad es que seguía siendo un ladrón, no un gran patriota, un gran héroe. Simplemente habían conferido carácter oficial a mi arte, pero una de las mujeres había llevado una cámara y, mientras tomaba instantáneas de los oficiales alemanes, me retrató, con un pie en el aire, cuando cruzaba el salón de baile (con un pie en el aire y la cara, que había girado al oír el disparador, mirando a la cámara), conque de pronto el futuro se presentaba cargado de peligros. Era la amante de un general.»Todas las fotografías tomadas durante la guerra se revelaban en laboratorios oficiales, inspeccionados por la Gestapo, conque allí iba a aparecer yo, que, evidentemente, no formaba parte de la lista de invitados, y un oficial me iba a archivar, cuando la película llegara al laboratorio de Milán. Tenía, pues, que intentar robar aquella película de algún modo.»
Hana miró al paciente inglés, cuyo cuerpo dormido probablemente estuviera a kilómetros de distancia, en el desierto, recibiendo el tratamiento de un hombre que seguía metiendo los dedos en el tazón formado por las plantas juntas de sus pies y después se inclinaba hacia adelante y untaba la quemada cara con aquella pasta obscura. Ella se imaginó el peso de la mano en su propia mejilla.
Recorrió el pasillo y se subió a la hamaca, que, en cuanto ella abandonaba el suelo, se balanceaba.
Justo antes de dormirse era cuando se sentía más viva: saltaba de un retazo de la jornada a otro, se llevaba a la cama cada uno de los momentos, como un niño los textos escolares y los lápices. El día no parecía tener orden hasta aquel momento, que era como un libro mayor para ella, para su cuerpo lleno de historias y situaciones. Caravaggio, por ejemplo, le había dado algo: su motivo, un drama, y una imagen robada.
Abandonó la fiesta en un coche, que crujía sobre la grava de la senda, suavemente curvada, por la que se salía de la mansión y zumbaba tan sereno como la noche estival. Había pasado el resto de la velada en la Villa Cosima sin apartar la vista de la fotógrafa y dándole la espalda, siempre que levantaba la cámara para fotografiar a alguien junto a él. Ahora que sabía de su existencia, podía eludirla. Se mantenía a poca distancia para captar sus conversaciones: se llamaba Anna y era amante de un oficial que iba a pasar la noche en la villa y por la mañana viajaría hacia el Norte pasando por la Toscana. La muerte de aquella mujer o su desaparición repentina habría levantado sospechas al instante. En aquellos días se investigaba todo lo que resultara fuera de lo común.
Cuatro horas después, corría por la hierba en calcetines con su sombra -voluta pintada por la luna- debajo. Se detuvo en la senda de grava y avanzó despacio por ella. Alzó la vista para contemplar la Villa Cosima, las lunas cuadrangulares de las ventanas: un palacio de guerreras.
Los chorros de luz que lanzaban -como agua una manguera- los faros de un coche iluminaron la alcoba en la que se encontraba y se detuvo -con un pie en el aire una vez más- al ver los ojos de la misma mujer clavados en él, mientras un hombre se movía encima de ella y le pasaba los dedos por entre la rubia cabellera. Y sabía que ella lo había visto: aunque ahora estuviese desnudo, era el mismo hombre que había fotografiado antes en la multitudinaria fiesta, pues el azar había querido que ahora se encontrara en la misma posición, volviéndose hacia la luz que había revelado por sorpresa su cuerpo en la obscuridad. Las luces del coche barrieron la alcoba hasta el ángulo y desaparecieron.
Después, la obscuridad. No sabía si moverse, si ella susurraría al hombre que la estaba follando la presencia de una persona en la alcoba: un ladrón desnudo, un asesino desnudo. ¿Debía avanzar -con las manos listas para estrangular- hacia la pareja que estaba en la cama? Oyó al hombre, que seguía entregado al amor, oyó el silencio de la mujer -ni un susurro-, la oyó recapitular, con los ojos clavados en él a obscuras, o, mejor dicho, capitular. La cabeza de Caravaggio se sumió en la reflexión sobre la carga de significado que entraña la simple supresión de una sílaba. Las palabras son, como le dijo un amigo, delicadas, mucho más delicadas que violines. Recordó la rubia cabellera de la mujer, recogida en una cinta negra.
Oyó girar el coche y esperó a que reapareciera la luz por otro instante. La mirada que surgió de la obscuridad seguía clavada en él como una flecha. La luz bajó de su cara al cuerpo del general, a la alfombra, y después tocó a Caravaggio y resbaló por su cuerpo una vez más. El ya no podía verla. Movió la cabeza y después remedó con gestos su propio degüello. Tenía la cámara en la mano para que ella entendiera. Luego volvió a quedar sumido en la sombra. Oyó un gemido de placer destinado a su amante y supo que era la conformidad para con él -sin palabras, sin asomo de ironía, un simple contrato con él, el morse del entendimiento-, conque ya sabía que podía salir sin miedo al mirador y desaparecer en la noche.
Encontrar la alcoba de la mujer había sido más difícil. Había entrado en la villa y había pasado en silenció ante los murales medio en penumbra del siglo XVII que decoraban los pasillos. En algún sitio debía del haber alcobas, como bolsillos obscuros en un traje dorado. La única forma de pasar por delante de los guardias era mostrarse como un cándido. Se había desnudado por entero y había dejado la ropa en una era de flores.
Subió desnudo las escaleras hasta el segundo piso, donde estaban los guardias, riéndose, doblado en dos, de un asunto secreto, con lo que la cabeza le caía a la altura de la cadera, insinuando a los guardias su invitación nocturna: ¿era al fresco? ¿O seducción a cappella?
Un largo pasillo en el tercer piso, un guardia junto a la escalera y otro en el extremo, a veinte metros, demasiados, de distancia. Era, por tanto, una larga caminata teatral la que Caravaggio debía representar ahora, ante la mirada suspicaz y desdeñosa de los dos guardias, hieráticos y mudos como cariátides, la caminata en peIota viva, haciendo un alto ante una sección del mural para contemplar, curioso, un borrico representado en un huerto. Reclinó la cabeza contra la pared, como si fuera a caerse de sueño, y después volvió a caminar, tropezó y al instante se irguió y adoptó paso militar. La mano izquierda, libre, se alzó hacia los querubines del techo, con el culo al aire como él -saludo de un ladrón, breve vals-, mientras desfilaban ante él retazos de la escena representada en el mural -castillos, duomos blancos y negros, santos extáticos- en aquel martes de guerra, para salvar el disfraz y la vida. Caravaggio había salido de parranda para buscar su propia fotografía.
Se dio palmadas en el desnudo pecho como buscándose el salvoconducto, se cogió el pene e hizo ademán de usarlo de llave para introducirse en la alcoba custodiada. Retrocedió riendo y tambaleándose, irritado ante su lamentable error, y se coló canturreando en la habitación contigua.
Abrió la ventana y salió a la galería: una noche obscura y hermosa. Después se descolgó balanceándose hasta la galería del piso inferior. Ahora podía entrar por fin en la alcoba de Anna y su general. Era un simple perfume entre ellos, un pie que no dejaba huella, un ser sin sombra. La historia que contó años atrás al hijo de un conocido sobre la persona que buscaba su sombra, como él ahora su imagen en una película fotográfica.