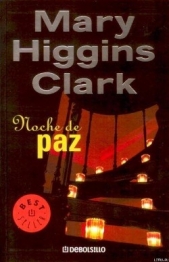El Paciente Ingl?s

El Paciente Ingl?s читать книгу онлайн
En los ?ltimos d?as de la Segunda Guerra Mundial, cuatro personajes se re?nen en una villa en ruinas en la Toscana: un enigm?tico hombre sin memoria, que agoniza con el cuerpo completamente quemado, una joven enfermera que cree traer la desgracia a cuantos ama, un c?nico superviviente mutilado y un sij dedicado a la desactivaci?n de explosivos… Cuatro extranjeros de s? mismos, atrapados en la retaguardia de sus recuerdos, que van recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades a trav?s de las intermitentes y atormentadas revelaciones de una historia de amor y celos… «M?s que una novela, es una alfombra m?gica que nos traslada a trav?s de ?pocas y geograf?as… Una red de sue?os tan extraordinaria y cautivadora como la mejor de estos ?ltimos a?os.» Time
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Contempló el paisaje bajo el eclipse. Ya le habían enseñado a alzar los brazos para atraer a su cuerpo la fuerza del universo, como el desierto abatía aviones. Lo transportaban en un palanquín de fieltro y ramas. Veía cruzar por su campo de visión las vetas de color de los flamencos en la penumbra del sol cubierto.
Siempre tenía ungüentos, u obscuridad, sobre la piel. Una noche oyó un sonido como de campanillas agitadas por el viento en el aire y, cuando, al cabo de un rato, cesó, se quedó dormido con el anhelo de oír ese sonido, como el -apagado- de la garganta de un ave, tal vez un flamenco, o de un zorro del desierto que uno de los hombres llevaba en un bolsillo -medio cerrado por una costura- de su albornoz.
El día siguiente, oyó retazos de aquel sonido cristalino, mientras yacía una vez más cubierto con tela, un sonido procedente de la obscuridad. Al atardecer, le quitaron el fieltro y vio la cabeza de un hombre por encima de una mesa que avanzaba hacia él y después comprendió que el hombre cargaba con un yugo gigantesco del que colgaban centenares de botellitas de diferentes tamaños y sujetas con cuerdas y alambres. Se movía como si formara parte de una cortina de cristal, con el cuerpo en el centro de esa esfera.
La figura se parecía enteramente a los dibujos de arcángeles que había intentado copiar en la escuela, sin lograr entender nunca cómo podía un cuerpo dar cabida a los músculos de semejantes alas. El hombre daba lentas zancadas, tan ágiles, que las botellitas apenas se inclinaban. Una ola de cristal, un arcángel, todos los ungüentos de las botellas iban caldeándose al sol, por lo que, cuando tocaban la piel, parecían calentados a propósito para aplicarlos a una herida. Tras él, aparecía una luz tamizada: azules y otros colores que titilaban en la neblina y la arena. El tenue sonido del cristal, los diversos colores, el majestuoso paso y su rostro parecido a un cañón fino y obscuro.
De cerca, el cristal era basto y estaba rayado por la arena, un cristal que había perdido su lustre. Cada botella tenía un corcho diminuto que el hombre sacaba y sostenía con los dientes, mientras mezclaba el contenido de una botella con el de otra, cuyo corcho mantenía también entre los dientes. Se situó con sus alas por encima del quemado cuerpo supino, hundió dos palos profundamente en la arena y después se separó del yugo de dos metros, que ahora se balanceaba entre los dos soportes. Salió de debajo de su tenderete. Se dejó caer de rodillas, se acercó al piloto quemado, le colocó sus frías manos en el cuello y las mantuvo en él.
Era conocido por todos los que hacían la ruta de camellos del Sudán septentrional a Giza, la de los Cuarenta Días. Iba al encuentro de las caravanas, vendía especias y líquidos y se desplazaba entre oasis y campamentos con agua. Caminaba por entre tormentas de arena con aquella cota de botellas y los oídos taponados con otros dos corchitos, por lo que parecía -aquel doctor mercader, aquel rey de óleos, perfumes y panaceas, aquel bautista- un recipiente, a su vez. Entraba en un campamento e instalaba la cortina de botellas ante quien estuviera enfermo.
Se acuclilló junto al hombre quemado. Formó un cáliz de piel con las plantas de sus pies y se echó hacia atrás para coger, sin mirar siquiera, algunas botellas. Al descorcharlas, de cada una de ellas emanaba perfume, un aroma de mar, olor a herrumbre, índigo, tinta, lodo de río, viburno, formaldehído, parafina, éter: caótica marea de aires. A lo lejos se oían los chillidos que lanzaban los camellos al percibir las fragancias. El hombre empezó a untarle las costillas con una pasta verdinegra. Era hueso molido de pavo real, producto de un trueque en una medina occidental o meridional: el remedio más potente para la piel.
Entre la cocina y la destruida capilla, una puerta daba paso a una biblioteca ovalada. Su interior parecía seguro, excepto un gran agujero, a la altura del rostro, en la pared más lejana, causado por un ataque con proyectiles de mortero que la villa había sufrido dos meses atrás. El resto de la sala se había adaptado a su herida y había aceptado las oscilaciones del clima, las estrellas vespertinas, los sonidos de los pájaros. Había un sofá, un piano tapado con una tela gris y una cabeza de oso disecada y las paredes estaban cubiertas con altas estanterías de libros. Los estantes más próximos a la pared rota estaban combados, porque la lluvia había duplicado el peso de los libros. También entraban rayos en la sala, una y otra vez, que caían sobre el piano tapado y la alfombra.
En el extremo había puertas acristaladas, recubiertas con tablas. Si hubieran estado abiertas, habría podido ir de la biblioteca al pórtico y de éste, tras bajar los treinta y seis peldaños de penitente, pasar por delante de la capilla y llegar a un antiguo prado, ahora devastado por las bombas de fósforo y las explosiones. El ejército alemán había minado muchas casas de las que se retiraba, por lo que se habían precintado la mayoría de las habitaciones innecesarias, como aquélla, clavando las puertas a sus marcos.
La joven conocía esos peligros cuando se introdujo en la sala y caminó por ella en la penumbra de la tarde. Se detuvo, consciente de pronto de su peso sobre el entarimado, y pensó que probablemente fuese suficiente para activar el mecanismo que pudiera haber en él. Tenía los pies sobre el polvo. Sólo entraba luz por el mellado círculo dejado por el mortero, por el cual se veía el cielo.
Sacó El último mohicano, acompañado de un chasquido, como si lo hubiera separado de una pieza compacta, y al ver, aun con tan poca luz, el cielo y el lago de color aguamarina en la ilustración de la portada, con un indio en primer plano, se sintió animada. Y después, como si hubiera alguien en el cuarto a quien no debiese molestar, retrocedió pisando sus propias huellas, para mayor seguridad, pero también como si se lo impusiera un juego secreto, a fin de que pareciese que había entrado en la habitación y después su cuerpo había desaparecido. Cerró la puerta y volvió a colocar el precinto que avisaba del peligro.
Se sentó en el hueco de la ventana del paciente inglés, con las paredes pintadas a un lado y el valle al otro. Abrió el libro. Las páginas estaban pegadas en una ondulación rígida. Se sintió como Crusoe al encontrar un libro arrojado por el mar a la playa y secado al sol. Relato de 1757. Ilustrado por N. C. Wyeth. Como en los mejores libros, tenía la importante página con la lista de ilustraciones, cada una de ellas acompañada de una línea de texto.
Se introdujo en la historia sabiendo que saldría de ella con la sensación de haber estado inmersa en las vidas de otros, en tramas que se remontaban hasta veinte años atrás, con todo su cuerpo lleno de frases y momentos, como si se hubiera despertado con una pesantez causada por sueños que no pudiese recordar.
El pueblo italiano en el que se encontraban, encaramado, como un centinela, en una colina desde la que dominaba la ruta nordoccidental, había sufrido asedio por más de un mes y con el fuego centrado en las dos villas y el monasterio, rodeado de manzanos y ciruelos. Una era la Villa Mediéis, donde vivían los generales. Justo encima de ella estaba situada la Villa San Girolamo, antiguo convento de monjas, cuyas almenas, semejantes a las de un castillo, la habían convertido en el último baluarte del ejército alemán. Había albergado cien soldados. Cuando los proyectiles incendiarios empezaron a desintegrar el pueblo, como un acorazado en el mar, los soldados se trasladaron de las tiendas instaladas en el huerto a las habitaciones, ahora atestadas, del antiguo convento. Secciones de la capilla volaron por los aires. Partes del piso superior de la villa se desplomaron por efecto de las explosiones. Tras tomar por fin el edificio, los aliados lo convirtieron en hospital y cerraron el paso a la escalera que conducía a la tercera planta, pese a que había sobrevivido un trozo de la chimenea y del techo.
Cuando los otros pacientes y enfermeras se trasladaron a un lugar meridional y más seguro, el inglés y ella se empeñaron en quedarse. Durante ese tiempo habían pasado mucho frío, pues carecían de electricidad. Algunas habitaciones que daban al valle se habían quedado sin paredes. La joven abría una puerta y veía una cama empapada, pegada a un rincón y cubierta de hojas. Las puertas daban al paisaje. Otras habitaciones se habían convertido en pajareras abiertas.
La escalinata había perdido sus peldaños inferiores durante el incendio provocado por los soldados antes de marcharse. Ella había sacado veinte libros de la biblioteca y los había clavado al suelo y después unos a otros para reconstruir los dos peldaños inferiores. La mayoría de las sillas habían servido para hacer fuego. El sillón de la biblioteca se había salvado, porque siempre estaba mojado, empapado con las tormentas nocturnas que entraban en el boquete dejado por el proyectil de mortero. En aquel mes de abril de 1945, todo lo que estaba mojado se libró del fuego.
Habían quedado pocas camas. Ella prefería hacer de nómada por la casa con su jergón o hamaca y dormía ora en el cuarto del paciente inglés ora en el pasillo, según la temperatura, el viento o la luz. Por la mañana enrollaba su colchón y lo ataba con una cuerda. Ahora que el tiempo era más cálido, abría más habitaciones, para airear los rincones más obscuros y dejar que el sol secara la humedad. Algunas noches abría puertas y dormía en cuartos a los que faltaban paredes. Se tumbaba en el jergón al borde mismo del cuarto, de cara al errante paisaje de estrellas y nubes de paso, y se despertaba con el retumbar de rayos y truenos. En aquella época tenía veinte años y era una inconsciente, no se preocupaba por la seguridad, no pensaba en el peligro que podían representar la biblioteca, tal vez minada, o el trueno que la sobresaltaba por la noche. Pasados los meses fríos, en los que se había visto reducida a los obscuros espacios protegidos, no podía estarse quieta. Entraba en habitaciones que los soldados habían ensuciado, cuyos muebles habían quemado en su interior. Limpiaba hojas, excrementos, orina y mesas chamuscadas. Vivía como una vagabunda, mientras el paciente inglés descansaba en su cama como un rey.
Desde fuera, la casa parecía devastada. Una escalera exterior acababa en el aire, con la barandilla colgando. Su vida consistía en proveerse y protegerse como podían. Por la noche usaban sólo las velas indispensables, porque los bandidos destruían todo lo que encontraban. Estaban protegidos por el simple hecho de que la villa parecía una ruina. Pero ella se sentía segura allí, a medias adulta y a medias niña. Después de lo que le había ocurrido durante la guerra, se había trazado sus propias reglas mínimas de conducta. No volvería a acatar órdenes ni cumpliría tareas por el bien general. Iba a ocuparse sólo del paciente quemado. Le leería, lo bañaría y le daría sus dosis de morfina: su única comunicación era con él.