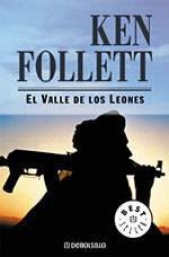El Valle del Issa

El Valle del Issa читать книгу онлайн
«El valle del Issa ha estado siempre habitado por una ingente cantidad de demonios.» As? empieza una de las descripciones que hace el narrador del entorno en que vive Tom?s, el ni?o lituano que protagoniza esta historia. Al igual que Milosz, Tom?s habita un mundo donde todav?a no han llegado los ritos religiosos tradicionales, y un tiempo, a principios de nuestro siglo, en que la naturaleza produc?a un ?xtasis pagano y un horror maniqueo. La historia de
Elvalle de Issa tambi?n est? poblada por la imaginer?a propia de un poeta, y por innumerables an?cdotas que, sin dejar de remitirnos a referencias autobiogr?ficas, est?n lejos de ser comunes y corrientes.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
5
De la abuela Micaela, es decir Misia, Tomás jamás recibió un solo regalo, y ella no se ocupó de él lo más mínimo, pero era todo un carácter. Daba tremendos portazos, gritaba a todo el mundo, y no le importaban en absoluto las demás personas ni lo que pudieran pensar de ella. Cuando se enfurecía, solía encerrarse en su habitación durante días enteros. Cuando Tomás estaba junto a ella, sentía la misma alegría que se siente al encontrarse en la espesura del bosque con una ardilla o una marta. Como ellas, pertenecía a la especie de criaturas silvestres. Su nariz, que recordaba el hocico de esos animalitos, era grande, recta, hundida entre las mejillas, tan prominentes que por poco no quedaba oculta entre ellas. Tenía los ojos como dos nueces, el pelo oscuro y el peinado liso: salud y limpieza. A finales de mayo, empezaban sus salidas hacia el río; en verano, se bañaba varias veces al día, en otoño rompía con el pie el primer hielo. En invierno, también dedicaba mucho tiempo a toda clase de abluciones. A pesar de todo, cuidaba de que la casa estuviera aseada, aunque, a decir verdad, sólo en aquella zona a la que ella consideraba como su madriguera. No tenía otras necesidades de ningún tipo. Tomás y sus abuelos rara vez se sentaban juntos a la mesa, porque ella no admitía la regularidad en las comidas: consideraba que eso eran pamplinas. Cuando sentía necesidad de comer, iba a la cocina, vaciaba los recipientes con leche cuajada y mordisqueaba algún pepino con sal, o cualquier otra verdura a la vinagreta: le encantaba todo lo que fuera fuerte y salado. Su aversión por el ceremonial de los platos y las fuentes -con lo agradable que es refugiarse en un rinconcito y comer cualquier cosa sin que nadie te vea- provenía de su convencimiento de que se trataba de una pérdida inútil de tiempo y, además, de su avaricia. En cuanto a los invitados, la molestaban por el hecho de que había que entretenerles cuando uno no estaba predispuesto a hacerlo y, además, porque había que darles de comer.
No usaba corpiños, enaguas de lana, ni corsés. En invierno lo que más le gustaba era acercarse al fuego, arremangarse las faldas y calentarse el trasero: esta posición indicaba que estaba dispuesta a conversar. Este gesto de provocación hacia los buenos modales le impresionaba mucho a Tomás.
Los enfados de la abuela Misia quedaban sin duda en la superficie; dentro, en su interior, se ocultaba algo así como una carcajada; dejada de lado, apartada de los demás con indiferencia, debía de pasárselo en grande. Tomás imaginaba que estaba hecha de un material muy duro y que, en su interior, funcionaba una suerte de maquinita que no necesitaba cuerda, un ptrpeiuuru mobile, para el cual el mundo exterior era totalmente innecesario. Utilizaba toda clase de subterfugios para poder acurrucarse cómodamente dentro de sí misma.
Le interesaba por encima de todo cualquier forma de magia, los espíritus y la vida de ultratumba. Su única lectura eran las vidas de los santos, pero seguramente no buscaba en ellas simplemente el contenido; de hecho, la embriagaban, y la transportaban a un mundo de ensueño las palabras mismas, el sonido de las frases piadosas. Jamás le dio a Tomás lección alguna de moral. Por la mañana (si es que se decidía a abandonar su refugio, que olía a cera y jabón), se sentaba con Antonina e interpretaban sueños. Si se enteraba de que alguien había visto al demonio, o de que en la vecindad quedaba alguna casa deshabitada porque se oían ruidos de cadenas o el rodar de barriles, sentía una alegría indescriptible. Cualquier signo del otro mundo la llenaba de buen humor, pues era la prueba de que el hombre no está solo en la tierra, sino acompañado. En cualquier acontecimiento, por nimio que fuera, advertía augurios y señales de las Fuerzas. Hay que saber entender y comportarse; entonces las Fuerzas que nos rodean nos servirán y nos ayudarán. La abuela Misia sentía tal curiosidad por estos seres que nos rodean en el aire, y a los que codeamos continuamente sin darnos cuenta, que trataba de muy distinta manera a las mujeres del pueblo que conocían secretos y magias, e incluso les regalaba trozos de tela o una rodaja de embutido para tirarles de la lengua.
Se ocupaba muy poco de la hacienda, lo suficiente como para poder controlar al abuelo y vigilar que no se llevara algo para sus protegidos, pues él solía hacerlo, a escondidas, para evitar discusiones. Nunca hacía nada por nadie -las necesidades de los demás no le pasaban siquiera por la imaginación-; libre de remordimientos y consideraciones sobre cualquier tipo de obligación para con el prójimo, simplemente vivía. Si Tomás conseguía alguna vez hacerle una visita en la cama, en la alcoba cerrada con una cortina, junto al reclinatorio de madera labrada y la almohadilla de terciopelo rojo, se sentaba a sus pies y se apoyaba en sus rodillas cubiertas con una manta (no podía sufrir los edredones acolchados); entonces, sus ojos aparecían rodeados de arruguitas, las mejillas coloradas sobresalían más que de costumbre, y todo eran muestras de cordialidad y presagios de historietas divertidas. A veces, alguna de sus travesuras provocaba su enfado, le llamaba malo y payaso, pero no le impresionaba porque sabía que la abuela le tenía afecto.
Los domingos, para ir a la iglesia, se ponía unas blusas oscuras que se abrochaban hasta el cuello con corchetes, más arriba de la chorrera. Usaba una cadenita de oro con cuentas menudas como cabezas de alfileres, y el medallón, que a veces le dejaba abrir (no contenía nada), se lo guardaba en el bolsillo junto a la cintura.