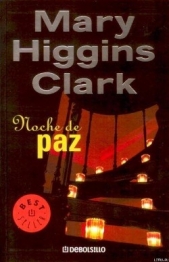El Paciente Ingl?s

El Paciente Ingl?s читать книгу онлайн
En los ?ltimos d?as de la Segunda Guerra Mundial, cuatro personajes se re?nen en una villa en ruinas en la Toscana: un enigm?tico hombre sin memoria, que agoniza con el cuerpo completamente quemado, una joven enfermera que cree traer la desgracia a cuantos ama, un c?nico superviviente mutilado y un sij dedicado a la desactivaci?n de explosivos… Cuatro extranjeros de s? mismos, atrapados en la retaguardia de sus recuerdos, que van recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades a trav?s de las intermitentes y atormentadas revelaciones de una historia de amor y celos… «M?s que una novela, es una alfombra m?gica que nos traslada a trav?s de ?pocas y geograf?as… Una red de sue?os tan extraordinaria y cautivadora como la mejor de estos ?ltimos a?os.» Time
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ella siempre iba a tener -comprendía ahora- un rostro serio. La mujer joven que había sido había adquirido el anguloso aspecto de una reina, alguien que había labrado su rostro con el deseo de ser cierta clase de persona. A él seguía gustándole ese rasgo de ella. Su inteligente elegancia, pues ese aspecto y esa belleza no eran heredados, sino buscados, y siempre reflejarían una fase actual de su personalidad. Parecía que, cada uno o dos meses, la veía así, como si esos momentos de revelación fueran una continuación de las cartas que ella le había escrito durante un año, sin recibir respuesta, hasta que, al sentirse rechazada por su silencio -por su forma de ser, supuso él-, dejó de enviarlas.
Y ahora lo asaltaba ese deseo apremiante de hablar con ella durante una comida y volver a aquella fase de máxima intimidad entre ellos en la tienda o en el cuarto del paciente inglés, espacios ambos por los que discurría el turbulento río que los separaba. Al recordar aquella época, se sentía tan fascinado por su propia presencia allí como por ella: un chico serio, cuyo ágil brazo cruzaba el aire hacia la muchacha de la que se había enamorado. Sus botas húmedas estaban junto a la puerta -allí, en Italia- con los cordones atados entre sí y su brazo se alargaba hacia el hombro de ella, la figura tumbada boca abajo en la cama.
Durante la cena, contemplaba a su hija luchar con los cubiertos, intentando sostener tan grandes armas en sus manitas. En aquella mesa todas las manos eran de color carmelita. Se desenvolvían todos ellos con soltura en sus usos y hábitos y su esposa les había enseñado a todos un humor feroz, que su hijo había heredado. Le encantaba encontrarse con el ingenio de su hijo en aquella casa, que le sorprendía constantemente, superaba incluso los conocimientos y el humor de sus padres: su actitud ante los perros en la calle, cuyos andares y mirada imitaba. Le encantaba que aquel niño pudiera casi adivinar los deseos de los perros a partir de sus diversas expresiones.
Y probablemente Hana se relacionara con gente que no había elegido. Incluso a su edad -treinta y cuatro años- no había encontrado su compañía ideal, la que deseaba. Era una mujer honorable e inteligente, cuyos impetuosos amores excluían la suerte, eran siempre arriesgados, y ahora había señales en su semblante que sólo ella podía reconocer en un espejo. ¡Ideal e idealista con aquel brillante cabello obscuro! Los hombres se enamoraban de ella. Aún recordaba los versos que el inglés tenía copiados en su libro de citas y que le leía en voz alta. Se trata de una mujer que no conozco lo suficiente para cobijarla bajo mis alas, en caso de que los escritores tengan alas, por el resto de mi vida.
Conque Hana se movió, su cara se transformó y, embargada por la pena, inclinó la cabeza y el cabello le cayó sobre la cara. Tocó con el hombro el borde de una alacena y un vaso se movió de su sitio. La mano izquierda de Kirpal bajó rauda y atrapó el tenedor que caía a un centímetro del suelo y volvió a colocarlo con ternura entre los dedos de su hija, al tiempo que se le dibujaban unas arruguitas en las comisuras de los ojos, tras las gafas.