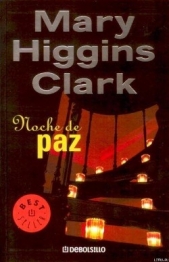El Paciente Ingl?s

El Paciente Ingl?s читать книгу онлайн
En los ?ltimos d?as de la Segunda Guerra Mundial, cuatro personajes se re?nen en una villa en ruinas en la Toscana: un enigm?tico hombre sin memoria, que agoniza con el cuerpo completamente quemado, una joven enfermera que cree traer la desgracia a cuantos ama, un c?nico superviviente mutilado y un sij dedicado a la desactivaci?n de explosivos… Cuatro extranjeros de s? mismos, atrapados en la retaguardia de sus recuerdos, que van recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades a trav?s de las intermitentes y atormentadas revelaciones de una historia de amor y celos… «M?s que una novela, es una alfombra m?gica que nos traslada a trav?s de ?pocas y geograf?as… Una red de sue?os tan extraordinaria y cautivadora como la mejor de estos ?ltimos a?os.» Time
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
En la capilla, pasó por delante de los bancos quemados y se dirigió hacia el ábside, donde, bajo una lona sujetada por ramas, se encontraba la motocicleta. Empezó a destapar la máquina. Se acuclilló junto a la moto y se puso a lubricar con aceite los piñones y los dientes de la cadena.
Cuando Hana entró en la capilla sin techo, estaba sentado ahí, con la espalda y la cabeza apoyadas contra la rueda.
Kip.
Él no dijo nada, la miró como si no la viera.
Kip, soy yo. ¿Qué teníamos nosotros que ver con eso?
Era como una roca delante de ella.
Se agachó hasta su nivel, se inclinó hacia él, apoyó la cara en su pecho y se quedó en esa posición.
Un corazón palpitante.
Al ver que seguía inmóvil, se retiró y se dejó caer sobre las rodillas.
En cierta ocasión, el inglés me leyó este pensamiento de un libro: «El amor es tan pequeño, que puede pasar por el ojo de una aguja.»
Él se inclinó hacia un lado para apartarse de ella y la cara le quedó a pocos centímetros de un charco de lluvia.
Un muchacho y una chica.
Mientras el zapador sacaba la motocicleta de debajo de la lona, Caravaggio se inclinó sobre el pretil, con la barbilla sobre el antebrazo. Después sintió que no podía soportar el ambiente de la casa y se marchó. No estuvo presente, cuando el zapador hizo revivir la motocicleta acelerando y se sentó en ella, en el momento en que se alzaba a medias, como un caballo lleno de vida bajo su jinete, y Hana permanecía a su lado.
Singh le tocó el brazo y dejó que la máquina rodara cuesta abajo y sólo entonces aceleró.
A mitad de camino de la verja, estaba esperándolo Caravaggio con el fusil. Ni siquiera lo alzó hacia la moto, cuando el muchacho aminoró la velocidad, al ver que Caravaggio se interponía en su camino. Caravaggio se le acercó y lo rodeó con los brazos. Un gran abrazo. El zapador sintió por primera vez el picor de la barba en la piel. Se sintió aspirado y envuelto por aquellos músculos. «Voy a tener que aprender a resignarme a tu ausencia», dijo Caravaggio. Entonces el muchacho se apartó y Caravaggio volvió a la casa.
El repentino brío del motor parecía extenderse a su alrededor. El humo del escape de la Triumph y el polvo y la gravilla que levantaba se perdían entre los árboles. Al llegar a la verja, saltó por encima de la rejilla horizontal destinada a impedir el paso del ganado y después, tras pasar por delante de los aromáticos jardines colgados de los pronunciados taludes a ambos lados de la carretera, salió serpenteando del pueblo.
Su cuerpo adoptó la posición habitual: el pecho, paralelo al depósito de gasolina, casi tocándolo; los brazos, horizontales, para disminuir la resistencia. Se dirigió hacia el Sur -por Greve, Montevarchi y Ambra, pueblecitos preservados de la guerra y la invasión- sin pasar por Florencia. Después, cuando aparecieron las nuevas colinas, empezó a trepar por su espinazo hacia Cortona.
Viajaba en sentido contrario al de la invasión, como si estuviera rebobinando el carrete de la guerra, por una ruta ahora libre de la tensión militar. Tomaba sólo carreteras que conocía, guiándose por las siluetas a lo lejos de las ciudades amuralladas que había visitado. Se mantenía estático en la Triumph, lanzada a todo tren bajo su cuerpo por las carreteras rurales. Llevaba poco equipaje, pues había dejado todas las armas en la villa. La moto pasaba por todos los pueblos como una exhalación, sin aminorar la velocidad ante pueblo o recuerdo alguno de la guerra. «La tierra dará tumbos como un borracho y quedará borrada del mapa como un simple caserío.»
Hana abrió la mochila de Kip. En su interior había una pistola envuelta en hule, que, cuando deshizo el paquete, desprendió su olor, un cepillo de dientes y polvo dentífrico, bocetos a lápiz en un cuaderno, entre ellos un dibujo de ella -sentada en la terraza y vista desde el cuarto del inglés-, dos turbantes, una botella de almidón y una linterna de zapador con sus correas de cuero para atársela en situaciones de emergencia. La encendió y la mochila se llenó de luz roja.
En los bolsillos laterales encontró piezas del equipo de artificiero, que no quiso tocar. Envuelta en otro trozo de tela estaba la cuña de metal que ella le había regalado y que en su país se utilizaba para sangrar los arces y obtener su azúcar.
De debajo de la tienda desplomada sacó un retrato que debía de ser de su familia y lo sostuvo en la palma de la mano: un sij y su familia.
Un hermano mayor, que en aquella foto sólo tenía once años, y Kip a su lado, con ocho años. «Cuando estalló la guerra, mi hermano se puso de parte de quienes estuvieran contra los ingleses.»
También había una pequeña guía con un mapa de zonas minadas y un dibujo de un santo acompañado de un músico.
Volvió a guardarlo todo, excepto la fotografía, que sostuvo en la mano libre. Regresó con la bolsa por entre los árboles y entró en la casa por el pórtico.
Cada hora, más o menos, hacía un alto, escupía en las gafas y les quitaba el polvo con la manga de la camisa. Volvía a mirar el mapa. Iba a dirigirse hacia el Adriático y después hacia el Sur. La mayoría de las tropas estaban en las fronteras septentrionales.
Ascendió hacia Cortona envuelto en las agudas detonaciones del motor. Subió con la Triumph los escalones hasta la puerta de la iglesia y después se apeó y entró. Había una estatua rodeada de andamios. Quería acercarse más a la cara, pero no tenía un fusil con mira telescópica y se sentía el cuerpo demasiado rígido para escalar por los tubos del andamio. Dio vueltas abajo, como alguien excluido de la intimidad de una casa. Bajó a pie los escalones de la iglesia sosteniendo la moto con las manos y después se deslizó -pendiente abajo y sin encender el motor- por entre los viñedos destrozados y continuó hacia Arezzo.
En Sansepolcro se internó por una carretera tortuosa que subía hacia las montañas, hacia su niebla, por lo que hubo de reducir la velocidad al mínimo. La Bocea Trabaría. Tenía frío, pero se concentró mentalmente para no sentirlo. Por fin, la carretera se elevó por encima de la capa blanca y dejó atrás el lecho que formaba la niebla. Rodeó Urbino, donde los alemanes habían quemado todos los caballos del enemigo. Habían pasado un mes allí, combatiendo en aquella región; ahora atravesó la zona en unos minutos y sólo reconoció los santuarios de la Madonna Negra. La guerra había vuelto similares todos los pueblos y las ciudades.
Bajó hacia la costa. Entró en Gabicce Mare, donde había visto a la Virgen emerger del mar. Durmió en la colina que dominaba el acantilado y el agua, cerca del punto hasta el que habían llevado la imagen. Así acabó su primera jornada.
Querida Clara, querida maman:
Maman es una palabra francesa, Clara, una palabra circular, que sugiere abrazos, una palabra personal que incluso puede gritarse en público, algo tan consolador y eterno como una gabarra, aunque tú, en espíritu, sigues siendo -lo sé- una canoa, que con sólo dos paletadas puede entrar en un riachuelo en cuestión de segundos, aún independiente, aún celosa de su intimidad, y no una gabarra responsable de todos los que la rodean. Ésta es la primera carta que escribo en varios años, Clara, y no estoy acostumbrada a respetar las reglas epistolares. He pasado los últimos meses con tres personas y nuestras charlas han sido lentas, fortuitas. Ahora ya no estoy acostumbrada a hablar de ninguna otra forma.
Estamos en 194… ¿y cuántos? Por un segundo se me ha olvidado. Pero sé el mes y el día. Un día después de que nos enteráramos de que habían arrojado esas bombas sobre el Japón, por lo que parece que fuera el fin del mundo. Creo que de ahora en adelante lo personal va a estar en guerra para siempre con lo público. Si podemos racionalizar eso, podemos racionalizarlo todo.
Patrick murió en un palomar de Francia, donde en los siglos XVII y XVIII los construían muy grandes, mayores que la mayoría de las casas. Así:
La línea horizontal que separa el tercio superior del resto se llamaba comisa para las ratas: su función era la de impedir que las ratas treparan por la pared de ladrillos y mantener a salvo, así, a las palomas. Seguro como un palomar, un lugar sagrado, como una iglesia en muchos sentidos, un lugar destinado a aliviar. En un lugar así murió Patrick.
A las cinco de la mañana, arrancó la Triumph y la rueda trasera arrojó gravilla en forma de abanico. Era de noche y no podía distinguir aún el mar desde el acantilado. Para el viaje desde allí hacia el Sur no tenía mapas, pero podía reconocer las carreteras por las que había pasado la guerra y seguir la ruta costera. Cuando salió el sol, pudo aumentar la velocidad. Aún no había llegado a los ríos.
Hacia las dos de la tarde, llegó a Ortona, donde los zapadores habían instalado los puentes provisionales y habían estado a punto de ahogarse con la tormenta en el centro de la corriente. Empezó a llover y se detuvo para ponerse una capa de goma. Inmerso en la humedad ambiente, dio una vuelta en torno a la máquina. Ahora, mientras avanzaba, el sonido en sus oídos resultaba distinto. En lugar de los gemidos y los aullidos, oía un chuf chuf chuf y la rueda delantera le salpicaba agua en las botas. Todo lo que veía a través de las gafas era gris. No quería pensar en Hana. En todo el silencio, en medio del ruido de la moto, no pensaba en ella. Cuando aparecía su cara, la borraba, daba un tirón del manillar para hacer un viraje y tener que concentrarse. Si tenía que haber palabras, no serían las de Hana, sino los nombres en aquel mapa de Italia que estaba recorriendo.
Tenía la sensación de que transportaba el cuerpo del inglés en aquella huida. Iba sentado en el depósito de gasolina mirando hacia él, con el negro cuerpo abrazado al suyo y mirando por encima de su hombro al pasado, el paisaje del que huían, aquel palacio de extranjeros que se perdía en la lejanía en la colina italiana y que nunca se reconstruiría. «Y las palabras que he puesto en tu boca no saldrán de tu boca ni de la de tus descendientes ni de la de los descendientes de tus descendientes.»
La voz del paciente inglés le recitaba las palabras de Isaías al oído, como ya había hecho la tarde en que el muchacho le había hablado de aquel rostro en el techo de la capilla de Roma. «Desde luego, hay cien Isaías. Un día desearás verlo de anciano: en los monasterios del sur de Francia aparece representado como un anciano con barba, pero su mirada sigue teniendo la misma energía.» El inglés había recitado en el cuarto pintado: «Mira, el Señor te llevará a un terrible cautiverio y ten por seguro que te subyugará. Ten por seguro que te sacudirá y lanzará de acá para allá como una pelota por una gran extensión de terreno.»