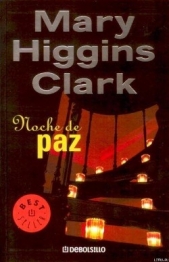El Paciente Ingl?s

El Paciente Ingl?s читать книгу онлайн
En los ?ltimos d?as de la Segunda Guerra Mundial, cuatro personajes se re?nen en una villa en ruinas en la Toscana: un enigm?tico hombre sin memoria, que agoniza con el cuerpo completamente quemado, una joven enfermera que cree traer la desgracia a cuantos ama, un c?nico superviviente mutilado y un sij dedicado a la desactivaci?n de explosivos… Cuatro extranjeros de s? mismos, atrapados en la retaguardia de sus recuerdos, que van recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades a trav?s de las intermitentes y atormentadas revelaciones de una historia de amor y celos… «M?s que una novela, es una alfombra m?gica que nos traslada a trav?s de ?pocas y geograf?as… Una red de sue?os tan extraordinaria y cautivadora como la mejor de estos ?ltimos a?os.» Time
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Madox regresó a la aldea de Marston Magna, en Somerset, donde había nacido, y un mes después estaba sentado en la congregación de una iglesia escuchando el sermón dedicado a la guerra, cuando sacó el revólver que había llevado en el desierto y se pegó un tiro.
Yo, Herodoto de Halicarnaso, he expuesto mi historia para que el tiempo no desdibuje las creaciones de los hombres ni las grandiosas y prodigiosas hazañas de los griegos y los bárbaros (…) junto con las razones por las que se enfrentaron.
El desierto siempre había inspirado sentimientos poéticos a los hombres. Y Madox había expuesto -en la Sociedad Geográfica- hermosas relaciones de nuestras caminatas y jornadas. Bermann reducía la teoría a pavesas. ¿Y yo? Yo era el técnico, el mecánico. Los otros ponían por escrito su amor de la soledad y meditaban sobre lo que allí encontraban. Nunca estuvieron seguros de lo que yo pensaba de todo aquello. «¿Te gusta esa luna?», me preguntó Madox, cuando hacía diez años que me conocía. Lo hizo indeciso, como si hubiera violado mi intimidad. Para ellos, yo era demasiado astuto para ser un amante del desierto: más parecido a Odiseo. Y, sin embargo, lo amaba. Para mí, el desierto, es como para otros hombres un río o la ciudad de su infancia.
Cuando nos separamos por última vez, Madox recurrió a la antigua fórmula de despedida. «Que Dios te conceda la seguridad por compañía.» Y yo me alejé de él, al tiempo que decía: «Dios no existe.» Éramos tan diferentes como la noche y el día.
Madox decía que Odiseo nunca escribió una palabra, no llevaba un diario. Tal vez se sintiera ajeno a la falsa rapsodia del arte. Y mi monografía tenía -debo reconocerlo- la austeridad de la precisión. El miedo a describir la presencia de ella, mientras escribía, me hizo eliminar todo sentimiento, toda retórica del amor. Aun así, describí el desierto con la misma pureza con la que habría hablado de ella. El día en que Madox me hizo la pregunta sobre la Luna fue uno de los últimos días en que estuvimos juntos antes de que comenzara la guerra. Nos separamos y él se marchó a Inglaterra, pues la probabilidad de que estallara la guerra lo interrumpió todo, nuestro lento desenterrar la historia en el desierto. Adiós, Odiseo, dijo sonriendo, aunque sabía que Odiseo nunca había sido santo de mi devoción precisamente y menos aún Eneas, si bien habíamos llegado a la conclusión de que Bagnold era Eneas. Pero la verdad es que Odiseo no era un gran santo de mi devoción. Adiós, dije.
Recuerdo que se volvió riendo. Señaló con su grueso dedo el punto junto a su nuez y dijo: «Esto se llama sinoide vascular.» Y dio a ese hueco de su cuello un nombre oficial. Regresó con su mujer a la aldea de Marston Magna y sólo se llevó su volumen favorito de Tolstói: me dejó todas sus brújulas y mapas. Nuestro afecto siguió inexpresado.
Y Marston Magna, en Somerset, que había evocado para mí una y mil veces en nuestras conversaciones, había convertido sus verdes campos en un aeródromo. Los aviones arrojaban sus gases de escape sobre castillos artúricos. No sé lo que lo movería al suicidio. Tal vez fuera el permanente ruido de los vuelos, tan intenso para él después de haberse acostumbrado al sencillo zumbido de la lagarta, que había puntuado nuestros silencios en Libia y Egipto. Una guerra ajena estaba desgarrando el delicado tapiz que formaban sus compañeros. Yo era Odiseo y entendía los cambios y los vetos temporales que entrañaba la guerra. Pero él era un hombre al que no le resultaba fácil hacer amistades, un hombre que había conocido a dos o tres personas en su vida y ahora resultaban ser el enemigo.
Estaba en Somerset solo con su mujer, que nunca nos había conocido. A él le bastaban pequeños gestos. Una bala puso fin a la guerra.
Sucedió en julio de 1939. Fueron en autobús desde la aldea a Yeovil. El autobús había ido muy lento, por lo que habían llegado con retraso al oficio. En la parte trasera de la atestada iglesia, decidieron separarse para encontrar asientos. Cuando, media hora después, comenzó el sermón, resultó patriotero y partidario sin vacilación de la guerra. El predicador entonó alegre su salmodia sobre la batalla y bendijo al Gobierno y a los hombres que estaban a punto de entrar en la guerra. Madox escuchó el sermón, que se fue haciendo cada vez más exaltado, sacó la pistola que llevaba en el desierto, se inclinó y se disparó en el corazón. Murió en el acto. Se hizo un gran silencio, un silencio propio del desierto, un silencio sin aviones. Oyeron desplomarse su cuerpo contra el banco. Ninguna otra cosa se movió. El predicador quedó paralizado en su gesto. Fue como los silencios que se producen cuando se parte la opalina en torno a una vela y todas las caras se vuelven. Su esposa bajó por la nave central, se detuvo ante su fila, murmuró algo y le dejaron pasar junto a él. Se arrodilló y lo rodeó con los brazos.
¿Cómo murió Odiseo? Un suicidio, ¿no? Me parece recordarlo, ahora. Tal vez el desierto, aquella época en que nada teníamos que ver con el mundo, hubiera acostumbrado mal a Madox. No puedo dejar de pensar en el libro ruso que siempre llevaba consigo. Rusia siempre ha estado más próxima a mi país que al suyo. Sí, Madox fue un hombre que murió por culpa de las naciones.
Me encantaba la calma que mantenía en todo momento. Yo discutía furioso sobre las ubicaciones en un mapa y sus informes hablaban de nuestro «debate» con expresiones razonables. Escribía con calma y gozo, cuando había gozos que describir, sobre nuestros viajes, como si fuéramos Ana y Vronski en un baile. Sin embargo, nunca quiso acompañarme a una de aquellas salas de baile de El Cairo y yo era el que se enamoraba bailando.
Se movía con paso lento. Nunca lo vi bailar. Era un hombre que escribía, que interpretaba el mundo. Su sabiduría se alimentaba con la menor pizca de emoción que se le brindara. Una mirada podía inspirarle párrafos enteros de teoría. Si descubría un nuevo tipo de nudo en una tribu del desierto o encontraba una palmera rara, quedaba encantado durante semanas. Cuando dábamos con mensajes en nuestros viajes -cualquier texto, contemporáneo o antiguo, una inscripción árabe en una pared de barro, una nota en inglés escrita con tiza en el guardabarros de un jeep-, los leía y después les pasaba la mano por encima, como para tocar sus posibles significados más profundos, para lograr la mayor intimidad posible con las palabras.
Extendió el brazo, con las magulladas venas horizontales vueltas hacia arriba, para recibir la dosis de morfina. Mientras ésta lo inundaba, oyó a Caravaggio dejar caer la aguja en la cajita esmaltada y con forma de riñón. Vio su canosa figura darle la espalda y después reaparecer, también enganchado, ciudadano del reino de la morfina como él.
Había días en que volvía a casa después de una árida jornada de escritura y lo único que me salvaba era Honeysuckle Rose de Django Reinhardt y Stéphane Grappelly en su actuación con el Hot Club de Francia. 1935, 1936, 1937: grandes años para el jazz, los años en que salía del hotel Claridge y se difundía por los Campos Elíseos, llegaba hasta los bares de Londres, del sur de Francia y de Marruecos y después pasaba a Egipto, adonde una orquesta de baile anónima de El Cairo introdujo a la chita callando el rumor sobre tales ritmos. Cuando regresé al desierto, me llevé conmigo las veladas de baile en los bares al ritmo de Souvenirs, grabado en discos de 78 rpm, en las que las mujeres se movían como galgos y se inclinaban sobre ti, cuando les susurrabas algo con la cara pegada a sus hombros, mientras sonaba My Sweet. Cortesía de la compañía de discos Société Ultraphone Francaise. 1938, 1939. Murmullos de amor en una cabina. La guerra estaba al caer.
Durante aquellas últimas noches en El Cairo, meses después de que hubiera concluido nuestra historia de amor, logramos convencer por fin a Madox para que celebrara su despedida en una taberna. Asistieron ella y su marido. Una última noche, un último baile. Almásy estaba borracho e intentó interpretar un antiguo paso de baile que había inventado, llamado el Abrazo del Bósforo, levantó a Katharine Clifton en sus nervudos brazos y atravesó la pista hasta caer con ella sobre unas aspidistras crecidas en el Nilo.
¿Por quién hablará ahora?, pensó Caravaggio.
Almásy estaba borracho y su baile parecía a sus acompañantes una serie de movimientos brutales. En aquellos días ella y él no parecían llevarse bien. Él la balanceaba de un lado para otro, como si fuera una muñeca anónima, ahogaba con la bebida su pena por Ia marcha de Madox. Cuando se sentaba en nuestras mesas, hablaba a gritos. Cuando Almásy se comportaba así, solíamos dispersarnos, pero, como aquélla era la última noche de Madox en El Cairo, nos quedamos. Un mal violinista egipcio imitaba a Stéphane Grappelly y Almásy era como un planeta sin control. «Por nosotros que somos de otro planeta», brindó. Quería bailar con todo el mundo, hombres y mujeres. Dio palmas y anunció: «Y ahora el Abrazo del Bósforo. ¿Tú, Bernhardt? ¿Hetherton?» La mayoría se echaron hacia atrás. Se volvió hacia la joven esposa de Clifton, que lo contemplaba con furia cortésmente contenida y cuando le hizo la seña y después la embistió, con el cuello apoyado ya en el hombro de ella, en aquella meseta desnuda por encima de las lentejuelas- se adelantó. Siguió un tango de maníacos hasta que uno de ellos perdió el paso. Ella no quiso disipar su irritación, se negó a dejarle ganar marchándose y volviendo a la mesa. Se limita mirarlo fijamente y con expresión severa, cuando él irguió la cabeza, y actitud carente de solemnidad, pero belicosa. Él bajó la cabeza y le susurró algo, tal vez le espetara la letra de Honeysuckle Rose.
En El Cairo, en los intervalos entre expediciones, nadie veía apenas a Almásy. Parecía distante o inquieto. Trabajaba en el museo durante el día y frecuentaba los bares del mercado, por la zona meridional de El Cairo. Estaba perdido en otro Egipto. Sólo por Madox habían acudido aquella noche todos. Pero ahora Almásy estaba bailando con Katharine Clifton. La hilera de plantas rozaba el esbelto cuerpo de ella. Giró con ella, la levantó y después cayó. Clifton permaneció sentado y contemplando la escena por el rabillo del ojo. Almásy había caído encima de ella y después intentó levantarse despacio, al tiempo que se alisaba su rubio pelo, y se arrodilló por encima de ella en el rincón más alejado de la sala. En tiempos había sido un hombre delicado.