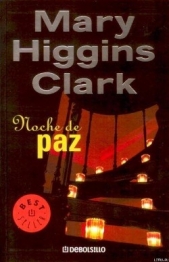El Paciente Ingl?s

El Paciente Ingl?s читать книгу онлайн
En los ?ltimos d?as de la Segunda Guerra Mundial, cuatro personajes se re?nen en una villa en ruinas en la Toscana: un enigm?tico hombre sin memoria, que agoniza con el cuerpo completamente quemado, una joven enfermera que cree traer la desgracia a cuantos ama, un c?nico superviviente mutilado y un sij dedicado a la desactivaci?n de explosivos… Cuatro extranjeros de s? mismos, atrapados en la retaguardia de sus recuerdos, que van recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades a trav?s de las intermitentes y atormentadas revelaciones de una historia de amor y celos… «M?s que una novela, es una alfombra m?gica que nos traslada a trav?s de ?pocas y geograf?as… Una red de sue?os tan extraordinaria y cautivadora como la mejor de estos ?ltimos a?os.» Time
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Lo acopiaba todo como parte de una armonía mutable. Veía a ella en horas y lugares diferentes que variaban su voz y su naturaleza, su belleza incluso, como la fuerza subyacente del mar acuna o gobierna el sino de los botes salvavidas.
Tenían la costumbre de levantarse al amanecer cenar con la última luz del día. Por la noche había una sola vela encendida junto al paciente inglés o un quinqué a medias lleno, en caso de que Caravaggio se hubiera agenciado petróleo, pero los pasillos y las demás alcobas estaban sumidos en las tinieblas, como en una ciudad enterrada. Se habían acostumbrado a caminar en la obscuridad, con las manos extendidas y tocando la paredes a ambos lados con la punta de los dedos.
«Se acabó la luz. Se acabó el color.» Hana tarareaba esas frases una y otra vez. Había que poner fin a una exasperante costumbre de Kip de saltar la escalera con una mano en la mitad de la barandilla. Se imaginaba sus pies volando por el aire y golpeando en el estómago a Caravaggio, en el momento en que éste entraba.
Hacía una hora que había apagado la vela en el cuarto del inglés. Se había quitado las zapatillas de tenis y llevaba el vestido desabrochado en el cuello por el calor del verano y también en las mangas, sueltas, en la parte superior del brazo: un desorden delicioso.
En la planta baja del ala, aparte de la cocina, la biblioteca y la capilla abandonada, había un patio interior acristalado: cuatro paredes de cristal y una puerta, también de cristal, por la que se entraba a un recinto con un pozo cubierto y estanterías llenas de plantas muertas y que en tiempos debían de haber medrado con el calor del cuarto. Ese patio interior le recordaba cada vez más a un libro que, al abrirse, dejaba al descubierto flores disecadas, un lugar que contemplar al pasar y en el que no se debía entrar nunca.
Eran las dos de la mañana.
Cada uno de ellos entró en la villa por una puerta diferente: Hana por la de la capilla, junto a los treinta y seis peldaños, y él por el patio que daba al Norte. En cuanto entró en la casa, se quitó el reloj y lo dejó en un nicho a la altura del pecho en el que había la figurita de un santo. El patrón de aquella villa-hospital. Ella no pudo ver ni rastro de fósforo, pues se había quitado ya los zapatos y llevaba sólo pantalones. La lámpara atada al brazo estaba apagada. No llevaba nada más y se quedó un rato en la obscuridad: un chico flaco, un turbante obscuro, el kara suelto en su muñeca contra la piel. Se reclinó contra el ángulo del vestíbulo como una lanza.
Después se coló por el patio interior. Llegó a la cocina e inmediatamente sintió el perro en la obscuridad, lo atrapó y lo ató con una cuerda a la mesa. Cogió la leche condensada del estante y volvió al cuarto acristalado en el patio interior. Pasó las manos por la base de la puerta y encontró los palitos apoyados en ella. Entró y cerró la puerta tras él, al tiempo que deslizaba la mano fuera en el último momento para apuntalarla con los palos otra vez, por si los hubiera visto ella. Después se metió en el pozo. A un metro de profundidad había una tabla cruzada de cuya firmeza tenía constancia. Cerró la tapa sobre sí y se acurrucó ahí, al tiempo que imaginaba a Hana buscándolo o escondiéndose, a su vez. Se puso a chupar la lata de leche condensada.
Hana sospechaba algo así de él. Tras haber llegado hasta la biblioteca, encendió la linterna que llevaba al brazo y avanzó junto a las estanterías que se extendían desde sus tobillos hasta alturas invisibles por encima de ella. La puerta estaba cerrada, por lo que nadie que pasara por los pasillos podía ver la luz. Kip sólo podría ver la luz al otro lado de las puertas acristaladas, en caso de que estuviese fuera. Daba un paso y se detenía a buscar; una vez más por entre los libros -italianos la mayoría- uno de los pocos volúmenes ingleses que podía regalar al paciente inglés. Había llegado a estimar aquellos libros acicalados con sus encuadernaciones italianas, los frontispicios, las ilustraciones en color pegadas y cubiertas con papel de seda, su olor, incluso el crujido que emitían, si se abrían demasiado rápido, como si se hubieran roto una serie invisible de huesos diminutos. Dio otro paso y volvió a detenerse. La cartuja de Parma.
«Si salgo airoso», dijo a Clelia, «iré a ver las hermosas pinturas de Parma y después, ¿ tendrá usted a bien recordar este nombre: Fabrizio del Dongo?».
Caravaggio estaba tumbado en la alfombra en el extremo de la biblioteca. Desde la obscuridad que lo envolvía parecía que el brazo izquierdo de Hana fuera fósforo puro, que iluminara los libros y reflejase el rojo en su obscuro cabello, que ardiera pegado al algodón de su vestido y su manga fruncida a la altura del hombro.
Kip salió del pozo.
La luz se extendía desde su brazo en un diámetro de un metro y después quedaba absorbida por la obscuridad, por lo que Caravaggio tenía la sensación de que había un valle de tinieblas entre ellos. Hana se metió bajo el brazo derecho el libro con la cubierta carmelita. A medida que avanzaba, aparecían nuevos libros y otros desaparecían.
Se había hecho mayor y él la quería ahora más que en otra época en que, por ser producto de sus padres, la entendía mejor. Ahora era lo que ella misma había decidido llegar a ser. Sabía que, si se hubiera cruzado con Hana en una calle de Europa, le habría recordado a alguien, pero no la habría reconocido. La noche en que llegó a la villa había disimulado su estupor. El ascético rostro de Hana, que al principio parecía frío, no carecía de mordacidad. Comprendió que durante los dos últimos meses él mismo había experimentado una evolución que lo aproximaba a la nueva personalidad de ella. Apenas podía creer el placer que le daba su transformación. Años antes, había intentado imaginarla como adulta, pero había inventado a alguien con características moldeadas por su comunidad, no aquella maravillosa extraña a la que podía querer más profundamente, porque nada había en ella que hubiera aportado él.
Estaba tumbada en el sofá, había girado la linterna hacia adentro para poder leer y ya estaba absorta en el libro. Un poco después, levantó la vista, escuchó y se apresuró a apagar la linterna.
¿Se habría dado cuenta de su presencia en el cuarto? Caravaggio sabía que le resonaba la respiración, que le estaba costando mantener una respiración ordenada y discreta. Se encendió un momento la linterna y volvió a apagarse rápidamente.
Entonces todo en la habitación pareció ponerse en movimiento, menos Caravaggio. Lo oía todo a su alrededor, sorprendido de poder permanecer oculto. El muchacho estaba allí dentro. Caravaggio se acercó al sofá y extendió la mano hacia Hana. No estaba ahí. Al erguirse, un brazo le rodeó el cuello, lo aferró y lo tiró hacia atrás. Una luz intensa aplicada a su cara lo deslumhró y los dos lanzaron un resuello al caer al suelo.
El brazo con la linterna seguía teniéndolo sujeto del cuello. Entonces apareció un pie descalzo a la luz, que pasó por sobre la cara de Caravaggio y pisó el cuello del muchacho a su lado. Se encendió otra linterna.
«Ya te tengo. Ya te tengo.»
Los dos cuerpos en el suelo levantaron la vista hacia la obscura silueta de Hana por encima de la luz. Estaba cantándolo:
«Ya te tengo. Ya te tengo. He utilizado a Caravaggio… ¡que tiene un resuello tremendo, la verdad! Sabía que estaría aquí. Él ha sido la trampa.»
Apretó aún más el pie en el cuello del muchacho. «Ríndete. Confiesa.»
Caravaggio empezó a agitarse bajo las garras del muchacho, cubierto ya todo él de sudor e incapaz para luchar y liberarse. Ahora la deslumbradora luz de las dos linternas lo enfocaba a él. Tenía que alzarse y escabullirse de algún modo de aquella pesadilla. Confiesa. La muchacha se reía. Necesitaba calmar la voz antes de hablar, pero ellos, excitados con su aventura, apenas escuchaban. Se zafó del brazo del muchacho, que iba cediendo, y, sin decir palabra, salió del cuarto.
Volvían a estar en la obscuridad. «¿Dónde estás?», preguntó ella. Y después se movió rápida. Él se situó de modo que ella chocara contra su pecho y cayera en sus brazos. Ella le puso la mano en la nuca y después llevó la boca hasta la suya. «¡Leche condensada! ¿Durante nuestra lucha? ¿Leche condensada? Ella llevó la boca al cuello de él, todo sudado, lo cató allí donde ella había mantenido su pie descalzo. «Quiero verte.» Se encendió la linterna de él y la vio, con la cara veteada de churretes, el cabello erizado en un torbellino por la transpiración y una sonrisa dirigida a él.
Él le introdujo las manos por las sueltas mangas del vestido y se las colocó sobre los hombros. Ahora, si ella se hacía a un lado, las manos de él la seguirían. Empezó a inclinarse, a dejarse caer con todo su peso hacia atrás, con la esperanza de que él la acompañara, de que sus manos suavizasen la caída. Después él se hizo un ovillo, con los pies en el aire y sólo las manos, los brazos y la boca en ella y el resto de su cuerpo como la cola de una mantis. Seguía llevando la linterna pegada al músculo y al sudor de su brazo izquierdo. La cara de ella entraba en la luz para besar, lamer y catar. La frente de él se frotaba contra el húmedo cabello de ella.
Después él se encontraba de repente en el otro extremo del cuarto y se veía su lámpara de zapador recorriéndolo, seguro ahora, después de que pasara semanas limpiándolo de toda clase de posibles espoletas: como si aquel cuarto hubiera salido por fin de la guerra y no fuese ya una zona o un territorio. Movió sólo la lámpara haciendo oscilar el brazo e iluminando el techo y la sonriente cara de ella, cuando la luz la reveló junto al respaldo del sofá contemplando su brillante y esbelto cuerpo. La siguiente vez que pasó la luz, la mostró agachada y limpiándose la cara con la falda. «Pero yo te he cogido, te he cogido», exclamó Hana. «Soy el mohicano de Danforth Avenue.»
Después se encontraba a horcajadas sobre la espalda de él y la luz de su linterna oscilaba por los lomos de los libros en los estantes más altos, al subir y bajar sus brazos, mientras él la hacía girar y ella se vencía hacia adelante como muerta, cayó y lo cogió de los muslos y después se volteó, se desprendió de él y se quedó tumbada en la vieja alfombra, que aún desprendía el olor de la antigua lluvia, y con los brazos humedecidos y cubiertos de polvo y arenilla. Él se inclinó sobre ella y ella alargó la mano y apagó la linterna. «Yo he ganado, ¿eh?» Él aún no había dicho nada desde que había entrado en el cuarto. Con la cabeza hizo el gesto que ella adoraba, en parte asentimiento y en parte indicación de un posible desacuerdo. La luz lo deslumbraba y no podía verla. Apagó la linterna de ella para que estuvieran iguales en la obscuridad.