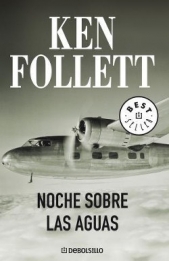La Rosa de Alejandr?a

La Rosa de Alejandr?a читать книгу онлайн
Manuel V?zquez Montalb?n acaba de sacar por sexta vez de su madriguera al at?pico detective privado Pepe Carvalho. Los lectores que se apunten a esta nueva investigaci?n del sabueso galaico-ap?trido-catal?n pueden estar tranquilos y seguros. Lo que el autor promete y ofrece es la acreditada y atrayente f?rmula de un asesinato con connotaciones est?ticas -la v?ctima es, en este caso, una dama a la que han deshuesado y despedazado cient?ficamente- y sociol?gicas: una trama de pasiones, separaciones y fatales encadenamientos de circunstancias enmarcada en la reciente historia hispana. Todo ello aderezado con los finos toques de cocina (que no gastronom?a), erotismo, cr?tica literaria recreativa (o vindicativa, pues Carvalho purga su biblioteca quemando los libros, como el Quijote) y recuperaci?n de sentimentalidades aut?nticas que proporcionan Carvalho y su clan de marginados entra?ables.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Ese borde. Ese borde tiene la culpa de todo.
Desde que Encarna se había casado apenas si había vuelto por Águilas.
Dos o tres veces. En verano. No.
No era la misma. Era una señora, pero a costa de un alto precio.
– El otro día una mujer le escribía a Elena Francis una carta que se parecía mucho, mucho a la vida de Encarna. Incluso por un momento pensé: mira, ésa es Encarna que se desahoga.
Pero no. No iba con el carácter de Encarna escribirle a la Francis.
Era muy reconcentrada. Muy suya.
Pero la historia era la misma.
– ¿Qué historia?
– La de una chica que se casa con un hombre para salir de una vida miserable y luego vive un infierno. El marido un putero irresponsable y más falso que un duro sevillano y ella sola, sin hijos, en una ciudad en la que no se fía de nadie, rodeada de amigos que son en realidad los amigos de su marido y cada vez más abandonada y más arrepentida. Maldita la hora en que el señorito aquel se cruzó en su camino. Pero ella ¿qué iba a hacer?
¿Toda la vida prensando higos o salando alcaparras? Ése era su porvenir en Águilas. O el mío. Pero yo tuve paciencia y esperé tiempos mejores.
Todo esto ha cambiado en los últimos veinte o veinticinco años, y teniendo arrestos, ganas de trabajar y pocas puñetas, el que ha querido se ha subido en lo alto, y el que no ha querido, pues a tomar el sol, que aquí sol no falta. Se equivocaron los que se marcharon, casi todos a Cataluña, pensando que allí regalaban los billetes de veinte duros en las taquillas del metro. Y no se crea que yo no conozco aquello. Estuve unas semanas en casa de un tío mío, mire, para pasar un mes, bueno, pero para vivir, no. Mi Manolo y yo tuvimos la suerte de coger los buenos tiempos del turismo y aquí en verano se hacen buenos duros si se quiere trabajar en verano; ahora, si se quiere tomar el sol, entonces no. Ahora tenemos tiempo de tomar el sol.
– Pero usted también se ha marchado de Águilas.
– Estamos más cerca del hotel, y aquí tiene mucho porvenir el cultivo intensivo de invernadero. Hemos hecho una inversión muy fuerte para cultivar aquí también aguacates y chirimoyas, como en Almería y Málaga.
– ¿Las veces que vino Encarna se relacionó con usted?
– ¿Y con quién si no? Y sobre todo me escribía y yo la escribía a ella, tanto a Albacete como a Barcelona.
– ¿A Barcelona?
– Sí. Durante los períodos que pasaba allí para ir al médico, porque estaba delicada, o creía estarlo. ¿Se ha fijado usted en que las personas desgraciadas en su matrimonio se escuchan más y un día les duele aquí y otro les duele lo de más allá? Pobre, pobre Encarnita. Es la fatalidad.
Es el destino. Iba a encontrar esa muerte tan horrorosa. Con lo feliz que ella creía ser en Barcelona.
– ¿Cuando estuvo de jovencita?
– No. Ahora.
– ¿Feliz por ir al médico?
– No sólo iba al médico.
La vacilación de la mujer sólo trataba de aplazar la revelación que deseaba hacer.
– Por mucho que se contemplase a sí misma, no iba a ir cada tres meses a Barcelona para que le vieran cosas diferentes. El hígado te lo miran una vez o dos, pero no cada tres meses.
¿No cree usted?
– El cuerpo humano está lleno de cosas.
– Y sobre todo el de las mujeres.
¿Se ha fijado usted en lo que cabe en el vientre de una mujer? Piense por un momento.
Y empezó a enumerar con la ayuda de los dedos.
– Las tripas, bueno, los intestinos. El hígado. Los riñones. La apendicitis. Los ovarios. La matriz.
La placenta. Y hasta un niño o dos o cinco, porque ha habido casos de cinco niños. Todo eso cabe en el vientre de una mujer.
– Nunca lo había pensado.
– Las mujeres pensamos más en esas cosas. Como nos afectan a nosotras, pues es lógico.
– ¿Qué hacía Encarna en Barcelona?
– Verse con mi primo. Con Ginés.
Un primo mío que va embarcado. Es un señor oficial, también es de Águilas y fue el novio, bueno, novio, pretendiente, como les llamábamos entonces, de Encarna hasta que se puso por medio el señorito ese de Albacete. Fue una historia muy bonita. La lees en una novela o la ves en el cine y no te la crees. También en esto se parecía la historia de la carta a la señora Francis: también la que escribía se había encontrado de pronto a su antiguo amor por la calle, precisamente en el momento en que se sentía más desgraciada.
“Precisamente en aquel momento Encarna paseaba por las Ramblas y alguien la llamó por su nombre. Se vuelve y ¿quién estaba allí? Ginés.
Veinte años después. Ya no era aquel muchacho tímido que se ponía colorado en cuanto la veía, sino un oficial de marina que se ofrecía a acompañarla por una ciudad que él conocía muy bien. Cada tres meses iba y volvía a las Américas en un buque de carga, “La Rosa de Alejandría”.
– ¿Es el nombre del barco?
– Sí, es el nombre del barco en el que va embarcado mi primo.
– ¿Es un barco egipcio, griego o turco?
– No. No creo. Es un barco español. O al menos son españoles los embarcados, por ejemplo, un amigo de mi primo, Germán, que es de Lorca.
A veces ha vuelto mi primo por Águilas y Germán le ha acompañado.
– Se encuentran por casualidad en las Ramblas veinte años después.
¿Qué más?
– Se citan para la próxima vez que vuelva el barco a Barcelona, y a partir de ese momento Encarna se inventa cualquier excusa para acudir a la cita. Me lo cuenta por carta y me lo cuenta con esa naturalidad, esa pachorra que ella tenía para estas cosas.
Porque Encarna siempre había ido a lo suyo por el camino más directo.
– Y el marido no sospechaba nada.
– El marido tenía su vida. Es un golfo que se ha pasado medio matrimonio entre Madrid y donde sea, pero bien poco con Encarna.
– Y el marino volvía, una y otra vez.
– Vaya si volvía. Nunca se había quitado a Encarna de la cabeza. Mi primo es un chico fuera de serie, demasiado sentimental para mi gusto, porque no se puede ir por el mundo con el corazón en la mano. Yo se lo advertí ya entonces, cuando éramos unos críos: cuidado con la Encarna que va a la suya. Y cuidado que yo me he querido a la Encarna, que más que yo sólo la ha querido su madre, pero sufría por mi primo.
– Y no se planteaban dejarlo todo.
Vivir juntos.
– No. Encarna no. Pero mi primo sí.
– Y Encarna no quería.
– Ha pasado por todo. Al principio no, luego sí, y últimamente le pedía paciencia, que dejara pasar el tiempo.
Que diera tiempo al tiempo para que acabara de pudrir los huesos de un marido definitivamente fracasado.
– Y de pronto las cartas dejaron de llegarle.
– Sí. Tampoco era para alarmarse, porque Encarna era muy arbitraria y a veces dos cartas por semana y otras meses y meses. Yo siempre esperaba a que ella me escribiera o me llamara, aunque llamar llamaba pocas veces porque decía que las paredes oían.
– Usted le escribía a Albacete.
– Sobre todo a Barcelona.
– ¿A qué señas de Barcelona?
La mujer calculaba sus próximos movimientos. Por fin se decidió y dedicó a Carvalho la misma mirada que sin duda había dirigido a su marido en el momento de meterse en la cama con él por primera vez. Sale de la habitación con majestad y deja a Carvalho con el nombre de “La Rosa de Alejandría” en los labios silenciosos de la memoria:
“Eres como la rosa de Alejandría, morena salada, de Alejandría, colorada de noche blanca de día, morena salada, blanca de día”.
Es una voz infantil la que la canta y a continuación crece un coro que impone una extraña tristeza oscura de fondo en torno de una canción aparentemente de amor. Pero volvía doña Paca con un papel en la mano y se lo tendía.
– Éstas eran las señas que me dio para que le escribiera en Barcelona.
Y en el sobre tenía que poner: a la atención personal de Carol.
– ¿Siempre la misma?
– Desde que me la dio, sí. Fue hace unos dos años. Uno después de empezar a encontrarse con mi primo cada tres meses.
– ¿Esto es todo?
– Todo.
La mujer tenía ganas de saber detalles, apartaba la cabeza con los ojos cerrados cuando Carvalho le repetía el despiece de la víctima. Pobrecita.
Pobrecita. ¿Y lo sabe mi primo? ¿Lo sabe mi primo? Carvalho se encogió de hombros ya en la puerta, con el espectáculo al fondo del mar perezoso bajo un sol consolador.
– ¿Y ahora vendrá la policía a interrogarme?
– Es su problema.
Y la mujer se quedó sin saber si era un problema de la policía o suyo.
– ¿Tiene alguna foto reciente de ella?
– De hace tres o cuatro años.
Por fin Encarnación Abellán adquiría el rostro de su muerte. La adolescente de “La niña de Puerto Rico” había dejado crecer sus facciones y había acabado su cuerpo en los límites de una presencia agresiva, imposible no mirar la belleza madura y airada de mujer que seguía estando sin estar en aquella fotografía sin sonrisa.
Oyó voces familiares que hablaban sobre su fiebre, y entre ellas la del capitán, partidario del frenol y mucho calor.
– Que lo sude, que lo sude.
Y más allá de los ojos abiertos, Germán o Basora o Martín y, en ocasiones, Tourón contemplándole desde su estatura de capitán con conocimientos médicos.
– Está usted en buenas manos. Es un enfriamiento de caballo. Se sale del Trópico en mangas de camisa y luego viene lo que viene.
Le dolían las junturas del cuerpo y estaba a gusto arrebujado por las sábanas.
– Caldos, muchas naranjas, pescado a la plancha -ordenaba Tourón al camarero que tomaba apuntes.
– Y pensar poco -añadía el capitán.
– No le vicien la atmósfera.
Los tres oficiales jugaban a las cartas junto a su camastro y el capitán les arrojaba del tugurio como si fueran tres tahúres.
– Le estamos haciendo compañía.
– No fumen y mantengan la puerta abierta. Se ven volar los virus.
Sólo faltaría ahora que todos la pilláramos.
– No se preocupe, capitán, haremos calceta un rato y cantaremos villancicos. Yo le he prometido un jersey a mi novia.
El capitán pasó por encima de la ironía de Basora y luego aprovechaba la soledad del enfermo para introducirse en la estancia y examinarle sin decir nada, reprimido por los ojos que Ginés apretaba para no propiciar la conversación.
– ¿Duerme? ¿Está dormido, Larios?
Siempre duerme.
Por la ranura de los párpados, Ginés veía cómo se le acercaba aquel rostro blanco, aquellas lentes sólidas como de cuarzo al fondo de las cuales aparecían los ojos sumergidos. A partir del tercer día fue imposible fingir, y el capitán se pasaba los ratos muertos sentado a su lado, las piernas encabalgadas, los brazos cruzados sobre el respaldo de la silla, la mirada divagante o pendiente de un punto concreto del camarote que le hipnotizaba.