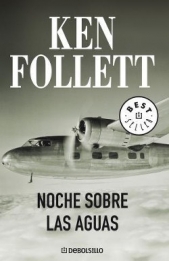La Rosa de Alejandr?a

La Rosa de Alejandr?a читать книгу онлайн
Manuel V?zquez Montalb?n acaba de sacar por sexta vez de su madriguera al at?pico detective privado Pepe Carvalho. Los lectores que se apunten a esta nueva investigaci?n del sabueso galaico-ap?trido-catal?n pueden estar tranquilos y seguros. Lo que el autor promete y ofrece es la acreditada y atrayente f?rmula de un asesinato con connotaciones est?ticas -la v?ctima es, en este caso, una dama a la que han deshuesado y despedazado cient?ficamente- y sociol?gicas: una trama de pasiones, separaciones y fatales encadenamientos de circunstancias enmarcada en la reciente historia hispana. Todo ello aderezado con los finos toques de cocina (que no gastronom?a), erotismo, cr?tica literaria recreativa (o vindicativa, pues Carvalho purga su biblioteca quemando los libros, como el Quijote) y recuperaci?n de sentimentalidades aut?nticas que proporcionan Carvalho y su clan de marginados entra?ables.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– No se come mal, no. ¿Pero ha probado usted la cocina de doña Mariquita, en Totana?
– No puedo desviarme.
– Cada cual conoce su prisa. Pero si alguna vez pasa por Totana no lo olvide.
Los Naranjos era un restaurante de viajeros y para bienpudientes o enterados de la comarca, en busca de sus platos de verduras y pescados, a poca distancia la huerta y el mar, y entre ellos un arroz de verduras y pollo y un mero a la murciana que Carvalho pidió tras repasar la carta y sin dejarse desmoralizar por la curiosa manera en que aparecía escrito “vishishua”, ex sopa fría convertida en enigmático nombre de deidad oscura.
El arroz estaba en el menú pero no en la carta. Carvalho se empeñó en probarlo y era un arroz apetitoso, de tierra adentro, con berenjena frita incluida, elemento que Carvalho jamás había relacionado con el arroz hasta aquel momento y que no desentonaba.
Pidió Carvalho vinos autonómicos y se le ofreció un excelente Carrascalejo que ya conocía desde los tiempos de sus periódicas escapadas hacia el mar Menor, en cuanto a Barcelona le llegaba el presentimiento del aroma de la flor de azar y el cuerpo se le ponía ávido de sur. Pero ahora viajaba con la precisión de un viajante, con un ojo puesto en las dietas y el otro en el reloj que luchaba contra el inmediato atardecer. Quería llegar a Águilas con luz de día y no conocía la carretera.
– No es mala. Es la que coge todo el mundo para ir hasta Águilas. La que no se acaba nunca es la que baja desde Cartagena y Mazarrón, por la sierra del Cantal. Eso es morirse de tanta curva.
Cambió el paisaje de transición en el cruce con la carretera de Mazarrón. A partir de Los Estrechos apareció el esplendor geológico de tierras cabileñas o al menos como la imaginación ha sido educada para evocar un África de rocas erosionadas por un óxido profundo. Y, de pronto, vaguadas con palmerales o, a contraluz, la palmera solitaria en un altozano de crocanti, posando contra el sol poniente y kilómetros y kilómetros de tomateras protegidas por un manto de plástico largo y ancho como la Rambla del Charcón. Aquí y allá, el capricho de la tierra conformando formas vaciadoras de un aire ya salino, capricho de fantasmales protuberancias, como monumentos a males ocultos de una tierra vencida por el tiempo y, tras una curva, la triple luna de ensenadas y los lomos blancos de una ciudad pegada al nivel de los mares.
Por la carretera de Lorca, el coche se fue metiendo en la retícula de la villa nueva, con indicaciones que le llevaban al puerto a través de la calle Carlos III, una glorieta con palmeras y finalmente la desembocadura en un puerto con malecón anclado entre las primeras cegueras del anochecer.
Había llegado a uno de los orígenes de Charo, a uno de los callejones sin salida de España y, en homenaje a su amiga, aparcó el coche en la explanada del puerto y, pie a tierra, se puso a caminar sin otro propósito que tomar posesión de los recuerdos prestados de la pobre Charo. Allí estaba la Glorieta con su surtidor en pleno sueño de invierno y la vegetación aterida.
Pero no estaba en cambio la plaza de toros.
– ¿La plaza de toros? Pues no habla usted de tiempo. Hace más de veinte años que la tiraron abajo, estaba junto al puerto, ahora parte de sus terrenos los ocupa otra glorieta.
¿Cañería Alta? Pues eso está en lo más alto de todo. Ha de subir usted por Sagasta y luego arriba, arriba, como yendo hacia el molino y ya la encontrará usted. Es una callecica estrecha y muy larga que va así y asá, como una zeta.
El viejo tenía colores de verano a pesar de que ya era noche de invierno.
– ¿Los Abellán? Quedan muy pocos.
Se marcharon. Y no creo que los que queden… Pero me habla usted de gente de mi juventud. ¿Los conoce? ¿Es usted de Barcelona? Para allí se fueron unos, otros se quedaron o se fueron a otro sitio. No me haga caso, porque antes aquí había poca gente, pero ahora en verano esto es un disparate y uno a su edad se desorienta.
¿Ha visto usted las casas nuevas que han hecho por todas partes? Águilas parece una capital y eso que nadie nos ha ayudado, por que Murcia nos tiene manía, nos tiene olvidados y a mí me da tanta rabia que cuando me preguntan si soy murciano, contesto, no, señor, andaluz, por ejemplo, sí, por ejemplo, porque lo que han hecho los de Murcia con los de Águilas es que no tiene nombre. Es como si nos tuvieran aborrecíos, ¿sabe usted? Pero cómo se le ocurre venir en invierno, con lo hermoso que está esto ya a partir de marzo. Pues siempre nos han tenido como aborrecíos y menos mal que tenemos ferrocarril desde 1890, que si no Águilas no existiría. ¿Ha visto usted el monumento al ferrocarril? No se lo pierda, que es muy curioso, aunque viniendo usted de Barcelona pocas cosas buenas sabrá ver. El clima.
Pero no hoy.
Estaba molesto el viejo porque Águilas no estaba en condiciones de ofrecerle a Carvalho sus mejores cualidades. Se despidió de él en el momento en que le estaba contando algo relacionado con un muelle para el mineral. Siguió su consejo y pronto estuvo al pie de una auténtica cashbah, con las cales de las fachadas salpicadas por la luz de bombillas mecidas por el viento, en una noche que prometía ser cerrada. Las callejas se sucedían con voluntad de laberinto y reptaban hacia un enigmático cenit por calzadas, rampas o escaleras. Casitas de una sola planta, a ras de calle, con viejas enlutadas, el gesto reservado pero la mirada franca y preguntona hacia el forastero. Y al fin, Cañería Alta, una calle mirador del casco viejo, en la cornisa del cerrillo que dominaba el descenso de la ciudad hacia la playa de poniente y la de levante y, enfrente, la cabeza de un cabo rematado por un castillo.
– ¿Los Abellán? ¡Huy, los Abellán! Pues no me habla usted de tiempo. Quién sabe dónde paran. ¿Encarna? ¡Madrina! ¿Se acuerda usted de Encarna Abellán, la de la señora Josefa? Si mi madrina no se acuerda no se acuerda nadie, porque tiene tantos años como memoria.
La viejecilla parecía agobiada por el peso de una toquilla de lana, pero los ojos expresaban el gozo por poder ser útil con lo único que le quedaba vivo, la memoria.
– Encarnita, sí, Encarnita. Se casó con un señor de Albacete. Está muy bien casada en Albacete.
– ¿Lo ve usted? Ya se lo dije yo.
Lo que no recuerde mi madrina.
– Esa Encarna Abellán era muy amiga de una tal Paca. Debía ser de su edad. Ahora debe estar por los cuarenta.
– Madrina, ¿se acuerda usted de una amiga de Encarnita?
Mastican las desnudas encías de la vieja y sus ojos calibran la longitud del viaje que le espera hacia las honduras de sus recuerdos. Hay expectación a su alrededor, su hija de setenta años es la más indiferente, pero la sobrina de otros tantos no para de decir ay, señor, señor, qué memoria, lo que no quepa en esa cabeza, y la hija de la sobrina es la cincuentona intermediaria con Carvalho, la que ha bajado el volumen del televisor cabezón dueño de una habitación a la vez recibidor y comedor, con muebles de boda, de una boda antigua de la que hay memoria en una poderosa fotografía de pareja rústica, mansa, con sonrisa de lores ingleses en el día de la victoria de su caballo en el Gran Derby.
– La Paquita de los Larios. No puede ser otra.
– ¿Lo ha visto usted? ¿Ha visto usted qué memorión tiene?
Y a partir del dato elaborado por la máquina de la memoria de la anciana se desencadena una ola de afectos, besuqueos en las mejillas blancas y caídas de la mujer que los rechaza sin ganas de rechazarlos, sonriendo como un torero triunfador en la suerte suprema.
– Claro. No podía ser otra que la Paquita de los Larios.
– La que tenía aquellos dos chicos rubios tan malos que le embozaron el water a su abuela con un gato muerto.
– No es que la conozcamos mucho, señor, pero a mí me parece que esa chica había trabajado en la antigua fábrica de conservas de la Puerta de Lorca con Encarnita y tanta gente, yo misma trabajé en aquella fábrica diez años, y ahora ya ve, ni existe.
La derribaron para hacer casas.
– Y luego se casó con aquel barbero.
– Y pusieron a medias una barbería y una peluquería, marido y mujer, por las casas nuevas del barrio de la estación.
– Si llegaron a comprarse cuatro, cinco pisos, porque trabajo en el verano no les faltaba.
– Sí, mujer, sí, la Paca, aquella tan presumida que de niña parecía tonta. Yo me acuerdo de cuando entraba en aquel bar de la calle Esparteros con una cafetera de porcelana y pedía diez céntimos de café.
– Parecía tonta, pero de tonta ni un pelo. El que era tonto era su padre, pobrecico, le llamaban Juan “Pelón”, porque nadie le había visto nunca un pelo en la cabeza.
Las mujeres se pasan las unas a las otras la historia de Paca Larios, ya sin tener en cuenta al forastero que asistía a un intercambio de información a todas luces milagroso.
– ¡De niña pasó más hambre!
– ¿Y quién no pasó hambre en aquellos años?
– Pues en casa faltó lo que faltó, pero hambre no se pasó nunca.
– Ah, eso desde luego. Si había que vestir con una bata de percal se vestía, pero el caldo de pescado cada día en la mesa.
Estaban muy orgullosas todas las mujeres del clan de su pasado, y tanto como sabían sobre los años de juventud y progreso de Paca Larios, desconocían sobre los presentes.
– Pues mire usted que desde hace años no se la ve.
– Algo malo debió pasar. Corría por Jaravía.
– Pero tenía parientes que vivían por el puerto, cerca de la casa esa de los viejos, donde van los viejos a jugar a las cartas. Bueno. No tiene pérdida. Pregunta usted por allí por lo de los viejos y ya le sabrán decir.
A Carvalho le sobraban kilómetros de culo en mal asiento y en cuanto desembocó en la Glorieta se fue a buscar su coche y un hotel que le recomendaron en la calle de Carlos III. Ni siquiera tenía ganas de cenar. Imágenes e ideas rotas le habían bloqueado el cerebro y el bloqueo le afectaba a los finos, secretos conductos que unen la inteligencia con el paladar.
Le despertó el canto de su gallo cerebral personal e intransferible y los ojos abiertos le informaron de que era muy de mañana. Pero nada le invitaba en aquella habitación doble, pulcra y fría, a permanecer en ella y bajó a la cafetería del hotel para calmar la sensación de soledad que tenía en el estómago. Dos o tres viajantes valencianos perseguían los gestos de director de cafetera del camarero y, a juzgar por el hastío de sus miradas y actitudes, debían llevar encima ya muchas horas de viaje. Nada más en la acera tuvo que dejar paso a un niño pelirrojo, lazarillo de un ciego que marchaba tras él con las dos manos apoyadas en sus hombros. “Llegó el “Torero””, decía el ciego, y más parecía un vagón obligado por la marcha del serio niño locomotora. Una cola de jubilados esperaba a las puertas de un banco, única rotura estética en la armonía de la Glorieta, casas historiadas, al borde de la erosión, ajados letreros, bonanza de una mañana casi cálida que propiciaba el paseo y llevó a Carvalho a la zona del mercado: Comestibles El Azafranero, Panadería La Balsica, Lady Pepa, azafrán y boutiques, montones de ñoras sin secar sobre un mostrador del mercado semivacío. Sol y mar para un paseo iniciado en la explanada del puerto, a lo largo de un mar de dormido caracoleo algado, sólo madrugaba la soledad, pocos niños y mujeres en busca de sus rutinarios trabajos, la locomotora convertida en monumento al ferrocarril como proclamaba la leyenda del pedestal “Monumento al ferrocarril, 1969, base de la riqueza de este pueblo.” El invierno convertía aquel rincón marinero en una postal vieja, descolorida de olvido entre páginas de un libro poco consultado y sin embargo aquí y allá se alzaban cúbicos bloques de apartamentos con intención de verano. Algunas cosas soportaban el recuerdo que Charo había heredado de su madre. Intimidad soleada y con palmeras en un rincón del mundo abierto a un mar tranquilo, y enmarcando el horizonte, cabos de rocas oxidadas, cabo Cope, peña de la Aguilica. Le vino a la memoria una de las confidencias de Charo, el escaparate del fotógrafo Matrán, y en su busca se fue hasta que un nativo le dijo que buscaba inútilmente.