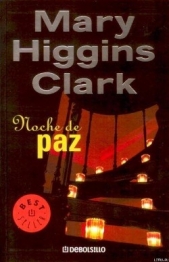El Paciente Ingl?s

El Paciente Ingl?s читать книгу онлайн
En los ?ltimos d?as de la Segunda Guerra Mundial, cuatro personajes se re?nen en una villa en ruinas en la Toscana: un enigm?tico hombre sin memoria, que agoniza con el cuerpo completamente quemado, una joven enfermera que cree traer la desgracia a cuantos ama, un c?nico superviviente mutilado y un sij dedicado a la desactivaci?n de explosivos… Cuatro extranjeros de s? mismos, atrapados en la retaguardia de sus recuerdos, que van recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades a trav?s de las intermitentes y atormentadas revelaciones de una historia de amor y celos… «M?s que una novela, es una alfombra m?gica que nos traslada a trav?s de ?pocas y geograf?as… Una red de sue?os tan extraordinaria y cautivadora como la mejor de estos ?ltimos a?os.» Time
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Recorrió con su negra mano el río Numi hasta su desembocadura en el mar, por la latitud 23° 30'. Siguió deslizando el dedo diez centímetros al Oeste, fuera de la página, hasta su pecho; se tocó una costilla.
«Aquí, el Gilf Kebir, un poco al norte del Trópico de Cáncer, en la frontera entre Libia y Egipto.»
¿Qué ocurrió en 1942?
Había hecho el viaje hasta El Cairo y estaba de regreso. Me dirigía a Uweinat y, gracias a que recordaba los mapas antiguos, pude escabullirme entre las líneas enemigas y pasar por los escondrijos de petróleo y agua de la preguerra. Como iba solo, me resultaba más fácil. A un centenar de kilómetros del Gilf Kebir, el camión explotó y volcó y yo rodé automáticamente en la arena, pues no quería que me tocara una chispa. En el desierto siempre aterra el fuego.
El camión estalló, víctima probablemente de un sabotaje. Había espías entre los beduinos, cuyas caravanas seguían errando, como ciudades que transportaban especias, alojamientos y asesores gubernamentales adondequiera que fuesen. En aquellos días de guerra, había constantemente ingleses y alemanes entre los beduinos.
Abandoné el camión y empecé a caminar hacia Uweinat, donde sabía que había un avión enterrado.
Espera. ¿Qué quieres decir con eso de un avión enterrado?
Madox tenía un avión viejo en los primeros tiempos, que había reducido a los elementos esenciales: el único «extra» era la burbuja cerrada de la carlinga, decisiva para los vuelos en el desierto. En el tiempo que pasamos juntos en el desierto, me había enseñado a pilotar, mientras dábamos vueltas los dos en torno a aquel chisme atado con cuerdas y teorizábamos sobre cómo planeaba o giraba con el viento.
Cuando Clifton llegó con su avión -Rupert-, el viejo aparato de Madox se quedó donde estaba, cubierto con una lona y fijado al suelo en uno de los huecos de Uweinat. Durante los años siguientes se fue acumulando arena sobre él. Ninguno de nosotros pensaba volver a verlo. Era otra víctima del desierto. Unos meses después, cuando pasamos por el barranco septentrional, ya ni siquiera se veía su silueta. Entonces ya había aterrizado en nuestra historia el avión, diez años más joven, de Clifton.
Entonces, ¿fuiste caminando hasta donde se encontraba?
Sí, cuatro noches de caminata. Había dejado a aquel hombre en El Cairo y había vuelto al desierto. Por todas partes había guerra. De repente había «bandos». Bermann, Bagnol, Slatin Pasha -que en diferentes ocasiones se habían salvado la vida mutuamente- estaban ahora en bandos opuestos.
Caminé hacia Uweinat. Llegué hacia el mediodía y subí a las grutas de la meseta. Por encima del pozo llamado Ain Dua.
«Caravaggio cree saber quién eres», dijo Hana.
El hombre acostado no dijo nada.
«Dice que no eres inglés. Trabajó por un tiempo para los servicios de inteligencia en El Cairo y en Italia, hasta que lo capturaron. Mi familia conocía a Caravaggio antes de la guerra. Era un ladrón. Creía en "el movimiento de las cosas". Algunos ladrones son coleccionistas, como algunos de los exploradores que tú desprecias, como algunos hombres con las mujeres y algunas mujeres con los hombres, pero Caravaggio no era de ésos. Era demasiado curioso y espléndido para triunfar como ladrón. La mitad de las cosas que robaba nunca llegaban a casa. Le parece que no eres inglés.»
Mientras hablaba, observaba su inmovilidad; no parecía escuchar con atención lo que ella decía, sólo su pensamiento distante: con la misma expresión pensativa con que Duke Ellington interpretaba Solitude.
Dejó de hablar.
Llegó al pozo profundo llamado Ain Dua. Se quitó toda la ropa y la remojó en el pozo, metió la cabeza y después su delgado cuerpo en el agua azul. Tenía los miembros exhaustos por las cuatro noches de caminata. Extendió la ropa en las rocas y siguió ascendiendo por los cantos rodados, alejándose del desierto, que entonces, en 1942, era un vasto campo de batalla y se metió desnudo en la obscuridad de la gruta.
Se encontró entre las pinturas que había descubierto años atrás: jirafas, ganado, los hombres con los brazos alzados y un tocado de plumas, varias figuras en la inconfundible postura de nadadores. Bermann había estado en lo cierto al hablar de la existencia de un lago antiguo. Penetró aún más en el frescor, en la Gruta de los Nadadores, donde la había dejado. Aún seguía allí. Se había arrastrado hasta un rincón, se había envuelto en la tela del paracaídas. Él había prometido volver a recogerla.
Él habría preferido morir en una gruta, en su intimidad, con los nadadores en la roca alrededor de ellos. Bermann le había contado que en los jardines asiáticos podías mirar una roca e imaginar agua, contemplar un estanque inmóvil y creer que era tan duro como una roca. Pero ella se había criado dentro de jardines, entre la humedad, con palabras como espaldar y erizo. Su pasión por el desierto era temporal. Había llegado a amar su austeridad gracias a él, pues quería entender por qué se sentía tan a gusto él en su soledad. Ella se sentía siempre más contenta en la lluvia, en baños saturados de vapor, en la humedad del sueño, como en aquella noche de lluvia en El Cairo en que se había retirado de la ventana de su cuarto y sin secarse se había puesto la ropa para retener la humedad. De igual modo que amaba las tradiciones familiares y la etiqueta y los poemas antiguos que sabía de memoria. Habría detestado morir sin un nombre. Para ella, había una línea tangible que se remontaba hasta sus antepasados, mientras que él había borrado la senda de la que procedía. Se sentía asombrado de que ella lo hubiera amado, pese a la importancia que él atribuía al anonimato.
Estaba tumbada boca arriba, en la posición en que yacen los muertos medievales.
Me acerqué desnudo a su cuerpo, como lo habría hecho en un cuarto de la zona meridional de El Cairo, con el deseo de desnudarla, aún con el deseo de amarla.
¿Qué tiene de terrible lo que hice? ¿Acaso no perdonamos todo a un amante? Perdonamos el egoísmo, el deseo, el engaño, siempre y cuando seamos la causa de ello. Se puede hacer el amor a una mujer con un brazo roto o con fiebre. En cierta ocasión ella me chupó la sangre de un corte en la mano, como yo había probado y tragado su sangre menstrual. Hay palabras europeas que no pueden traducirse correctamente a otra lengua. Félhomály: el polvo de las tumbas. Con la connotación de intimidad entre los muertos y los vivos en ellas.
La cogí en brazos y la levanté de la repisa del sueño. Parecía vestida de telarañas. Perturbé todo aquello.
La saqué al sol. Me vestí. Mi ropa estaba seca y rígida por el calor de las piedras.
Con las manos juntas formé una silla para que descansara. En cuanto llegué a la arena, le di la vuelta para que mirara hacia abajo sobre mi hombro. Noté que pesaba tan poco como una pluma. Estaba acostumbrado a tenerla así, en mis brazos, a verla girando a mi alrededor en mi cuarto como un reflejo humano del ventilador, con los brazos extendidos y los dedos como estrellas de mar.
Avanzamos así hacia el barranco septentrional, donde estaba enterrado el avión. No necesitaba un mapa. Llevaba conmigo el depósito de combustible que había acarreado desde el camión volcado, porque tres años antes nos habíamos visto impotentes sin él.
«¿Qué ocurrió tres años antes?»
«Ella resultó herida. En 1939. Su marido había estrellado el avión. Lo había planeado como un suicidio-asesinato que acabaría con los tres. En aquella época ni siquiera éramos amantes. Supongo que le habrían llegado rumores de nuestra historia.»
«Entonces, ¿sus heridas eran demasiado graves y no podías llevártela contigo?»
«Sí. La única posibilidad de salvarla era la de que yo intentara conseguir ayuda solo.»
En la gruta, tras todos aquellos meses de desesperación e ira, se habían sentido unidos y habían hablado una vez más como amantes, habían apartado rodando la roca que habían colocado entre ellos en aras de una ley social en la que ninguno de los dos creía.
En el jardín botánico, ella se había golpeado la cabeza contra un poste de la entrada, como señal de determinación y furia. Demasiado orgullosa para ser una amante, un secreto. No quería que hubiera compartimentos en su mundo. Él había vuelto hasta ella con un dedo alzado, Todavía no te echo de menos.
Ya me echarás de menos.
Durante los meses de separación él se había vuelto cada vez más resentido y suficiente. La rehuía. No podía soportar la calma de ella, cuando lo veía. Si telefoneaba a su casa y hablaba con su marido, oía su risa en el fondo. En público ella tenía un encanto que tentaba a todo el mundo. Eso era algo que había adorado de ella. Ahora empezaba a no confiar en nada.
Sospechaba que lo había substituido por otro amante. Interpretaba todos y cada uno de sus gestos como una promesa secreta. En cierta ocasión ella cogió de las solapas de la chaqueta a Roundell en un vestíbulo y lo zarandeó, al tiempo que se reía de algo que le había susurrado, y él siguió durante dos días al inocente funcionario para ver si había algo más entre ellos. Ya no confiaba en las últimas muestras de cariño de ella. O estaba con él o contra él. Estaba contra él. No podía soportar ni siquiera las sonrisas indecisas que le dedicaba. Si ella le pasaba una copa, no la bebía. Si en una cena le indicaba un cuenco en el que flotaba un lirio del Nilo, apartaba la mirada. Otra simple flor de los cojones. Ella tenía un nuevo grupo de íntimos que excluían a él y a su marido. Ninguna vuelve con su marido. Del amor y la naturaleza humana sabía por lo menos eso.
Compró papeles de fumar de color carmelita y los pegó en las secciones de las Historias relativas a guerras que no le interesaban. Anotó todos los argumentos de ella contra él: pegados en el libro, con lo que él quedaba reducido a la voz del observador, del oyente, en tercera persona.
Durante los últimos días antes de la guerra, había ido por última vez al Gilf Kebir para levantar el campamento. Su marido debía recogerlo. El marido al que habían querido los dos antes de empezar a quererse.
Clifton voló el día señalado hasta Uweinat para recogerlo y sobrevoló el oasis perdido a tan poca altura, que los arbustos de acacia perdían las hojas al paso del avión, el Moth, que se metía en las depresiones, mientras él le hacía señales con una lona azul desde el risco más alto. Después el avión giró hacia abajo y se dirigió recto hacia él y luego se estrelló en la tierra a cincuenta metros de distancia. Una línea de humo azul se elevó en espiral del tren de aterrizaje. No hubo fuego.