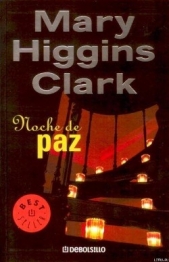El Paciente Ingl?s

El Paciente Ingl?s читать книгу онлайн
En los ?ltimos d?as de la Segunda Guerra Mundial, cuatro personajes se re?nen en una villa en ruinas en la Toscana: un enigm?tico hombre sin memoria, que agoniza con el cuerpo completamente quemado, una joven enfermera que cree traer la desgracia a cuantos ama, un c?nico superviviente mutilado y un sij dedicado a la desactivaci?n de explosivos… Cuatro extranjeros de s? mismos, atrapados en la retaguardia de sus recuerdos, que van recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades a trav?s de las intermitentes y atormentadas revelaciones de una historia de amor y celos… «M?s que una novela, es una alfombra m?gica que nos traslada a trav?s de ?pocas y geograf?as… Una red de sue?os tan extraordinaria y cautivadora como la mejor de estos ?ltimos a?os.» Time
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
En 1931, me uní a una caravana de beduinos y me dijeron que había otro de nuestro grupo en ella. Resultó ser Fenelon-Barnes. Fui a su tienda. Había salido a pasar el día fuera, una pequeña expedición para catalogar árboles fosilizados. Eché un vistazo a su tienda: el fajo de mapas, las fotos de su familia que siempre llevaba consigo, etcétera. Cuando me marchaba, vi un espejo colgado en lo alto de la pared de piel y en él reflejada la cama. Parecía haber un bultito, un perro tal vez, bajo las sábanas. Levanté la chilaba y debajo había una niñita árabe atada y dormida.
Hacia 1932, Bagnold había acabado y Madox y los demás andábamos por doquier: buscando el ejército perdido de Cambises, buscando Zerzura. 1932, 1933 y 1934. Sin vernos durante meses. Sólo los beduinos y nosotros cruzando y volviendo a cruzar la Ruta de los Cuarenta Días. Las tribus del desierto, los seres humanos más hermosos que he conocido en mi vida, formaban como ríos. Nosotros éramos alemanes, ingleses, húngaros, africanos, insignificantes todos para ellos. Gradualmente nos fuimos despegando de las naciones. Llegué a odiar las naciones. Los Estados-nación nos deforman. Madox murió por culpa de las naciones.
El desierto no podía reclamarse ni poseerse: era un trozo de tela arrastrado por los vientos, nunca sujeto por piedras y que mucho antes de que existiera Canterbury, mucho antes de que las batallas y los tratados redujesen Europa y el Este a un centón, había recibido cien nombres efímeros. Sus caravanas, extraños vagabundeos compuestos de fiestas y culturas, nada dejaban detrás, ni una pavesa. Todos nosotros, incluso los que teníamos hogares e hijos lejos, en Europa, deseábamos quitarnos la ropa de nuestros países. Era un lugar en el que reinaba la fe. Desaparecíamos en el paisaje. Fuego y arena. Abandonábamos los puertos de los oasis, los lugares a los que llegaba y tocaba el agua… Ain, Bir, Wadi, Foggara, Jottara, Shaduf. No quería que mi nombre sonase junto a nombres tan hermosos. ¡Borrar el apellido! ¡Borrar las naciones! Ésas fueron las enseñanzas que me aportó el desierto.
Aun así, algunos querían dejar su huella en él: en aquel lecho de río, en este montículo pedregoso; pequeñas vanidades en aquella parcela de terreno al noroeste del Sudán, al sur de la Cirenaica. Fenelon-Barnes quería que los árboles fosilizados que descubría llevaran su nombre. Quería incluso que una tribu llevase su nombre y pasó un año celebrando negociaciones para ello. Después Bauchan lo superó, al hacer que se bautizara con su nombre un tipo de arena. Pero yo quería borrar mi nombre y el lugar del que procedía. Cuando llegó la guerra, después de diez años en el desierto, me resultaba fácil cruzar las fronteras clandestinamente, no pertenecer a nadie, a ninguna nación.
1933 o 1934. He olvidado el año. Madox, Casparius, Bermann y yo, más dos conductores sudaneses y un cocinero. Entonces viajábamos ya en coches cubiertos Ford modelo A y en aquella ocasión utilizamos por primera vez grandes neumáticos hinchables llamados ruedas de aire. Eran mejores para la arena, pero estaba por ver si resistirían los campos pedregosos y las rocas astilladas.
Partimos de Jarga el 22 de marzo. Bermann y yo habíamos lanzado la hipótesis de que Zerzura estaba compuesta por tres wadis sobre los que había escrito Williamson en 1838.
Al sudoeste del Gilf Kebir había tres macizos graníticos aislados que se alzaban en la llanura: Gebel Arkanu, Gebel Uweinat y Gebel Kissu. Distaban veinte kilómetros unos de otros. En varias de las gargantas había agua potable, aunque la de los pozos de Gebel Archanu era amarga y se reservaba sólo para casos de emergencia. Williamson dijo que Zerzura estaba formada por tres wadis, pero nunca los localizó y su teoría acabó considerada una leyenda. Sin embargo, un sólo oasis de lluvia en aquellas colinas con forma de cráteres habría resuelto el enigma de cómo es que Cambises y su ejército pudieron emprender la travesía de semejante desierto y el de las incursiones de los senussi durante la Gran Guerra, cuando aquellos gigantescos jinetes negros cruzaban un desierto que, según se decía, carecía de agua y pasto. Era un mundo civilizado desde hacía siglos, con miles de sendas y caminos.
En Abu Bailas encontramos tinajas con la forma clásica de las ánforas griegas. Herodoto habla de esas jarras.
Bermann y yo hablamos con un misterioso anciano que se parecía a una serpiente en la fortaleza de El Jof: en el vestíbulo de piedra que en tiempos había sido la biblioteca del gran jeque senussi. Un viejo tebu, guía de caravanas de profesión, que hablaba árabe con acento. Más adelante Bermann dijo, citando a Herodoto: «Como los chillidos de los murciélagos.» Hablamos con él todo el día y toda la noche y no soltó prenda. El credo senussi, su doctrina primordial, seguía siendo el de no revelar los secretos del desierto a los extranjeros.
En Wadi el Melik vimos aves de una especie desconocida.
El 5 de mayo, escalé un risco de piedra y me acerqué a la meseta de Uweinat desde una nueva dirección. Llegué a un gran wadi lleno de acacias.
Hubo un tiempo en que los cartógrafos bautizaban los lugares por los que viajaban con los nombres de sus amantes y no con los suyos: una mujer de una caravana del desierto a la que había visto bañarse, mientras ocultaba su desnudez con muselina sujeta ante sí por una de sus manos, la mujer de un anciano poeta árabe, cuyos hombros de blanca paloma lo incitaron a bautizar un oasis con su nombre. El odre vertió el agua sobre la mujer, que se envolvió en la tela, y el anciano escriba apartó la vista de ella para ponerse a describir Zerzura.
Así, en el desierto un hombre puede deslizarse en un nombre como en un pozo que haya descubierto y en el frescor de su sombra sentir la tentación de no abandonar nunca semejante recinto. Yo sentí el profundo deseo de permanecer allí, entre aquellas acacias. No estaba paseando por un lugar por el que nadie se hubiera paseado antes, sino por un lugar en el que había habido poblaciones repentinas y breves a lo largo de los siglos: un ejército del siglo XIV, una caravana tebu, los jinetes senussi de 1915. Y entre esos períodos… nada había. Cuando no llovía, las acacias se marchitaban, los wadis se secaban… hasta que, cincuenta o cien años después, reaparecía el agua de repente. Apariciones y desapariciones esporádicas, como las leyendas y los rumores a lo largo de la Historia.
En el desierto las aguas más amadas, como el nombre de una amante, cobran color azul en las manos que las recogen, entran en la garganta. Tragas ausencia. Una mujer en El Cairo alza la sinuosa blancura de su cuerpo y se asoma a la ventana para que su desnudez reciba la lluvia de una tormenta.
Hana se inclinó hacia adelante, al sentir su desvarío, y lo contempló sin decir palabra. ¿Quién era esa mujer?
Los confines de la Tierra nunca son los puntos en un mapa que los colonizadores hacen retroceder para ampliar su esfera de influencia. Por una parte, sirvientes y esclavos, el flujo y el reflujo del poder y la correspondencia con la Sociedad Geográfica. Por otra, el primer paso de un blanco en la otra orilla de un gran río, la primera visión -por los ojos de un blanco- de una montaña que ha estado ahí desde siempre.
Cuando somos jóvenes, no nos miramos en los espejos. Lo hacemos cuando somos viejos y nos preocupa nuestro nombre, nuestra leyenda, lo que nuestras vidas significarán en el futuro. Nos envanecemos con nuestro nombre, con nuestro derecho a afirmar que nuestros ojos fueron los primeros en ver determinado panorama, que nuestro ejército fue el más fuerte, nuestro astuto comerciar el más provechoso. Al envejecer es cuando Narciso desea una imagen esculpida de sí mismo.
Pero nos interesaba saber en qué sentido podían significar nuestras vidas algo para el pasado. Éramos jóvenes. Sabíamos que el poder y las grandes finanzas eran cosas pasajeras. Herodoto era el libro de cabecera de todos nosotros. «Pues las ciudades que fueron grandes en épocas pasadas han de haber perdido su importancia ahora y las que eran grandes en mi época eran pequeñas en la anterior. (…) La buena fortuna del hombre nunca permanece en el mismo lugar.»
En 1936 un joven llamado Geoffrey Clifton se encontró en Oxford con un amigo que le habló de lo que estábamos haciendo. Se puso en contacto conmigo, se casó el día siguiente y dos semanas después se trasladó en avión a El Cairo con su esposa.
Aquella pareja entró en nuestro mundo, el formado por nosotros cuatro: Príncipe Kemal el Din, Bell, Almásy y Madox. El nombre que aún no nos quitábamos de la boca era Gilf Kebir. En algún punto del Gilf se encontraba Zerzura, cuyo nombre aparece en escritos árabes en época tan temprana como el siglo XIII. Cuando se viaja hasta tan lejos en el tiempo, se necesita un avión y el joven Clifton, que era rico, tenía un avión y sabía pilotarlo.
Clifton se reunió con nosotros en El Jof, al norte de Uweinat. Estaba sentado en su avión de dos plazas y nos dirigimos hacia él desde el campamento. Se puso en pie en la carlinga y se sirvió un trago de su frasco. Su esposa estaba sentada a su lado.
«Bautizo este lugar con el nombre de Club de Campo Messaha», anunció.
Vi una afable incertidumbre en la cara de su esposa, que, cuando se quitó el casco de cuero, reveló una melena de leona.
Eran jóvenes, podrían haber sido nuestros hijos. Saltaron del avión y nos dimos la mano.
Era 1936, el comienzo de nuestra historia…
Saltaron desde el ala del Moth. Clifton se dirigió hacia nosotros con el frasco de licor en la mano y todos probamos el alcohol caliente. Le encantaban las ceremonias. Había bautizado su avión con el nombre de Rupert Bear. No creo que le gustara el desierto, pero sentía hacia él un afecto inspirado por la admiración hacia nuestro austero orden, en el que quería encajar: como un alegre universitario que respeta el silencio de una biblioteca. No esperábamos que trajera a su esposa, pero nos mostramos -supongo- corteses al respecto. Ahí la teníamos recogiendo arena en su melena.
¿Qué éramos para aquella joven pareja? Algunos de nosotros habíamos escrito libros sobre la formación de las dunas, la desaparición y reaparición de los oasis, la cultura perdida de los desiertos. Parecía que sólo nos interesaban cosas que no podían comprarse ni venderse, carentes de interés para el mundo exterior. Debatíamos sobre latitudes o sobre un acontecimiento sucedido setecientos años atrás. Los teoremas de la exploración: como el de que Abd el Malik Ibrahim el Zaya, quien vivía en el oasis de Zuck dedicado al pastoreo de camellos, había sido el primer hombre de aquellas tribus que había entendido el concepto de fotografía.