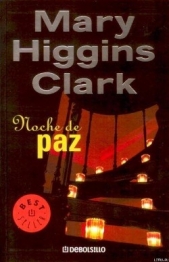El Legado del Rey Tsongor

El Legado del Rey Tsongor читать книгу онлайн
Esta novela gan? el premio Gouncourt des Lyc?ens 2002 y el Prix des Libraires en 2003. Como su propio nombre indica, dos premisos franceses, claro que el autor es de por all? y tambi?n como su propio nombre indica, el primero es por votaci?n de los estudiantes de secundaria, el segundo por la de los libreros, lo que no deja de ser una garant?a, dada la ausencia de cr?ticos en el proceso. Yo, que no he le?do el resto de t?tulos publicados por esas fechas en el pa?s vecino, no puedo opinar sobre el merecimiento de dichos galardones pero s? decir que esta novela es buena y original y entretenida, y recomendable para todo aquel que guste de la fantas?a y de una brisa de aire fresco de vez en cuando.
Es una novela corta. Est? ambientada en un continente que puede ser ?frica y narra los hechos que desencadena la cercana muerte del rey Tsongor, infatigable guerrero y conquistador en su juventud y cansado y arrepentido de muchos de sus actos en la sensata vejez. Dos caballeros, iguales en derecho, se enfrentan por la mano de su hija y para evitar una guerra de proporciones ?picas el rey, decide quitarse la vida.
Con este desencadenante, mezclando mitos griegos con africanos, dibujando personajes cercanos a la tragedia y a los h?roes cl?sicos y con un ritmo de cuento, Gaud? narra una magn?fica historia que nos habla del honor, la fidelidad a la palabra dada, la inutilidad de la violencia y la necesidad de decidir. En definitiva, de las pasiones que mueven los corazones humanos.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Te saludo, Orios, a ti y a cada uno de tus guerreros. Escucharé con avidez el relato de vuestras desventuras cuando hayamos entrado a saco en Massaba. Por ahora, id al campamento y descansad. Dad de comer a vuestros caballos y esperad a que el sol se ponga y volvamos del combate. Entonces beberemos juntos el vino de los hermanos y yo mismo lavaré tus pies maltratados por las tierras que has atravesado para agradecerte tu lealtad.
– No he cruzado todo un continente para venir a acostarme mientras vosotros combatís – respondió Orios -. Como ya te he dicho, estos cien hombres se han transformado en fieras salvajes a las que ya nada cansa. Muéstranos la muralla que debemos derribar y que suene para nosotros la hora del combate.
Sango Kerim asintió e hizo que la tropa de los cenicientos se situara junto a él. Luego, estimulado por el refuerzo, avanzó hacia la ciudad arrastrando tras de sí a miles de hombres que ocultaban la tierra bajo sus pies.
El grueso del ejército se abalanzó hacia la puerta principal con la esperanza de hacerla ceder. Entre tanto, Danga, que conocía la ciudad mejor que nadie, intentó penetrar en ella por la vieja puerta de la torre. La fortuna parecía sonreír a los ejércitos nómadas: mientras los defensores de la ciudad corrían hacia el este para tratar de contener la ola de los asaltantes, Danga y su guardia personal derribaron sin dificultad la carcomida madera de la puerta de la torre y no tardaron en entablar combate en las calles de Massaba. La noticia llegó a oídos de Sako y Kuame de inmediato, la puerta de la torre había cedido y Danga había penetrado en la ciudad. Apenas contaban con hombres para afrontar ese ataque, ya que desguarnecer las murallas era arriesgarse a verse barridos por el enemigo. En consecuencia, le ordenaron al viejo Barnak y a sus guerreros drogados que se enfrentasen a Danga solos. A los mas – cadores de qat se les unió Arkalas, que, tras la reanudación de la lucha, parecía haberse convertido en un demonio rabioso.
La batalla fue terrible y duró todo el día. Al vigoroso empuje de Danga, Arkalas y Barnak oponían una resistencia tenaz, el muro que formaban se antojaba infranqueable. Danga estaba rabioso. El palacio estaba allí mismo, a poco más de quinientos metros, lo tenía a la vista; le bastaba con barrer a aquel puñado de hombres para arrebatar la ciudad a su hermano, pero no había manera. Arkalas se batía como un demente: se burlaba de sus enemigos, los provocaba e iba a buscarlos cuando tardaban en atacar. El viejo Barnak, embriagado por la droga, parecía bailar entre los cadáveres, y ninguna lanza, ninguna flecha conseguía alcanzarlo. Paraba todos los golpes, y sus compañeros se mostraban animados por un vigor de bailarines en trance. Danga retrocedía poco a poco; al cabo, furioso por no haber conseguido penetrar en Massaba, ordenó a los suyos que dispararan flechas incendiarias contra las casas cercanas. Prendió fuego a todo lo que pudo, y las llamas se propagaron de tejado en tejado como la gangrena y lo llenaron todo de una inmensa humareda. Los aterrorizados habitantes corrían de un incendio a otro con las pequeñas vasijas de que disponían. Arkalas y Barnak habían rechazado a Danga y asegurado la puerta, pero en ese instante el fuego devoraba la ciudad.
Sango Kerim y sus hombres no advirtieron que la ciudad ardía hasta el anochecer, una vez regresaron a las colinas, cuando vieron a miles de hombres intentando luchar contra llamas más altas que las torres. Las densas nubes de humo que se elevaban desde Massaba les llevaban el fúnebre olor de las casas devoradas por el fuego. La noche caía y Massaba aullaba como un hombre con el rostro quemado.
Cuando al fin llegó Danga, satisfecho, a pesar de todo, de haber sembrado el terror en la ciudad, Samilia estaba esperándolo inmóvil, con los ojos clavados en él, y, cuando bajó del caballo, lo abofeteó delante de todos sus hombres y ante los jefes del ejército.
– ¿Éstas son las honras fúnebres que rindes a tu padre? Escupo sobre tu cabeza, que ha pensado semejante estupidez.
Apesadumbrado por el espectáculo de las llamas que devoraban la ciudad de su infancia, Sango Kerim prometió a Samilia que no volvería a lanzarse al ataque hasta que los habitantes de Massaba hubieran sofocado el incendio, pero nada podía hacer desaparecer la máscara de dolor que había caído sobre el rostro de Samilia.
Katabolonga había bajado a la cámara mortuoria del palacio y estaba junto al cadáver del rey. Aplicaba paños húmedos al cuerpo del difunto para evitar que le salieran ampollas y acabara ardiendo, y el rey Tsongor no pudo menos de preguntarse qué quería Katabolonga de su viejo cuerpo muerto.
– ¿De qué sirve lo que estás haciendo, Katabolonga? – le preguntó -. ¿Acaricias mi cadáver?, ¿lo cubres de aceite? Yo no siento nada, y tú no tienes necesidad de ocuparte de mí de este modo, a no ser que el tiempo haya pasado más deprisa de lo que creo y mi cuerpo esté empezando a descomponerse, a pesar de los bálsamos y los ungüentos. ¿Qué haces, Katabolonga, y por qué no me respondes?
Katabolonga oía la voz del viejo Tsongor, pero no podía responder, le temblaban los labios. Mantuvo la cabeza baja y siguió humedeciendo el cadáver. Hacía calor y el sudor le goteaba de la frente. Las gotas se mezclaban con las lágrimas, que no podía contener, caían sobre el cuerpo del viejo rey y refrescaban los despojos del soberano. El silencio volvió a inquietar a Tsongor.
– ¿Por qué no me hablas, Katabolonga? ¿Qué está ocurriendo en Massaba?
Katabolonga no pudo seguir callando.
– Si tu piel pudiera sentir el calor y el frío, no preguntarías nada, Tsongor. Si pudieras oler el aire de esta cámara, no necesitarías que te explicara nada.
– Ya no tengo olfato, Katabolonga. Habla, di.
– Todo arde, Tsongor. Massaba está en llamas, y el calor del incendio me asfixia incluso aquí, por eso me afano a tu alrededor. Tú no sientes nada, pero tu piel está ardiendo, como la piedra de esta cámara. Si no hago lo que debo, no tardarás en cubrirte de ampollas y arder. Te envuelvo el cuerpo con paños húmedos y te rocío con agua para que no ardas.
El rey se quedó mudo. En las profundidades de su noche, cerró los ojos; entonces creyó percibir el olor del incendio, y dejó que lo invadiera por completo. Sí, en ese momento estaba en medio de una espesa humareda, rodeado de altas y cegadoras llamas, envuelto en el olor a quemado. Al cabo de un instante, volvió a hablar en voz muy baja, como un sonámbulo asustado por el sueño que atraviesa.
– Sí, lo veo, todo arde. Las llamas eran pequeñas, pero se ha levantado viento y ahora saltan de tejado en tejado y devoran la ciudad barrio a barrio. Atacan mi palacio; el fuego lame los muros y prende en los tapices, que van cayendo al suelo en medio de una lluvia de pavesas. Sí, lo veo, desde la azotea del palacio veo un inmenso brasero extendido a mis pies. Las casas ceden con grandes suspiros de madera, y en los barrios populares ya apenas queda nada. Allí el fuego se ha propagado más deprisa que en ningún otro sitio; allí apenas se levantaban muros de piedra, no había más que casuchas de madera, tabucos y tiendas apiñados. Ahora no queda nada. Sí, lo veo, hombres que corren y luchan contra murallas de fuego. Todo arde y todo gime. Mi ciudad, mi pobre ciudad. La construí yo año tras año, yo mismo dibujé los planos, supervisé los trabajos y recorrí sus calles hasta conocer cada rincón. Ella era mi rostro de piedra. Si arde, Katabolonga, será mi vida lo que se lleve el humo. Quise construir un imperio sin límites, levantar una capital que relegara a mi padre y su pequeño reino a una prehistoria remota. Si Massaba arde, seré tan pequeño como él, seré como él, el tirano de una tierra fea e insignificante. Si arde, no habré legado nada a los míos.
– Lo hiciste, Tsongor – respondió Katabolonga -, pero queman tu legado.
El rey Tsongor volvió a quedarse callado. Katabolonga había terminado su trabajo, por fin el cuerpo del difunto rey estaba húmedo y no corría peligro. En ese momento, Katabolonga oyó de nuevo la voz de Tsongor, pero sonaba muy lejana, y tuvo que inclinarse sobre el rostro del muerto para entender lo que decía.