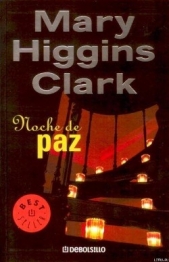El Legado del Rey Tsongor

El Legado del Rey Tsongor читать книгу онлайн
Esta novela gan? el premio Gouncourt des Lyc?ens 2002 y el Prix des Libraires en 2003. Como su propio nombre indica, dos premisos franceses, claro que el autor es de por all? y tambi?n como su propio nombre indica, el primero es por votaci?n de los estudiantes de secundaria, el segundo por la de los libreros, lo que no deja de ser una garant?a, dada la ausencia de cr?ticos en el proceso. Yo, que no he le?do el resto de t?tulos publicados por esas fechas en el pa?s vecino, no puedo opinar sobre el merecimiento de dichos galardones pero s? decir que esta novela es buena y original y entretenida, y recomendable para todo aquel que guste de la fantas?a y de una brisa de aire fresco de vez en cuando.
Es una novela corta. Est? ambientada en un continente que puede ser ?frica y narra los hechos que desencadena la cercana muerte del rey Tsongor, infatigable guerrero y conquistador en su juventud y cansado y arrepentido de muchos de sus actos en la sensata vejez. Dos caballeros, iguales en derecho, se enfrentan por la mano de su hija y para evitar una guerra de proporciones ?picas el rey, decide quitarse la vida.
Con este desencadenante, mezclando mitos griegos con africanos, dibujando personajes cercanos a la tragedia y a los h?roes cl?sicos y con un ritmo de cuento, Gaud? narra una magn?fica historia que nos habla del honor, la fidelidad a la palabra dada, la inutilidad de la violencia y la necesidad de decidir. En definitiva, de las pasiones que mueven los corazones humanos.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Esta vez podemos estar seguros, moriremos todos. Nosotros, ellos, no quedará nadie.
Luego pidió los planos de la ciudad para estudiar la eventualidad de un sitio. Sin embargo, cuando tuvo ante sí el trazado de Massaba, se quedó en suspenso, porque presentía que la ciudad que había construido su padre, la ciudad en la que él había nacido y a la que amaba, empezaría a arder. Su padre había levantado los planos y supervisado los trabajos, la había construido y administrado, y Sako comprendía oscuramente que la tarea que le estaba reservada a él sería luchar en vano contra su destrucción.
En la sala del catafalco, el cadáver de Tsongor empezó a agitarse. Katabolonga sabíalo que eso significaba: el viejo rey estaba allí y quería hablar. Cogió la mano del cadáver, se inclinó sobre él y escuchó lo que la muerte tenía que decir.
– Dímelo, Katabolonga – le pidió el difunto rey -, dime que no es verdad. Estoy en el país sin luz y vago como un perro asustado sin atreverme a acercarme a la barca del río, porque sé que no tengo nada para pagar el viaje. A lo lejos veo la orilla en la que las sombras dejan de sufrir. Dímelo, Katabolonga, dime que no es verdad.
– Habla, Tsongor – murmuró el viejo criado con voz suave y serena -. Habla y yo te responderé.
– Hoy he visto desfilar ante mis ojos una multitud inmensa – siguió diciendo el cadáver -. Salían de entre las sombras y se dirigían lentamente hacia la barca del río. Eran guerreros desquiciados, me he fijado en sus distintivos, o en lo que quedaba de ellos. He escrutado sus rostros, pero no he reconocido a ninguno. Dime, Katabolonga, que se trata de un ejército de saqueadores que las tropas de Massaba han interceptado en algún lugar del reino, o de guerreros desconocidos que han venido a morir al pie de nuestras murallas sin que nadie sepa por qué. Dímelo, Katabolonga, dime que no es verdad.
– No, Tsongor – respondió Katabolonga -. No es ni una horda de saqueadores ni un ejército de moribundos que se ha arrastrado hasta nuestras tierras para expirar. Son los muertos de la primera batalla de Massaba. Has visto pasar ante ti a las primeras bajas de Kuame y Sango Kerim, mezcladas unas con otras en una lamentable procesión de sombras.
– De modo que no he conseguido impedir nada y la guerra está ahí – dijo Tsongor -. Mi muerte no ha servido para nada, salvo para impedirme luchar. Mis hijos y los habitantes de Massaba deben de considerarme un cobarde.
– Les dije lo que me pediste – replicó Katabolonga -, pero no he podido impedir nada, es la guerra.
– Sí – afirmó el rey -, la he visto. Aquí, en los ojos de esas sombras que avanzaban hacia el río, podía sentirla en ellos. A pesar de sus heridas, a pesar de su muerte, deseaban seguir luchando. He visto a todas esas sombras, que avanzaban al mismo paso, desafiarse con la mirada. Eran como caballos cubiertos de espuma que sólo quieren morderse. Sí, la guerra estaba en ellos, y en los míos también, seguro.
– Sí, Tsongor, en los tuyos también.
– En los ojos de mis hijos, en los de mis amigos, y en los de todo mi pueblo. Las ganas de morder.
– Sí, Tsongor, en los ojos de todos y cada uno, está ahí.
– No he conseguido nada, Katabolonga. Es mi castigo, que llega ahora. Todos los días, todos los días veré venir hacia mí a los guerreros caídos en el campo de batalla. Escrutaré sus rostros tratando de reconocerlos, los contaré, ése será mi castigo. Todos desfilarán por aquí, y yo estaré ahí, aterrado ante las muchedumbres que día tras día vendrán a poblar el país de los muertos.
– Día tras día, tu ciudad se vaciará. Nosotros también contaremos los muertos todos los días, para ver cuál de nuestros amigos falta y por quién hay que llorar.
– Es la guerra – dijo Tsongor.
– Sí, la guerra, que brilla en los ojos de los ejércitos – respondió Katabolonga.
– Y no he conseguido impedir nada – añadió Tsongor.
– Nada, Tsongor, a pesar de haber sacrificado tu vida.
Capitulo 4: El sitio de Massaba.
La mañana del segundo día, la guerra se reanudó, y con ella las quejas que emanaban de la tierra saqueada. Los hombres de Sango Kerim estaban listos para combatir desde el alba, pues sentían que la suerte estaba de su lado, lo sentían en el viento que les acariciaba la piel. Nada podía detenerlos, eran el desastrado ejército de los extranjeros llegados de los cuatro rincones del continente para derribar las altas torres de la ciudad.
Del lado de Massaba, Sako y Liboko se habían aliado al joven Kuame. Los dos ejércitos avanzaban juntos, el de las tierras de la sal, con Barnak, Arkalas y Kuame, y el de Massaba. Tramón dirigía la guardia especial, Liboko iba al frente de los soldados rojiblancos y Gonomor mandaba a los hombres – helécho, apenas un centenar de guerreros cubiertos con hojas de plátano de la cabeza a los pies, adornados con collares hechos de pesadas conchas y armados de enormes mazas que sólo ellos podían levantar y que destrozaban el cráneo de sus enemigos con un espantoso crujido de majador.
Los dos ejércitos estaban frente a frente en la llanura de Massaba. Antes de que dieran la señal de cargar, Bandiagara se bajó del caballo. Descendía de un linaje en el que cada hombre era el depositario de un maleficio, de uno solo, transmitido de padres a hijos, y sentía que había llegado el momento de convocar a los espíritus de sus antepasados y lanzar su maldición contra el ejército enemigo. Hincó una rodilla en tierra y vertió en ella un poco de licor de baobab, se untó la mano de barro y se embadurnó el rostro mientras repetía:
– Somos los hijos del baobab, a los que nadie puede corromper porque nos criamos con las ácidas raíces de nuestros antepasados; somos los hijos del baobab, a los que nadie puede corromper…
Luego pegó la oreja al suelo y escuchó a sus antepasados con todo su ser. Ellos le revelaron la palabra impronunciable que debía escribir en el aire para que su maleficio surtiera efecto. Finalizado el ritual, volvió a montar a caballo, y Sango Kerim dio la señal de ataque.
El ejército nómada cargó contra las líneas enemigas como un enjambre carnívoro. Los ejércitos de Kuame y de Sako esperaban inmóviles con los pies bien afirmados en el suelo, esperaban con los escudos embrazados, listos para parar los golpes. A la vista de aquel bosque de lanzas y espadas que se abalanzaba sobre ellos, encomendaron su alma a la tierra. El choque fue espantoso. La carga de los animales destrozó los escudos y derribó a los hombres, que quedaron atrapados bajo los cascos; como una ola incontenible, los atacantes los pisoteaban y seguían avanzando. Fueron muchos los que murieron así, aplastados por el peso del enemigo, asfixiados bajo los cuerpos, triturados por carros que se lanzaban contra las líneas a galope tendido. Aquella carga brutal golpeó a los ejércitos de Massaba como un mazazo en plena cabeza, y retrocedieron ante el enorme empuje del enemigo. Entonces empezó el repulsivo cuerpo a cuerpo de los combatientes que se degüellan. Los hombres de Kuame y Sako perecían por decenas; tenían miedo. La contemplación de aquella carga que los había pulverizado había sembrado el terror en sus filas. Se mostraban menos seguros en el combate, sus cuerpos dudaban, buscaban ayuda con la mirada mientras frente a ellos el ejército nómada seguía avanzando impulsado por una furia prodigiosa. Sólo los mascadores de qat se batían con bravura, pues las drogas los hacían inmunes al miedo; su única preocupación era repartir golpes.
Las perras de la guerra de Arkalas combatían con rabia, pero las aguardaba un destino espantoso. Bandiagara abarcó con la mirada a aquellos miles de travestidos, de los que abominaba, y dibujó en el aire la palabra secreta que le habían revelado sus antepasados. De pronto, las mentes de los hombres de Arkalas se oscurecieron; miraban a sus hermanos y veían enemigos a quienes exterminar. Al instante, se arrojaron unos sobre otros y, persuadidos de que continuaban el combate, dieron la espalda a sus verdaderos adversarios. Y el espectáculo de aquel ejército despedazándose a sí mismo fue terrible. Las perras de Arkalas, tan peinadas y pintadas, se abalanzaban unas sobre otras y se arrancaban la carne a mordiscos hasta matarse, y lo hacían riendo como dementes. Hubo quien bailó sobre el cadáver de un amigo de la infancia. El mismo Arkalas, como un ogro enloquecido, buscaba con la mirada a alguien de su clan para abrirlo en canal y beberse su sangre. Cuando el resto del ejército comprendió que los hombres de Arkalas no sólo habían dejado de luchar contra el enemigo, sino que además se estaban despedazando entre sí, el pánico se extendió rápidamente de uno a otro extremo del frente. Todos echaron a correr para escapar de la muerte, y los desaforados gritos de Kuame no consiguieron detener a nadie, pues ya nadie pensaba en otra cosa que en salvar la vida. La caballería volvió grupas y picó espuelas, los infantes arrojaron al suelo los escudos y las armas para poder huir más deprisa, todos corrían hacia las puertas de Massaba para ponerse a cubierto. Tramón pereció, detenido en su carrera por Sango Kerim, que le clavó su larga y puntiaguda lanza en mitad de la espalda. La vida escapó de su cuerpo y Tramón cayó de bruces al suelo, con la pica enhiesta entre los hombros.