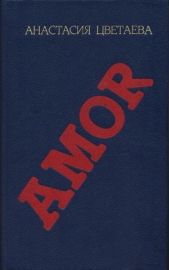Cuentos de Amor de Locura y de Muerte

Cuentos de Amor de Locura y de Muerte читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
La sequía continuaba; el monte quedó poco a poco desierto, pues los animales se concentraban en los hilos de agua que habían sido grandes arroyos. Los tres perros forzaban la distancia que los separaba del abrevadero de las bestias, con éxito mediano, pues siendo éste muy frecuentado a su vez por los yaguareteí, la caza menor tornábase desconfiada. Fragoso, preocupado con la ruina del rozado y disgustos con el propietario de su tierra, no tenía humor para cazar, ni aún por hambre. Y la situación amenazaba así tornarse muy crítica, cuando una circunstancia fortuita trajo un poco de aliento a la lamentable jauría.
Fragoso debió ir a San Ignacio, y los cuatro perros, que fueron con él, sintieron en sus narices dilatadas una impresión de frescura vegetal-vaguísima, si se quiere,-pero que acusaba un poco de vida en aquel infierno de calor y seca. En efecto, la región había sido menos azotada, resultas de lo cual algunos maizales, aunque miserables, se sostenían en pie.
No comieron ese día; pero al regresar jadeando detrás del caballo, los perros no olvidaron aquella sensación de frescura, y a la noche siguiente salían juntos en mudo trote hacia San Ignacio. En la orilla del Yabebirí se detuvieron oliendo el agua y levantando el hocico trémulo a la otra costa. La luna salía entonces, con su amarillenta luz de menguante. Los perros avanzaron cautelosamente sobre el río a flor de piedra, saltando aquí, nadando allá, en un paso que en agua normal no da fondo a tres metros.
Sin sacudirse casi, reanudaron el trote silencioso y tenaz hacia el maizal más cercano. Allí el fox-terrier vió cómo sus compañeros quebraban los tallos con los dientes, devorando en secos mordiscos que entraban hasta el marlo, las espigas en choclo. Hizo lo mismo; y durante una hora, en el rozado negro de árboles quemados, que la fúnebre luz del menguante volvía más espectral, los perros se movieron de aquí para allá entre las cañas, gruñéndose mutuamente.
Volvieron tres veces más, hasta que la última noche un estampido demasiado cercano los puso en guardia. Mas coincidiendo esta aventura con la mudanza de Fragoso a San Ignacio, los perros no sintieron mucho.
* * * * *
Fragoso había logrado por fin trasladarse allá, en el fondo de la colonia. El monte, entretejido de tacuapí, denunciaba tierra excelente; y aquellas inmensas madejas de bambú, tendidas en el suelo con el machete, debían de preparar magníficos rozados.
Cuando Fragoso se instaló, el tacuapí comenzaba a secarse. Rozó y quemó rápidamente un cuarto de hectárea, confiando en algún milagro de lluvia. El tiempo se descompuso, en efecto; el cielo blanco se tornó plomo, y en las horas más calientes se transparentaban en el horizonte lívidas orlas de cúmulos. El termómetro a 39 y el viento norte soplando con furia, trajeron al fin doce milímetros de agua, que Fragoso aprovechó para su maíz, muy contento. Lo vió nacer, lo vió crecer magníficamente hasta cinco centímetros, pero nada más.
En el tacuapí, bajo él y alimentándose acaso de sus brotos, viven infinidad de roedores. Cuando aquél se seca, sus huéspedes se desbandan, el hambre los lleva forzosamente a las plantaciones; y de este modo los tres perros de Fragoso, que salían una noche, volvieron en seguida restregándose el hocico mordido. Fragoso mató esa misma noche cuatro ratas que asaltaban su lata de grasa.
Yaguaí no estaba allí. Pero a la noche siguiente, él y sus compañeros se internaban en el monte (aunque el fox-terrier no corría tras el rastro, sabía perfectamente desenfundar tatús y hallar nidos de urúes), cuando el primero se sorprendió del rodeo que efectuaban sus compañeros para no cruzar el rozado. Yaguaí avanzó por éste, no obstante; y un momento después lo mordian en una pata, mientras rápidas sombras corrían a todos lados.
Yaguaí vió lo que era; e instantáneamente, en plena barbarie de bosque tropical y miseria, surgieron los ojos brillantes, el rabo alto y duro, y la actitud batalladora del admirable perro inglés. Hambre, humillación, vicios adquiridos, todo se borró en un segundo ante las ratas que salían de todas partes. Y cuando volvió por fin a echarse, ensangrentado, muerto de fatiga, tuvo que saltar tras las ratas hambrientas que invadían literalmente el rancho.
Fragoso quedó encantado de aquella brusca energía de nervios y músculos que no recordaba más, y subió a su memoria el recuerdo del viejo combate con la irara; era la misma mordida sobre la cruz: un golpe seco de mandíbula, y a otra rata.
Comprendió también de dónde provenía aquella nefasta invasión, y con larga serie de juramentos en voz alta, dió su maizal por perdido. ¿Qué podía hacer Yaguaí solo? Fué al rozado, acariciando al fox-terrier, y silbó a sus perros; pero apenas los rastreadores de tigres sentían los dientes de las ratas en el hocico, chillaban, restregándolo a dos patas. Fragoso y Yaguaí hicieron solos el gasto de la jornada, y si el primero sacó de ella la muñeca dolorida, el segundo echaba al respirar burbujas sanguinolentas por la nariz.
En doce días, a pesar de cuanto hicieron Fragoso y el fox-terrier para salvarlo, el rozado estaba perdido. Las ratas, al igual de las martinetas, saben muy bien desenterrar el grano adherido aún a la plantita. El tiempo, otra vez de fuego, no permitía ni la sombra de nueva plantación, y Fragoso se vió forzado a ir a San Ignacio en busca de trabajo, llevando al mismo tiempo su perro a Cooper, que él no podía ya entretener poco ni mucho. Lo hacía con verdadera pena, pues las últimas aventuras, colocando al fox-terrier en su verdadero teatro de caza, habían levantado muy alta la estima del cazador por el perrito blanco.
En el camino, el fox-terrier oyó, lejano, el ruido de carretería de los pajonales del Yabebirí ardiendo con la sequía; vió a la vera del bosque a las vacas que soportando la nube de tábanos, doblaban los catiguás con el pecho, avanzando montadas sobre el tronco arqueado hasta alcanzar las hojas. Vió al mismo monte subtropical secándose en los pedregales, y sobre el brumoso horizonte de las tardes de 38-40, volvió a ver el sol cayendo asfixiado en un círculo rojo y mate.
Media hora después llegaban a San Ignacio, y siendo ya tarde para llegar hasta lo de Cooper, Fragoso aplazó para la mañana siguiente su visita. Los tres perros, aunque muertos de hambre, no se aventuraron mucho a merodear en país desconocido, con excepción de Yaguaí, al que el recuerdo bruscamente despierto de las viejas carreras delante del caballo de Cooper, llevaba en línea recta a casa de su amo.
* * * * *
Las circunstancias anormales porque pasaba el país con la sequía de cuatro meses-y es preciso saber lo que esto supone en Misiones-hacía que los perros de los peones, ya famélicos en tiempo de abundancia, llevaran sus pillajes nocturnos a un grado intolerable. En pleno día, Cooper había tenido ocasión de perder tres gallinas, arrebatadas por los perros hacia el monte. Y si se recuerda que el ingenio de un poblador haragán llega a enseñar a sus cachorros esta maniobra para aprovecharse ambos de la presa, se comprenderá que Cooper perdiera la paciencia, descargando irremisiblemente su escopeta sobre todo ladrón nocturno. Aunque no usaba sino perdigones, la lección era asimismo dura.
Así una noche, en el momento que se iba a acostar, percibió su oído alerta el ruido de las uñas enemigas, tratando de forzar el tejido de alambre. Con un gesto de fastidio descolgó la escopeta, y saliendo afuera vió una mancha blanca que avanzaba dentro del patio. Rápidamente hizo fuego, y a los aullidos transpasantes del animal arrastrándose sobre las patas traseras, tuvo un fugitivo sobresalto, que no pudo explicar y se desvaneció en seguida. Llegó hasta el lugar, pero el perro había desaparecido ya, y entró de nuevo.
– ¿Qué fué, papá?-le preguntó desde la cama su hija.-¿Un perro?
– Sí-repuso Cooper colgando la escopeta.-Le tiré un poco de cerca…
– ¿Grande el perro, papá?
– No, chico.
Pasó un momento.
– ¡Pobre Yaguaí!-prosiguió Julia.-¡Cómo estará!
Súbitamente Cooper recordó la impresión sufrida al oir aullar al perro: algo de su Yaguaí había allí… Pero pensando también en cuán remota era esa probabilidad, se durmió.
Fué a la mañana siguiente, muy temprano, cuando Cooper, siguiendo el rastro de sangre, halló a Yaguaí muerto al borde del pozo del bananal.
De pésimo humor volvió a casa, y la primer pregunta de Julia fué por el perro chico.
– ¿Murió, papá?
– Sí, allá en el pozo… es Yaguaí.
Cogió la pala, y seguido de sus dos hijos consternados, fué al pozo. Julia, después de mirar un momento inmóvil, se acercó despacio a sollozar junto al pantalón de Cooper.
– ¡Qué hiciste, papá!
– No sabía, chiquita… Apártate un momento.
En el bananal enterró a su perro, apisonó la tierra encima, y regresó profundamente disgustado, llevando de la mano a sus dos chicos, que lloraban despacio para que su padre no los sintiera.