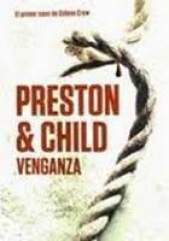Los hermanos Karamazov

Los hermanos Karamazov читать книгу онлайн
Tragedia cl?sica de Dostoievski ambientada en la Rusia del siglo XIX que describe las consecuencias que tiene la muerte de un padre posesivo y dominante sobre sus hijos, uno de los cuales es acusado de su asesinato.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
—¿Qué dices? ¿Estás en tu juicio?
—Sí, por completo.
—¿De modo que, según tú, yo sabía que se iba a asesinar a mi padre? —exclamó Iván dando un formidable puñetazo sobre la mesa—. ¿Qué significa eso de «sobre otras cosas»? ¡Habla, miserable!
Smerdiakov enmudeció. Seguía mirando a Iván con insolencia.
—¿Qué otras cosas son ésas, canalla?
—Pues bien son... que usted tal vez deseara, anhelara, la muerte de su padre.
Iván Fiodorovitch se levantó y lanzó su puño con violencia contra un hombro de Smerdiakov. Este retrocedió hasta la pared tambaleándose, mientras las lágrimas bañaban su rostro.
—¡Eso no está bien, señor! ¡Agredir a un hombre que no puede defenderse!
Se cubrió el rostro con su sucio pañuelo a cuadros y empezó a sollozar.
—¡Basta! —dijo Iván volviendo a sentarse—. ¡Deja ya de llorar y no me saques de quicio!
Smerdiakov apartó el pañuelo de sus ojos. Su rígido semblante expresaba un profundo rencor.
—¿De modo, miserable, que tú crees que yo deseaba ponerme de acuerdo con Dmitri para matar a mi padre?
—Yo no sabía lo que usted pensaba, y precisamente para sondearlo me detuve a hablar con usted.
—¿Para sondearme? ¿Qué pretendías averiguar?
—Sus intenciones respecto a su padre, es decir, si usted deseaba su inmediata muerte.
Lo que más irritaba a Iván Fiodorovitch era el tono impertinente de Smerdiakov.
—¡Fuiste tú quien lo mató! —exclamó de pronto.
Smerdiakov sonrió desdeñosamente.
—Usted sabe perfectamente que no fui yo. Y me extraña que un hombre inteligente como usted insista en semejante acusación.
—¿Por qué sospechaste de mí?
—Ya lo sabe usted: por miedo. Yo, debido a mi estado, desconfiaba de todo el mundo, y quería sondearlo a usted para saber si estaba de acuerdo con su hermano, ya que entonces me quedaría sin protección.
—Hace quince días no hablabas así.
—Pero le di a entender lo mismo con medias palabras, creyendo que usted prefería esto a que habláramos francamente.
—¡Es el colmo!... Insisto en que me aclares una cosa: ¿cómo pudo tu alma vil concebir esas innobles sospechas?
—Usted era incapaz de matar a su padre con sus propias manos, pero podía desear que otro lo hiciera.
—¡Con qué aplomo hablas! ¿Pero por qué había de sentir yo ese deseo?
—¿Cómo que por qué? —exclamó Smerdiakov pérfidamente—. Por la herencia. La muerte de su padre suponía para cada uno de ustedes cuarenta mil rublos o más. En cambio, si daban tiempo a que Fiodor Pavlovitch se casara con Agrafena Alejandrovna, ésta, que no tiene un pelo de tonta, se habría apresurado a poner el dinero de su padre a su nombre, y no habría quedado nada para ustedes tres. Esto estuvo a punto de ocurrir. Habría bastado una palabra de Agrafena Alejandrovna para que Fiodor Pavlovitch la hubiese llevado al altar.
Iván Fiodorovitch tenía que hacer grandes esfuerzos para contenerse.
—Bien —dijo al fin—. Como ves, ni te he pegado ni te he matado. Por lo tanto, puedes continuar. ¿De modo que, según tú, yo contaba con mi hermano Dmitri y le había encargado ese trabajo?
—Sí. Al ser un asesino, perdería todo sus derechos, se le degradaría y se le deportaría. Entonces su hermano Alexei Fiodorovitch y usted heredarían su parte, y ya no serían cuarenta mil rublos, sino sesenta mil, lo que les tocaría a cada uno. Es, pues, muy natural que usted pensara en Dmitri Fiodorovitch.
—¡No sé cómo puedo contenerme! Óyeme, cretino: si yo hubiese tenido que contar con alguien, habría contado contigo, no con Dmitri. Y lo juro que presentí que cometerías alguna infamia: recuerdo que tuve esta impresión.
—También yo pensé que usted contaba conmigo —dijo irónicamente Smerdiakov—. O sea que cada vez se desenmascara usted más. Pues si usted se marchó a pesar de tener este presentimiento, esto equivalía a decir: «Puedes matar a mi padre: no me opongo.»
—¡Miserable! ¿Eso creíste?
—Razonemos. Usted quería marcharse a Moscú, y, a pesar de los ruegos de su padre, se negaba a ir a Tchermachnia. Pero de pronto, accediendo a mis ruegos, decide ir a ese lugar cercano. Para proceder de este modo era necesario que esperase usted algo de mí.
—¡Eso no! ¡Lo juro! —gritó lván, rechinando los dientes.
—¿Cómo que eso no? Usted era el hijo del dueño de la casa. En vez de atender a mis ruegos, debió entregarme a la policía, hacerme azotar o pegarme usted mismo en el acto. Pero usted ni siquiera se enfadó. Y se marchó, en vez de quedarse para defender a su padre. ¿Qué podía yo deducir de este proceder?
Iván tenía el semblante sombrío y los puños crispados sobre las rodillas.
—Desde luego, siento no haberte dado una paliza —dijo con una sonrisa amarga—. No me era posible llevarte a la policía, pues no me habrían creído sin pruebas. Pero fue un error no molerte a golpes; aunque esté prohibido que uno se tome la justicia por su mano, debí hacerte trizas la cara.
Smerdiakov le observó con visible deleite.
—En los casos corrientes —dijo con evidente satisfacción y en un tono doctoral, como cuando hablaba de cuestiones religiosas con Grigori Vasilievitch—, tomarse la justicia por las propias manos está vedado por la ley. Sí, se han terminado estas brutalidades. Pero en los casos excepcionales, no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo, incluso en la República Francesa, se siguen empleando los puños, como en los tiempos de Adán y Eva. Y siempre será así. Pero usted, ni siquiera en uno de estos casos excepcionales se atrevió a hacer use de la acción directa.
—¿Esto es lo que aprendes de las frases francesas que escribes ahí? —preguntó Iván señalando el cuaderno que estaba sobre la mesa.
—¿Por qué no? Estoy completando mi instrucción. Pienso que tal vez tenga que visitar algún día los hermosos países de Europa.
—Escucha, monstruo —dijo Iván, temblando de cólera—, me tienen sin cuidado tus acusaciones. Declara contra mí todo lo que quieras. Si no te he dado ya una paliza es porque sospecho que eres un asesino y voy a entregarte a la justicia. Lo haré cuando consiga desenmascararte.
—Yo creo que será mejor para usted callarse. ¿Qué puede usted decir contra un inocente? ¿Y quién lo creería? Además, si usted me acusa, yo lo contaré todo. Tengo que defenderme.
—¿Crees acaso que te temo?
—Aun admitiendo que la justicia no me crea, el público sí que me creerá, y esto no será nada agradable para usted.