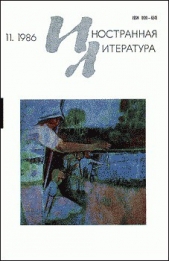Samarcanda

Samarcanda читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Es la única persona que podría informarme sobre el Manuscrito.
– Lo sé y le conduciré hasta él, pero no me quedaré ni un instante con usted.
Esa noche, el padre de Fazel, uno de los hombres más ricos de Teherán, ofreció una cena en mi honor. Amigo íntimo de Yamaleddín, aunque apartado de toda acción política, quería honrar al Maestro por mi mediación; había invitado a cerca de cien personas. La conversación giró en torno a Jayyám. Cuartetas y anécdotas llovían de todas las bocas y las discusiones se animaban derivando a menudo hacia la política; todos parecían manejar hábilmente el persa, el árabe y el francés y la mayoría de ellos tenían algunas nociones de turco, ruso e inglés. Yo me sentía tanto más ignorante cuanto que todos me consideraban como un gran orientalista y un especialista de las Ruba'ivyat, apreciación muy exagerada, diría incluso que desmedida, pero que pronto tuve que renunciar a desmentir, puesto que mis protestas parecían una manifestación de humildad, que es, todos lo sabemos, el sello de los verdaderos sabios.
La velada comenzó con la puesta de sol, pero mi anfitrión había insistido para que yo fuera más temprano; deseaba mostrarme los colores de su jardín. Un persa, aunque posea un palacio, como era el caso del padre de Fazel, rara vez invita a visitarlo: lo relega en favor del jardín, su único motivo de orgullo.
A medida que iban llegando, los invitados cogían sus copas e iban a instalarse cerca de los riachuelos, naturales o artificiales, que serpenteaban entre los álamos. A veces, según prefirieran sentarse en una alfombra o en un almohadón, los sirvientes se apresuraban a tirarlos en el lugar elegido, pero algunos escogían una roca o simplemente la tierra; los jardines de Persia no conocen el césped, lo que a ojos de un americano les da un aspecto algo árido.
Esa noche se bebió razonablemente. Los más piadosos se limitaban al té. Con este fin, circulaba un gigantesco samovar, escoltado por tres sirvientes, dos para sostenerlo y un tercero para servir. Muchos preferían el arak, el vodka o el vino, pero no observé ninguna actitud desagradable; los más achispados se contentaban con acompañar en sordina a los músicos contratados por el señor de la casa; uno que tocaba el pandero, un virtuoso del «zarb» y un flautista. Más tarde llegaron los bailarines, la mayoría muchachos jóvenes. En el transcurso de la recepción no apareció ninguna mujer.
La cena no se sirvió hasta la medianoche aproximadamente. A lo largo de la velada nos contentamos con pistachos, almendras, granos salados y golosinas, y la comida sólo fue el punto final del ceremonial. El anfitrión tenía el deber de retrasarla lo más posible, ya que en cuanto llega el plato principal, que esa noche era un «yavaher polow», un «arroz alhajado», cada invitado se lo traga en diez minutos, se lava las manos y se va. Cocheros y sirvientes con linternas se apelotonaban en la puerta cuando salimos, para recoger a su señor.
Al alba del día siguiente, Fazel me acompañó en un coche de punto hasta la puerta del santuario de Shah Abdol-Azim. Entró solo, para volver con un hombre de aspecto inquietante: alto, delgado de manera enfermiza, con la barba hirsuta y las manos temblándole sin cesar. Iba vestido con una larga túnica blanca, estrecha y remendada y llevaba un bolsón descolorido y sin forma que contenía todo lo que poseía en este mundo. En sus ojos podía leerse todo el infortunio de Oriente.
Cuando se enteró de que yo acababa de visitar a Yamaleddín, cayó de rodillas, me agarró la mano y la cubrió de besos. Fazel, incómodo, balbuceó una excusa y se alejó.
Tendí a Mirza Reza la carta del Maestro. Casi me la arrancó de las manos y, aunque constaba de varias páginas, la leyó entera, sin apresurarse, olvidando totalmente mi presencia.
Esperé a que hubiera terminado para hablarle de lo que me interesaba. Pero entonces me dijo, en una mezcla de persa y francés que me costó bastante comprender:
– El libro lo tiene un soldado originario de Kirman, que es también mi ciudad. Me ha prometido venir a verme aquí pasado mañana viernes. Habrá que darle algo de dinero, no para comprar el libro, sino para agradecerle el haberlo restituido. Desgraciadamente, ya no me queda ni una moneda.
Sin dudarlo, saqué del bolsillo el oro que Yamaleddín le enviaba y añadí una suma equivalente; pareció satisfecho.
– Vuelve el sábado. Si Dios lo quiere tendré el Manuscrito , te lo entregaré y tú se lo llevarás al Maestro a Constantinopla.
XXX
D e la adormilada ciudad subían ruidos perezosos, el polvo era caliente y brillaba el sol; era un día persa, todo languidez, una comida compuesta de pollo al albaricoque, un vino fresco de Shiraz, una siesta insuperable en el balcón de mi habitación del hotel bajo un quitasol descolorido, con la cara tapada con una toalla mojada.
Pero en el crepúsculo de ese 1 de mayo de 1896, una vida acabaría y otra comenzaría más allá.
Insistentes y furiosos golpes en mi puerta. Por fin los oigo, me estiro, me sobresalto y corro descalzo con el pelo pegado y el bigote lacio, vestido con una túnica flotante comprada la víspera. Mis dedos fláccidos tienen dificultades para abrir el pestillo. Fazel empuja la puerta, me arrolla para cerrarla y me sacude por los hombros.
– ¡Despierta, dentro de un cuarto de hora eres hombre muerto!
Lo que Fazel me dijo con algunas frases entrecortadas el mundo entero iba a saberlo al día siguiente por la magia del telégrafo.
Al mediodía, el monarca había acudido al santuario de Shah-Abdol-Azim para la oración del viernes. Llevaba el traje de gala confeccionado para su jubileo, hilos de oro, remates de turquesas y esmeraldas, gorro de plumas. En la gran sala del santuario elige su espacio para la oración y extienden una alfombra a sus pies. Antes de arrodillarse, busca con los ojos a sus mujeres y les indica que se coloquen detrás de él, alisa sus largos bigotes afilados, blancos con reflejos azulados, mientras la multitud, fieles y mollahs que los guardias se afanan por contener, se apiña a su alrededor. Del patio exterior llegan aún las aclamaciones. Las esposas reales avanzan.
Entre ellas se escurre un hombre vestido de lana, a la manera de los derviches. Sujeta un papel que tiende con la punta de los dedos. El shah se pone sus binóculos para leerlo. De pronto, un tiro alcanza al soberano en pleno corazón. Pero antes de desplomarse, puede murmurar: «¡Sostenedme!» La pistola estaba oculta por la hoja de papel.
En el tumulto general, el gran visir es el primero que se recobra y grita: «¡No es nada, la herida es leve!» Ordena evacuar la sala y llevar al shah al carruaje real. Y hasta Teherán, va abanicando el cadáver sentado en el asiento de atrás, como si aún respirara. Mientras tanto, hace venir al príncipe heredero de Tabriz, de donde es gobernador.
En el santuario, las esposas del shah atacan al asesino, lo insultan y lo muelen a palos; la muchedumbre le arranca la ropa y se dispone a despedazarlo cuando el coronel Kasakovsky, jefe de la brigada cosaca, interviene para salvarlo, o más bien para someterlo a un primer interrogatorio. Sorprendentemente, el arma del crimen ha desaparecido. Se dice que una mujer la recogió y la ocultó bajo su velo. No la encontrarán jamás. Por el contrario, recuperan la hoja de papel que sirvió para camuflar la pistola.
Por supuesto, Fazel me ahorró todos esos detalles, su síntesis fue lapidaria:
– Ese loco de Mitza Reza ha matado al shah. Le han encontrado encima la carta de Yamaleddín donde se menciona tu nombre. Conserva tu traje persa, coge tu dinero y tu pasaporte. Nada más. Y corre a refugiarte en la Legación americana.
Mi primer pensamiento fue para el Manuscrito . ¿Lo habría recuperado Mirza Reza esa mañana? Verdad es que yo no evaluaba aún la gravedad de n-ú situación: complicidad en el asesinato de un jefe de Estado, ¡yo, que había venido al Oriente de los poetas! Sin embargo, las apariencias estaban contra mí, engañosas, falsas, absurdas, pero abrumadoras. ¿Qué juez, qué comisario no sospecharía de mí?
Fazel espiaba desde el balcón; de pronto se agachó y gritó con voz ronca:
– ¡Ya están aquí los cosacos! ¡Están acordonando el hotel!
Bajamos corriendo la escalera. Una vez llegados al vestíbulo de entrada, recobramos un paso más digno, menos sospechoso. Un oficial, barba rubia, gorro encasquetado, acababa de entrar barriendo con los ojos los rincones de la estancia. Fazel tuvo justo el tiempo de susurrarme: «¡A la Legación!» Luego se separó de mí, se dirigió hacia el oficial, le oí pronunciar «¡Palkovnik!» -¡Coronel!- y les vi estrecharse la mano ceremoniosamente e intercambiar algunas palabras de condolencia. Kasakovsky había cenado con frecuencia en casa del padre de mi amigo y eso me valió algunos segundos de respiro. Los aproveché para apresurar el paso hacia la salida, envuelto en mi aba , e internarme en el jardín, qúe los cosacos se aplicaban en transformar en un campo atrincherado. No me molestaron. Como venía del interior debieron de suponer que su jefe me había dejado pasar. Crucé, pues, la verja y me dirigí hacia la callejuela de la derecha que llevaba al bulevar de los embajadores y, en diez minutos, a mi Legación.
Tres soldados estaban apostados a la entrada de mi callejuela. ¿Pasaría ante ellos? A la izquierda divisé otra calleja. Pensé que sería mejor tomarla, aunque tuviera luego que torcer a la derecha. -Avancé, por lo tanto, evitando mirar en dirección a los soldados. Algunos pasos más y ya no los vería, ni ellos a mí:
– ¡Alto!
¿Qué hacer? ¿Detenerme? A la primera pregunta que me hicieran descubrirían que apenas hablaba persa, me pedirían mis papeles y me detendrían. ¿Huir? No les costaría alcanzarme, yo habría actuado como un culpable y ni siquiera podría invocar mi buena fe. Sólo tenía una fracción de segundo para elegir.