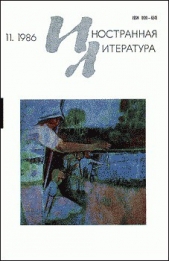Samarcanda

Samarcanda читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Se interrumpió preocupado, luego cambió de idea, sonrió y prosiguió:
– Como Jayyám, estoy al acecho de las escasas alegrías del momento presente y compongo versos sobre el vino, el escanciador, la taberna, la amada; como él, desconfío de los falsos devotos. Cuando en algunas cuartetas Omar habla de sí mismo, llego a creerme que es a mí a quien describe: «Sobre la abigarrada tierra camina un hombre ni rico ni pobre, ni creyente ni infiel, no glorifica ninguna verdad, no venera ninguna ley… sobre la abigarrada tierra. ¿Quién es ese hombre valiente y triste?»
Al decir esto, encendió de nuevo su puro, pensativo. Una minúscula brasa fue a parar a su barba. Se la quitó con un gesto habitual y reanudó:
– Desde la infancia he sentido una profunda admiración por Jayyám el poeta, pero sobre todo por el filósofo, por el librepensador. Me asombra su tardía conquista de Europa y de América. Puede imaginar mi felicidad cuando tuve entre las manos el libro original de las Ruba'iyyat escrito por Jayyám de su puño y letra.
– ¿En qué momento lo tuvo usted?
– Me lo regaló hace catorce años en las Indias un joven persa que había hecho el viaje con el único objeto de conocerme. Se presentó en estos términos: «Mirza Reza, natural de Kirman, antiguo comerciante en el bazar de Teherán, vuestro obediente servidor.» Sonreí y le pregunté qué quería decir «antiguo comerciante» y qué le había inducido a contarme su historia. Acababa de abrir una tienda de trajes usados cuando uno de los hijos del shah llegó a comprarle mercancía, chales y pieles por una suma de mil cien tumanes -alrededor de mil dólares-. Pero cuando al día siguiente Mirza Reza se presentó en casa del príncipe para que le pagaran, le insultaron y golpearon e incluso le amenazaron de muerte si se le ocurría reclamar la deuda. Fue entonces cuando decidió venir a verme. Yo enseñaba en Calcuta. «Acabo de comprender», me dijo, «que uno no puede ganarse honradamente la vida en un país sometido a la arbitrariedad. ¿No eres tú quien escribe que Persia necesita una Constitución y un Parlamento? A partir de hoy, considérame como el más adicto de tus discípulos. He cerrado mi tienda, he dejado a mi mujer para seguirte. ¡Ordéname y te obedeceré!»
Al evocar a este hombre, Yamaleddín parecía sufrir.
– Yo estaba emocionado, pero apenado. Soy un filósofo errante, no tengo casa ni patria, no me he casado para no tener a nadie a mi cargo. No quería que ese hombre me siguiera como si yo fuera el Mesías y el Redentor, el imán del Tiempo. Para disuadirle, le dije: «¿Realmente vale la pena abandonarlo todo, tu tienda, tu familia, por una vil cuestión de dinero?» Entonces su rostro se volvió impenetrable, no me respondió y salió. No volvió hasta seis meses después. De un bolsillo interior sacó un cofrecillo de oro con incrustaciones de piedras preciosas, que me presentó abierto. «Mira este manuscrito ¿cuánto crees que puede valer?» Lo hojeé y, temblando de emoción, descubrí el contenido. «¡El texto auténtico de Jayyám! Esas pinturas, esos adornos ¡es inestimable!» «¿Más de mil cien tumanes?» «¡Infinitamente más!» «Te lo regalo, consérvalo. Te recordaré que Mirza Reza no vino a ti para recuperar su dinero, sino para recobrar su orgullo.» Fue así -prosiguió Yamaleddín-, como entré en posesión del Manuscrito y ya no me separé de él. Me acompañó a los Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a Rusia y luego a Persia. Lo llevaba conmigo cuando me retiré al santuario de Shah-Abdol-Azim. Fue allí donde lo perdí.
– ¿No sabe dónde puede estar ahora?
– Ya se lo he dicho. Cuando me apresaron, sólo un hombre se atrevió a enfrentarse con los soldados del shah. Era Mirza Reza. Se levantó, gritó, lloró, llamó cobardes a los soldados y a la asistencia. Lo detuvieron, lo torturaron y pasó más de cuatro años en los calabozos. Cuando lo dejaron en libertad, vino a Constantinopla para verme y estaba en tan mal estado que lo interné en el hospital francés de la ciudad, donde permaneció hasta noviembre último. Intenté retenerle más tiempo, por miedo a que a su regreso lo apresaran de nuevo. Pero se negó. Quería, dijo, recuperar el Manuscrito de Jayyám, no le interesaba nada más. Hay personas que van así, errantes de obsesión en obsesión.
– ¿Cuál es su impresión? ¿Existirá aún el Manuscrito?
– Únicamente Mirza Reza podría informarle. Pretende que puede encontrar el soldado que lo birló cuando me detuvieron y esperaba quitárselo. En todo caso, estaba decidido a ir a verlo y hablaba de comprárselo, Dios sabe con qué dinero.
– ¡Tratándose de recuperar el Manuscrito , el dinero no planteará ningún problema!
Yo había hablado con entusiasmo. Yamaleddín me miró de hito en hito, frunció las cejas y se inclinó hacia mí como para auscultarme.
– Tengo la impresión de que no está usted menos obsesionado por el Manuscrito que ese pobre Mirza. En ese caso, no tiene usted otro camino. ¡Vaya a Teherán! No le garantizo que descubra allí ese libro, pero si sabe mirar, quizá encuentre otras huellas de Jayyám.
Mi respuesta, espontánea, pareció confirmar su diagnóstico.
– Si obtengo un visado, estoy dispuesto a partir mañana.
– Eso no es un obstáculo. Voy a darle unas líneas para el cónsul de Persia en Bakú. El se encargará de las formalidades necesarias e incluso asegurará su transporte hasta Enzeli.
Mi semblante debía de revelar preocupación. Yamaleddín pareció divertirse.
– Sin duda se estará preguntando: ¿Cómo un proscrito puede recomendarme ante un representante del gobierno persa? Sepa que tengo discípulos en todas partes, en todas las ciudades, en todos los medios, incluso en el círculo íntimo del monarca. Hace cuatro años, cuando estaba en Londres, publiqué con un amigo armenio un periódico que salía para Persia en pequeños y discretos paquetes. El shah se alarmó y convocó al ministro de Correos ordenándole que pusiera fin, costase lo que costase, a la circulación de ese periódico. El ministro pidió a los aduaneros que interceptaran en las fronteras todos los paquetes subversivos y los enviaran a su domicilio.
Aspiró su puro y una carcajada dispersó la bocanada de humo.
– Lo que el shah ignoraba -prosiguió Yamnaleddín es que su ministro de Correos era uno de mis más fieles discípulos ¡y que precisamente yo le había encargado la buena difusión del periódico!
La risa de Yamaleddín resonaba aún cuando llegaron tres visitantes luciendo cada uno un fez de fieltro color rojo sangre. Se levantó, los saludó, los abrazó y los invitó a sentarse, intercambiando con ellos algunas palabras en árabe. Adiviné que les estaba explicando quién era yo, pidiéndoles que le esperaran un momento.
Se volvió hacia mí.
– Si está decidido a partir para Teherán, voy a darle algunas cartas de presentación. Venga mañana: estarán preparadas. Y sobre todo, no tema nada. A nadie se le ocurrirá registrar a un americano.
Al día siguiente me esperaban tres sobres oscuros. Me los dio en propia mano, abiertos. El primero era para el cónsul de Bakú, el segundo para Mirza Reza. Al tenderme este último, hizo este comentario:
– Debo prevenirle que este hombre es un desequilibrado y un obseso, no lo trate más de lo necesario. Le tengo mucho afecto. Es más sincero, más fiel y sin duda también más puro que todos mis discípulos, pero es capaz de las peores locuras.
Suspiró, metió la mano en el bolsillo del amplio pantalón grisáceo que vestía bajo su túnica blanca:
– Aquí hay diez libras de oro, déselas de mi parte; ya no posee nada, quizá incluso tenga hambre, pero es demasiado orgulloso para mendigar.
– ¿Dónde podría encontrarlo?
– No tengo ni la menor idea. Ya no tiene casa ni familia, va errante de un lugar a otro. Por eso le entrego esta tercera carta dirigida a otro joven, éste muy diferente. Es el hijo del más rico comerciante de Teherán y aunque sólo tiene veinte años y arde en el mismo fuego que todos nosotros, es muy igual de carácter, dispuesto a soltar las ideas más revolucionarias con una sonrisa de niño ahíto. A veces le reprocho no tener gran cosa de oriental. Ya lo verá, bajo sus ropas persas tiene la frialdad inglesa, las ideas francesas y un espíritu más anticlerical que el señor Clemenceau. Se llama Fazel. Él le conducirá hasta Mirza Reza. Le encargué que lo vigilara lo más posible. No creo que haya podido impedirle cometer sus locuras, pero sabrá dónde encontrarlo.
Me levanté para marcharme. Me saludó calurosamente y retuvo mi mano en la suya.
– Rochefort me dice en su carta que se llama usted Benjamin Omar. En Persia utilice sólo Benjamín, no pronuncie jamás el nombre de Omar.
– ¡Sin embargo, es el de Jayyám!
– Desde el siglo XVI, desde que Persia se convirtió al chiísmo, ese nombre está desterrado. Podría causarle los peores problemas. Uno cree identificarse con Oriente y se encuentra preso en sus disputas.
Una mueca de pena, de consuelo, un gesto de impotencia. Le di las gracias por su consejo y me volví para salir, pero me alcanzó:
– Una última cosa. Ayer se cruzó usted con una joven cuando ella se disponía a marcharse. ¿Le habló usted?
– No, no tuve la ocasión.
– Es la nieta del shah, la princesa Xirín. Si por cualquier razón todas las puertas se cerraran ante usted, envíele un mensaje, recuérdele que la vio usted en mi casa. Una palabra de ella y muchos obstáculos se allanarían.
XXIX
H asta Trebisonda, en velero, el mar Negro es tranquilo, demasiado tranquilo, el viento sopla poco, durante horas se contempla el mismo punto de la costa, el mismo peñasco, el mismo bosquecillo de Anatolia. Hubiera sido un error quejarme porque necesitaba ese tiempo de sosiego, dada la ardua tarea que debía realizar: memorizar un libro entero de diálogos persas-franceses escrito por Nicolás, el traductor de Jayyám, ya que me había prometido dirigirme a mis anfitriones en su propia lengua. No ignoraba que en Persia, como en Turquía, muchos letrados, comerciantes o altos responsables hablan francés. Algunos incluso hablan inglés, pero si se quiere pasar del círculo restringido de los palacios y las legaciones, si se quiere viajar fuera de las grandes ciudades o por sus bajos fondos, hay que estudiar el persa.