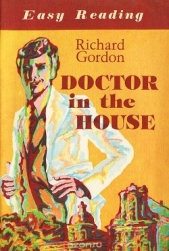C de cadaver

C de cadaver читать книгу онлайн
Kinsey Millhone acepta ayudar y proteger a Bobby Callahan, un reservado joven que conoci? en el gimnasio. ?l est? convencido de que, tras el accidente que le dej? amn?sico y con el cuerpo zurcido de cicatrices, alguien quiere matarle, aunque nadie le cree. Pero tres d?as despu?s Bobby aparece muerto. Y ahora a Kinsey le toca encontrar al asesino.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Empujé la camilla hasta la litera donde yacía el cadáver. Fingí que trabajaba de empleada en el depósito. Fingí que era una experta en radiología, una enfermera, una profesional responsable que tiene una misión que cumplir.
– Siento molestarte, Frank -dije-, pero tengo que llevarte aquí al lado para someterte a una revisión. Tienes mal aspecto, chico.
Pasé una mano bajo la nuca de Frank y otra por debajo de las rodillas, tiré hacia mí y lo instalé en la camilla. Pesaba menos que una pluma, estaba frío y tenía la carne tan sólida como esas bandejas de pechugas de pollo que venden en los supermercados. Hostia, me dije, pero ¿por qué me atormento con estas imágenes de la vida cotidiana? A este paso, nunca iba a tener ganas de aprender a cocinar.
Tuve que hacer un sinfín de maniobras para pasar del depósito al pasillo, de aquí a la zona de recepción del departamento de radiología, y de dicha zona a uno de los gabinetes del fondo. Pegué la camilla en sentido paralelo a la cama del aparato radioscópico y cambié de sitio el cadáver. Bajé y subí el foco cónico un par de veces, para probarlo, y lo deslicé por los raíles del techo hasta que quedó sobre el abdomen de Franklin. Minutos más tarde tendría que adivinar a qué distancia del cadáver había que situarlo. Como mi intención era radiografiarlo y dar constancia fotográfica el hecho, me dije que lo primero y principal era encontrar la película que sirviera para tales menesteres.
Busqué en los cuatro armarios del gabinete, pero sin encontrar nada. Recorrí la estancia. Había una especie de cómoda de poca profundidad empotrada en la pared, igual que una caja de fusibles de dos portezuelas. Sobre una portezuela había un trozo de cinta adhesiva en la que se había escrito con bolígrafo la palabra reveladas. En otro trozo de cinta se había escrito sin revelar. Abrí esta portezuela. Vi varias casetes de distintos tamaños, amontonadas como si fueran cajas de bombones. Cogí una.
Volví junto a la cama y observé la distribución de las piezas del aparato radioscópico. No había forma de meter la casete en el cacharro que pendía sobre la cama, pero entonces vi una especie de estuche deslizable en la cama misma, bajo el borde almohadillado. Tiré del estuche e introduje la casete. Esperaba no equivocarme a propósito de la cara, que tenía que estar hacia arriba. A mí me pareció que estaba bien. A lo mejor salía de allí hecha una experta y me ponía a trabajar en aquello.
Supuse que Franklin no necesitaría protección de ninguna clase, así que me puse yo el delantal de material plúmbeo y que me llegaba hasta los pies. Me sentí como si jugara de portero en un partido de hockey sobre patines. En realidad no había visto nunca a ningún radiólogo que para accionar el aparato se pusiera un delantal como aquel, pero así me sentía más segura. Enfoqué con el casco cónico el estómago de Franklin, aproximadamente a un metro de altura, y me situé tras la pantalla que había en un rincón.
Miré otra vez el manual y estuve pasando páginas hasta que di con unos diagramas que me parecieron del caso. Había muchos contadores con la flechita inmóvil y lista para saltar a la zona verde, amarilla o roja, según el conmutador que se accionara. A la derecha había una palanca con la indicación "suministro de electricidad", la moví y la coloqué en la posición de "encendido". No ocurrió nada.
Desconcierto. Intriga. Puse la palanca en "apagado" y revisé la pared de mi izquierda. En ella había dos cajas de interruptores con dos conmutadores de gran tamaño que puse en "encendido". Oí el zumbido de la energía eléctrica. Volví a poner la palanca en "encendido". El aparato se iluminó. Sonreí. Qué cojonuda es la ciencia.
Observé el panel que tenía delante. Vi un cronómetro que al parecer iba de 1/120 de segundo hasta seis segundos. Un contador de kilovoltios. Otro que decía "miliamperios". Joder, y tres filas de ventanillas verdes e iluminadas, a elegir. Empecé poniéndolo todo a media potencia, pensando que podía servirme de un contador para controlar y que ajustaría los otros dos en una especie de sistema rotativo. Mientras, plasmaría en la película el resultado de mis esfuerzos y comprobaría las imágenes que obtuviera.
Aún detrás de la pantalla, asomé la cabeza.
– Empezamos, Frank. Llénate los pulmones y contén la respiración.
Lo de contener la respiración por lo menos lo hizo divinamente.
Apreté el botón que había en el mango. Oí un zumbido breve. Asomé la cabeza con precaución, como si los rayos X estuvieran paseándose todavía por el gabinete. Me acerqué a la cama y cogí la casete. Y ahora ¿qué? Tenía que haber alguna forma de revelar la cinta, aunque no vi nada útil a este fin. Dejé el aparato encendido y me puse a buscar por los gabinetes adjuntos con la casete en la mano.
En una estancia próxima vi algo que me pareció ideal. Había en la pared un organigrama que representaba gráficamente, una por una, las etapas a seguir en el revelado de las placas. Lo dicho: cuando acabara aquel caso, me metía a trabajar en el hospital.
Tuve que conectar la electricidad otra vez. Me puse a trabajar a la luz mortecina de los pilotos rojos, sin prisas, y haciendo cada cosa en su momento. Llené de agua el recipiente empotrado, según se indicaba en el organigrama. Di la vuelta a la casete, levanté la pestaña y saqué la cinta, que puse en la bandeja. Desapareció en el interior de la máquina sin el menor ruido.
¿Dónde se metería, copón? Por ninguna parte veía nada que me indicara que se estaba revelando una película. Me sentí igual que una gatita que se queda mirando con atención científica lo que le sucede a una pelota cuando, rodando, rodando, va a parar debajo del sofá. Abandoné la estancia y pasé a la contigua. El extremo posterior de la máquina de revelar estaba allí, maciza, como una fotocopiadora inmensa y provista de una ranura. Esperé. Minuto y medio más tarde asomó un fragmento de cinta. Contemplé mi obra. Todo estaba negro como boca de lobo. ¿En qué me había equivocado, hostia? Había tomado muchas precauciones, era imposible que se hubiese velado. Me quedé mirando la máquina de revelar. La tapa estaba entreabierta. Miré por la ranura. La apreté para ver qué pasaba. Se cerró con un chasquido. A lo mejor iba así.
Regresé al gabinete, cogí otra casete y repetí las operaciones desde el principio. Al caer el telón del segundo acto encontré lo que buscaba. La calidad de la radiografía era mala, pero el objeto de mis afanes resaltaba con claridad. En el centro del estómago de Franklin se veía el marcado perfil blanco de una pistola. Parecía una automática de buen tamaño y estaba colocada en oblicuo, tal vez para acomodarse a la estructura ósea o a la posición de los órganos del cadáver. Había algo escalofriante en la imagen. Enrollé la radiografía y la aseguré con una goma elástica. Había llegado el momento de largarse.
Apagué los aparatos, puse a Franklin en la camilla y fui apagando luces y cerrando puertas a medida que avanzaba.
Recorrí el pasillo y entré en el depósito. Estaba poniendo a Franklin en su litera cuando algo me llamó la atención. Me quedé mirando la serie de literas que había al lado. Una mano masculina colgaba a la altura de mis ojos y no me gustó su aspecto. Los cadáveres que había visto estaban totalmente pálidos y tenían la carne igual que la de una muñeca de goma, elástica e irreal. Aquella mano era demasiado sonrosada. Advertí entonces que el cadáver apenas estaba cubierto por el plástico.
¿Había estado allí antes? Me acerqué y alargué la mano con aprensión. Creo que emití esos ruiditos que se producen cuando se está a punto de lanzar un aullido, pero sin decidirse aún del todo.
Le aparté el plástico de la cara con mano temblorosa. Hombre, blanco, veintitantos años. No le encontré el pulso, pero sin duda porque alrededor del cuello tenía una cuerda tan apretada que casi no se veía, tan hundida en la carne que la lengua le sobresalía de la boca. Estaba frío, pero no helado. Contuve el aliento. Creo que el corazón se me detuvo también. Acababa de conocer al difunto Alfie Leadbetter, de eso estaba más que convencida. Pero en aquel momento no me preocupaba quién lo había matado, sino quién me había abierto la puerta. Estaba segura de que no había sido Alfie. De pronto me di cuenta de que había estado paseándome por el edificio vacío en compañía de un asesino que sin lugar a dudas seguía allí, esperando a ver qué hacía yo, esperando para hacer conmigo lo que había hecho con el desdichado empleado del depósito que se había cruzado en su camino.