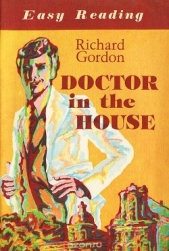C de cadaver

C de cadaver читать книгу онлайн
Kinsey Millhone acepta ayudar y proteger a Bobby Callahan, un reservado joven que conoci? en el gimnasio. ?l est? convencido de que, tras el accidente que le dej? amn?sico y con el cuerpo zurcido de cicatrices, alguien quiere matarle, aunque nadie le cree. Pero tres d?as despu?s Bobby aparece muerto. Y ahora a Kinsey le toca encontrar al asesino.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Algo empezó a removérseme en el fondo del cerebro. Pensaba en la caja de cartón con las pertenencias de Bobby. ¿Qué había en ella? Textos médicos, artículos de oficina y dos manuales de radiología. ¿Para qué los querría? Bobby ni siquiera se había matriculado en la facultad de medicina y no alcanzaba a adivinar para qué necesitaría unos manuales que hablaban de unos aparatos que tal vez no hubiese utilizado hasta un lustro después; en el caso de que alguna vez los hubiese utilizado. Además, no había dado muestras de que la radiología le interesara particularmente.
Subí a la planta baja. A nadie iba a molestar si echaba otra miradita a la caja. Al llegar a la puerta, me quité el jersey y obstruí el mecanismo de cierre. Podía abrir sin problemas, pero no quería que la puerta se cerrase cuando saliera. Me dirigí al coche, lo abrí y saqué la caja del asiento trasero. Cogí los dos libros sobre radiología y los miré por encima. Eran manuales técnicos para el manejo de aparatos concretos, con información sobre contadores, cuadrantes y conmutadores, y mucha palabrería esotérica sobre exposiciones, rads y röentgens. En la parte superior de una página había un número a lápiz, una especie de garabato hecho por distracción y rodeado de florituras. Otra vez Franklin. Ver aquel código de siete cifras que ya conocía se me antojaba irreal, un fenómeno de ultratumba, como oír la voz de Bobby en el contestador automático cinco días después de su muerte.
Dejé la caja en el asiento delantero, me puse los dos manuales bajo el brazo y volví a cerrar el coche. Regresé despacio al edificio. Crucé la puerta y me detuve para ponerme el jersey. Ya que estaba en la planta baja, quise revisarla por encima. Estaba convencida de que tenía que buscar en los archivos, de que la pistola se encontraba en el fondo de algún armario atestado de gráficos antiguos. El hospital había tenido antaño mucha actividad y en alguna parte tenía que haber unos archivos. ¿En qué otro sitio se podían guardar los gráficos que ya no servían? Si no me fallaba la memoria, los archivos del St. Terry estaban más bien hacia el centro del edificio, para que los médicos y demás personal autorizado accedieran a ellos con facilidad.
En aquella planta no eran muchos los despachos que parecían activos. Me puse a probar puertas al azar. Casi todas estaban cerradas con llave. Doblé al llegar al final del pasillo y entonces lo vi: "Archivos Médicos"; el rótulo, pintado en su momento y ahora medio borrado, destacaba encima de un juego de puertas dobles. Caí en la cuenta de que muchos departamentos antiguos se indicaban de manera parecida, con una especie de pergamino pintado, en el que figuraba el nombre correspondiente con caligrafía barroca, como en la época de los conquistadores españoles.
Tanteé el tirador, pensando que no tendría más remedio que recurrir a las ganzúas. Pero no fue así y la puerta se abrió con un chirrido grave que habría podido salir de los aparatos de un encargado de efectos especiales. La agonizante luz del día se filtraba hasta el interior. Fue como si la habitación bostezara en mis narices, desierta, totalmente vacía. Ni ficheros metálicos, ni muebles, ni siquiera apliques de pared. En el suelo había un paquete de cigarrillos arrugado, unas tablas sueltas y un par de clavos doblados. El departamento se había desmantelado en el sentido más literal de la palabra y sólo Dios sabía dónde se encontraban ahora los archivos antiguos. Cabía la posibilidad de que estuvieran en alguna planta superior, pero no me apetecía subir sola.
Había prometido a Jonah que no cometería imprudencias y en este sentido procuraba comportarme como una buena scout. Además, había otra cosa que me estaba importunando.
Volví a las escaleras y bajé al sótano. ¿Qué vocecita era la que me murmuraba en el fondo del cerebro? Era como cuando el vecino tiene puesto el transistor. Sólo captaba frases aisladas de vez en cuando.
Me dirigí otra vez a radiología y tanteé el tirador de la puerta. Cerrada con llave. Saqué el juego de ganzúas y estuve hurgando un rato con ellas. Se trataba de una de esas cerraduras "a prueba de ladrones" que, aunque pueden abrirse con ganzúa, cuestan lo suyo. Pero quería ver qué gato se encerraba allí, de modo que me armé de paciencia. Las ganzúas que tenía en la mano se caracterizaban por tener una serie de muescas distanciadas entre sí y de profundidad variable; la parte trasera de cada diente trazaba una curva. Con un suave movimiento de frotación, había que levantar todas las lengüetas para que el rotor pudiese girar y mover el pestillo.
Estas cosas se solucionan como el estreñimiento, empleándose a fondo. A mí, entre que empujaba la ganzúa, la giraba y la apretaba hacia donde notaba que cedían las lengüetas, me costó unos veinte minutos. Pero, oh milagro, al final cedió la cabrona y lancé una exclamación de alegría. "Guau, soy genial." Si no fuera por estas experiencias, mi trabajo sería un aburrimiento. Era ilegal lo que hacía, pero ¿quién iba a chivarse?
Entré en el departamento. Encendí la bombilla que pendía del techo. Parecía una oficina normal y corriente. Máquinas de escribir, teléfonos, archivadores metálicos, plantas en los escritorios, cuadros en las paredes. Había un pequeño espacio de recepción donde supuse que esperarían los pacientes hasta que les tocase el turno de recibir el bombardeo de rayos X. Recorrí las dependencias del fondo, imaginando los movimientos y métodos que suelen emplearse para obtener radiografías del pecho, de la boca del estómago y de mama. Me situé ante los aparatos y abrí uno de los manuales que había cogido del coche.
Comparé los diagramas con los contadores y cuadrantes de los aparatos radioscópicos. Coincidían más o menos. Había alguna diferencia aquí y allá, en relación con el año, la marca y el modelo de los aparatos. Según cómo se mirasen, parecían salidos de una película de ciencia ficción. Una especie de casco cónico unido a un brazo articulado. Con el manual abierto y las páginas apretadas contra el pecho, me quedé mirando la camilla y el delantal de material plúmbeo que parecía el babero de un niño gigante. Pensé en los rayos X con que me habían bombardeado el brazo izquierdo hacía dos meses, a raíz del disparo.
No se me ocurrió de pronto la idea. Más bien se formó a mi alrededor, como un polvillo mágico que adquiriese forma poco a poco. Bobby había estado allí solo, igual que yo. Había buscado noche tras noche el arma con las huellas dactilares de Nola. Bobby sabía quién la había escondido, por lo tanto era muy probable que se formulara alguna hipótesis sobre el escondrijo. La lógica me insinuaba que había encontrado la pistola y que por eso lo habían matado. Puede que incluso se la hubiera llevado, pero pensaba que no. Mis movimientos se habían basado en la suposición de que seguía escondida en aquel lugar y de que había posibilidades de encontrarla. Bobby había tomado un par de apuntes personales, había garabateado el número identificador de un cadáver en el cuaderno rojo y en las páginas de un manual de radiología que había comprado.
Las frases que me bailoteaban sueltas en la cabeza empezaron a empalmarse. Hay que radiografiar el cadáver, me dije. A lo mejor es lo que hizo Bobby y por eso apuntó el número a lápiz en el libro de radiología. Puede que la pistola esté dentro del cadáver. Medité unos segundos y no encontré ningún motivo para no hacerlo. Lo peor que podía ocurrir (aparte de que me cogieran) era que al final llegase a la conclusión de que había perdido el tiempo y hecho el ridículo. No sería la primera vez.
Dejé el bolso y los manuales en una de las camillas y entré en la cámara frigorífica de los cadáveres. Vi una camilla de ruedas pegada a la pared de la derecha. Había enchufado ya el piloto automático y me limitaba a hacer lo que sabía que tenía que hacer. Alfie Leadbetter seguía sin dar señales de vida, o sea que nadie iba a echarme una mano. Puede que me equivocara, pero cabía la posibilidad de que nadie se hubiera dado cuenta de mi llegada. El edificio estaba vacío. Aún era temprano. El muerto no iba a quejarse si lo bombardeaba con rayos X.