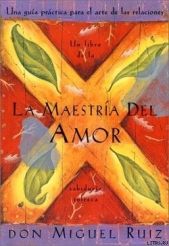El alquimista impaciente

El alquimista impaciente читать книгу онлайн
Un cad?ver desnudo, sin rastros de violencia, aparece atado a una cama en un motel de carretera. ?Se trata o no de un crimen? El sargento Bevilacqua, at?pico investigador criminal de la Guardia Civil, y su ayudante, la guardia Chamorro, reciben la orden de resolver enigma. La investigaci?n que sigue no es una mera pesquisa policial. El sargento y su ayudante deber?n llegar al lado oscuro e inconfesable de la v?ctima, a su sorprendente vida secreta, as? como a las personas que la rodeaban, en su familia, en la central nuclear donde trabajaba.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Capítulo 19 EL VIEJO DE LA MONTAÑA
El abogado Gutiérrez-Rubira, con sus zapatos y su maletín a juego y su graciosa pajarita, llegó a tiempo de vernos trasladar a Egea a su celda.
– ¿Cómo? ¿No van a interrogarle? -preguntó, sorprendido.
– Ya hemos cambiado algunas impresiones con él -expliqué-. El interrogatorio formal lo practicaremos luego.
– ¿Cuándo?
– Luego. Ahora tenemos cosas que hacer. La operación sigue abierta.
– ¿Cómo dice?
El abogado se hizo el ofendido. En el fondo le importaba un rábano, porque el que se iba a quedar a dormir entre rejas era Egea y al día siguiente él se pondría otros elegantes zapatos y cogería otro maletín a juego con ellos. Pero tenía que montarnos su número. En ese momento se acercó por allí el comandante Pereira. Con su voz más tronante, preguntó:
– ¿Qué pasa aquí?
– Mi comandante, el abogado del detenido. El letrado Gutiérrez-Rubira.
– Comandante, esto es un disparate -abordó a Pereira el abogado, con una amabilidad que denotaba hasta qué punto le aliviaba poder debatir el asunto con un igual, y no con un chusquero como yo.
– Los disparates los hará usted -replicó Pereira, inflexible-. Aquí pensamos antes de actuar. ¿Qué objeción tiene?
– Exijo que se ponga inmediatamente en libertad a mi patrocinado -saltó el abogado, visto que con zalemas no iba a conseguir nada.
– Si le parece -repuso Pereira, sin inmutarse-, ahora le justifico, hasta donde puedo, por qué no vamos a acceder a su petición. Pero si me disculpa un momento, estamos entreteniendo al sargento, que tiene cosas importantes que hacer -y volviéndose a mí dijo-: Vete, Vila. Yo me ocupo.
No aguardé a que me lo dijera dos veces. Me reuní con Chamorro y bajamos a toda velocidad hacia el coche. Un cuarto de hora antes lo había organizado todo con Pereira, o él lo había organizado conmigo, que era a fin de cuentas como quedaría registrada la operación en los archivos del Cuerpo. Pero para poder rematar la jugada nos faltaba todavía cumplir un trámite. Algo que debíamos ir a buscar a Guadalajara sin perder ni un minuto, aunque fueran casi las cuatro y aún no hubiéramos comido.
Dejé que condujera Chamorro, porque me pareció que ella andaba más fresca y más viva de reflejos. Yo sentía que la cabeza me hervía y veía pasar los kilómetros a una lentitud exasperante, aunque mi compañera no bajaba de los ciento cincuenta, sostenidos con incuestionable competencia conductora. Una vez en Guadalajara fuimos derechos al juzgado. Ya hacía rato que había terminado el horario de oficina y nuestro juez no estaba aquel día de guardia, pero tenía la esperanza de que fuera de los que se quedaban a trabajar horas extra. Cuando su señoría nos abrió la puerta del juzgado, en mangas de camisa y con las gafas sobre la punta de la nariz, intuí que podía fiarme de él. En cualquier caso, no tenía otro remedio.
– Señoría, le ruego que perdone la intromisión -dije-. Tenemos que hablar con usted sobre algo urgente y de cierta gravedad.
El juez se quedó un poco descolocado.
– Bueno -dijo, sin salir del todo de su asombro-. Pasen ustedes.
Pocas veces he tenido que hacer para alguien un relato tan comprometido como el que aquella tarde hube de hacerle a aquel juez. Lo fácil fue respaldar las decisiones que habíamos tomado respecto de nuestro sospechoso y la necesidad de las actuaciones cuya autorización acudíamos a solicitarle. Lo que de verdad me costó fue convencerle de la gangrena que corroía el juzgado del que era titular. No porque me faltaran datos. Tenía las filtraciones a los periódicos, las llamadas del secretario en momentos clave de la investigación, el conocimiento por Egea de detalles, como los de nuestra relación con Vassily Olekminsky, que sólo podía haber conocido gracias a una sistemática ruptura del secreto sumarial. Pero aquel hombre, en mangas de camisa, súbitamente avejentado y con las lentes sostenidas en precario equilibrio sobre la nariz, tenía que avenirse a aceptar que durante los tres años que llevaba al frente de aquel juzgado se habían estado burlando de él. Le habían escondido en la pila del atraso histórico lo que a alguien no le convenía que viera, mientras agilizaban los casos para los que, no la justicia, sino unos intereses particulares, reclamaban prioridad. Sólo alguien mucho más estúpido y pretencioso de lo que yo soy capaz de ser habría creído que podía transmitirle de cualquier manera esa ingrata convicción.
El juez me escuchó atentamente. En algún momento hizo amago de oponerse, pero nunca llegó a interrumpirme. Fue asimilando todo lo que le contaba, en un silencio cada vez más oscuro y espeso. Dejó que terminara, y cuando lo hice, quedó pensativo durante un lapso eterno.
– ¿Sabe? -dijo, sin energía, al cabo de su ardua reflexión-. Le creo, sobre todo, por una razón que merece conocer. En los años que llevo de juez, siempre desbordado por los papeles, la elocuencia de los abogados buenos, la confusión de los malos, el fárrago de las normas y el de la jurisprudencia, he aprendido que sólo hay algo que está siempre claro: qué es lo que le interesa a cada uno. Para sobrevivir me guío sobre todo por eso, ayudándome como puedo con las pocas y malas pruebas que esta manera demencial en que tramitamos los asuntos me pone encima de la mesa. Y hay algo, en lo que ha venido esta tarde a contarme, que está fuera de toda duda: usted no tiene ningún interés en que sea cierto cuanto acaba de decirme.
El juez se quitó las gafas y las dejó sobre sus papeles. Después se frotó los ojos y exhaló un desalentado suspiro.
– Creí que a mí nunca iba a pasarme -prosiguió-. Ahora ya sé a qué sabe, y cómo sucede. Te entierras en el trabajo, te empeñas en cumplir con tu deber, y mientras estás entretenido con eso, hay quien libre de tales preocupaciones se puede dedicar a jugártela. Y además, se trata de alguien de tu entera confianza, alguien que te parece el mejor que has tenido nunca. Todavía un par de horas antes de que te cayera la venda de los ojos pensabas: Qué suerte tener a fulano, tan diligente, tan experto, con tan buena mano, con la cantidad de paquetes que hay por ahí. Pues así es como pasa, y ahora me toca aguantar el peso de la cara de tonto. Que no es pequeño.
No habíamos ido allí a oír sus lamentaciones y no estaba seguro de que nos conviniera escucharlas, pero nada estaba más fuera de lugar que meterle prisa a aquel hombre. Por fortuna, fue él quien dijo:
– Muy bien. Esto está visto. ¿Qué necesitan de mí? Ya me he hecho una idea por lo que me han ido diciendo, pero vayamos a lo concreto.
– Ante todo, señoría -dije-, supongo que no ignora a dónde estamos apuntando. No es un cualquiera. Hablamos de periódicos, montones de contactos, recursos inagotables. El ruido que se organizará no será poco.
– Le diré una cosa, sargento. No sé qué es lo que esperan los que se presentan ahora a las oposiciones. Pero le aseguro que cuando decidí hacer lo necesario para poder ponerme una toga con puñetas, tuve muy claro que lo último que me permitiría sería asustarme por tomar una decisión que tuviera que tomar. Y si la cosa se complica mucho, pido una escolta.
– Hemos traído la orden redactada -informó Chamorro, tendiéndole un papel. Lo había montado con la fotocopiadora y el ordenador, a partir de otros que ya teníamos del juzgado. Sólo faltaba la firma.
– Bien, veo que son ustedes expeditivos -aprobó-. Ya me gustaría que fuera así el resto de la gente que viene por aquí.
Leyó el papel con atención, pero deprisa. Apenas terminó, cogió la pluma que tenía encima de la mesa y dibujó un imperioso garabato debajo de la última línea. Luego se nos quedó mirando, expectante.
– ¿Han traído copia?
– Sí -repuso Chamorro, mientras se la entregaba.
– Estupendo -dijo, y la firmó también-. Ya está. Ésta para ustedes y ésta para mí. Ténganme al tanto de todo. Les doy el número de mi teléfono móvil y me llaman en cuanto haya la menor novedad.
Anotamos su número. Después de dárnoslo, el juez se puso en pie.
– No les retengo más -dijo-. Más vale que se den prisa. Yo también tengo algunas cosas que solventar antes de que acabe la tarde.
– A sus órdenes, señoría -nos despedimos.
– Mucha suerte -nos deseó, con calidez-. Y muchas gracias.
Tres cuartos de hora más tarde, Chamorro, que ahora iba sola, aparcaba delante de la entrada de vehículos de la mansión. Sin prisa, quitó el contacto, cogió su bolso y descendió del coche. Después cerró con llave la puerta y echó a andar calle abajo, con despreocupada parsimonia.
Al cabo de quince segundos, se abrió la cancela y un hombre de aspecto deportista, bien vestido y peinado, se recortó en el umbral.
– Eh, señorita.
Chamorro se detuvo, pero fingió no haberle oído. Se puso a hurgar en su bolso, como si se le hubiera olvidado algo. A continuación, sin dejar de revolver el bolso, regresó hacia el coche.
– Señorita -insistió el hombre, acercándose unos pasos-. Tiene que quitar su coche de ahí. Es una salida de vehículos.
– ¿Cómo dice? -preguntó Chamorro.
– El coche -y pareció empezar a impacientarse, al ver que Chamorro había vuelto a bajar la cabeza y seguía absorta en su bolso.
El vigilante siguió aproximándose. Cuando apenas les separaban seis o siete metros, Chamorro sacó la pistola del bolso y le encañonó.
– Levante las manos y no se mueva -dijo-. Guardia Civil.
En cuestión de segundos, doce guardias uniformados y armados hasta los dientes acudieron a la entrada y se desplegaron por el jardín. Allí les salieron al paso otros dos vigilantes. A uno de ellos le dio tiempo a sacar su arma, pero ni siquiera llegó a levantarla. La dejó caer en décimas de segundo, como si quemase, al ver los tres subfusiles que le apuntaban. Acompañando a Pereira, a quien precedían en todo momento dos miembros de la unidad de intervención, Chamorro y yo rodeamos la casa. Habíamos sorprendido a Zaldívar meditando frente a su piscina. Cuando llegamos ya estaba en pie y contemplaba con gesto atónito a los tres guardias con pasamontañas que les apuntaban a él y a su mayordomo. Un cuarto vigilante se dejaba desarmar con aire irritado y las manos muy quietas sobre la cabeza.
– ¿Qué significa esto, sargento? -dijo León, al reconocerme.
– Soy yo quien está al mando, señor -le aclaró mi jefe, antes de que me diera tiempo a contestar-. Traemos una orden judicial que nos autoriza a entrar en su domicilio y a llevarle con nosotros.