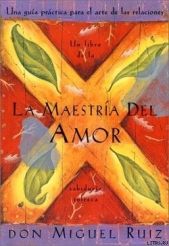El alquimista impaciente

El alquimista impaciente читать книгу онлайн
Un cad?ver desnudo, sin rastros de violencia, aparece atado a una cama en un motel de carretera. ?Se trata o no de un crimen? El sargento Bevilacqua, at?pico investigador criminal de la Guardia Civil, y su ayudante, la guardia Chamorro, reciben la orden de resolver enigma. La investigaci?n que sigue no es una mera pesquisa policial. El sargento y su ayudante deber?n llegar al lado oscuro e inconfesable de la v?ctima, a su sorprendente vida secreta, as? como a las personas que la rodeaban, en su familia, en la central nuclear donde trabajaba.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Adelante -autorizó Pereira, escueto-. Me avisáis cuando esté.
– Ya lo has oído -le dije a una estupefacta Chamorro.
La espera fue tensa, con mi ayudante mirándome de reojo y mordiéndose las uñas, mientras yo apretaba las manos al volante y me pasaba el labio por la punta de los dientes una y otra vez. A las dos y cuarto pasadas, vimos salir el coche y le identificamos a él en su interior. Le dejé unirse al tráfico y llegar hasta un semáforo. Después le hice a Chamorro la seña para que sacara la luz, aceleré a fondo y avancé quemando el asfalto por el carril contrario. Al llegar a la altura del semáforo di un volantazo y atravesé el coche delante del suyo. Pude ver su cara de estupor, mientras Chamorro abría la puerta. Ella estaba más cerca y llegó primero, justo cuando él salía.
– ¿Qué pasa? -dijo.
– Que queda detenido -anunció Chamorro, y fue a trabarle con las esposas.
Pero en ese momento él retiró la mano, se agachó y con una rapidez endiablada le descargó un codazo en el vientre a mi ayudante. Cuando yo llegué, un par de segundos después, Chamorro estaba doblada en el suelo y su agresor corría hacia la acera. Me incliné un momento sobre ella.
– ¿Estás bien?
– Ve por él, maldita sea -me recriminó, con un hilo de voz.
Salí a la carrera. Me llevaba unos treinta metros de ventaja, y por el modo en que corría, ésa era una distancia que me iba a costar acortar. Se veía que era buen deportista, no sólo por los reflejos que había tenido al deshacerse de Chamorro, sino por el golpear rítmico de sus piernas. Deduje que tendría que confiar en mi resistencia, y me esforcé en impedir que se alejara mucho. Mientras siguiera fresco, alcanzarle parecía imposible.
Dobló la esquina de uno de los edificios y se internó en una de las plazas peatonales del complejo. De pronto, al saltar una bajada de tres escalones, se torció el pie y se fue abajo aparatosamente. Lo malo de los zapatos caros, que sólo valen para pisar moquetas, reí para mis adentros.
No tuvo tiempo de ponerse en pie y recobrar el ritmo. Antes de que pudiera hacerlo, le había aferrado por los hombros y trataba de acorralarlo contra una pared donde pudiera esposarle. Pero era un duro oponente. Aunque debía de tener el tobillo hecho migas, se revolvió y me asestó un puñetazo en la cara. No sé aún cómo me las arreglé para no soltarle. Sólo recuerdo que él pegaba y pegaba, mientras yo le aferraba y trataba en vano de arrearle a mi vez. Ninguno de los escasos transeúntes que pasaban por aquel rincón de la plaza se detuvo a ayudarme. De hecho, si alguno se hubiera parado, habría preferido ayudarle a él, que vestía mucho mejor. El castigo, administrado con toda su alma por mi adversario, duró una eternidad. Justo hasta que una bendita voz femenina aulló a su espalda:
– Basta ya, subnormal.
Egea se levantó muy despacio, trastabillando sobre su tobillo lesionado, con la pistola de Chamorro clavada en la nuca.
– Las manos bien altas. Y como muevas la cabeza un milímetro, te saco el cuello de la camisa por la boca. No tengo más que enseñar a mi compañero para justificar que lo hice en legítima defensa.
Su compañero, es decir, yo, estaba sumido en una nebulosa rojiza, en la que sólo acertaba a discernir a Chamorro, con un mechón de pelo suelto, insultando a Egea de un modo que acaso por los muchos golpes recibidos: me provocó una especie de alucinación. De pronto, me parecía estar viendo a la furiosa Verónica Lake de esa escena inolvidable del principio de La mujer de fuego. Era un papel en el que no había visto nunca a Chamorro, y, me prometí que en cuanto pudiera rescataría la cinta de mi videoteca de grabaciones, para refrescarme la memoria. Distraído con ese pensamiento, tardé todavía unos segundos en comprobar el funcionamiento de mis miembros y ponerle al fin las esposas a un desencajado Rodrigo Egea.
– Qué desagradable sorpresa, señor Egea -dije, limpiándome la sangre de los labios-. No esperaba que fuera a reaccionar como un rufián. Pensé que se dejaría detener con estilo, como un gentleman.
– Vete a tomar por culo, picoleto de los cojones.
Nunca he agredido a un detenido indefenso, pero confieso que con Egea estuve a punto de romper la regla. Opté por el desquite verbal:
– De eso es usted el que más sabe, aquí. Ardemos en deseos de escuchar lo que tiene que contarnos. Pero antes le recordaré a qué tiene derecho.
Le recité sus derechos meticulosamente, mientras lo arrastraba camino del coche. Rodrigo Egea escuchaba sin pestañear.
– Quiero un abogado, ya -exigió.
– Por supuesto. ¿Alguno en particular?
– Sí -dijo, desafiante-. Gutiérrez-Rubira.
– No me suena -respondí, imperturbable-. Ya sabe usted, en este país hay cientos de miles de picapleitos. Pero luego buscamos su teléfono. En la unidad tenemos un listín del colegio de abogados y todo.
No quería que Egea se montara luego una película de detención ilegal u obtención de testimonio con violación de sus derechos. Así que nada más llegar a la unidad llamamos al despacho de aquel tal Gutiérrez-Rubira. Pero debían de estar todos comiendo y no contestaba nadie. Dejamos un mensaje en el contestador automático y fuimos a informar al detenido.
– Su abogado no responde. ¿Insiste en esperarle?
Egea había perdido casi todo el gas. Se había aflojado la corbata y parecía comenzar a darse cuenta de lo que estaba pasando. En ese momento, para reforzar los efectivos en su contra, se personó en la habitación el comandante Pereira, a quien había ido a avisar Chamorro.
– A sus órdenes, mi comandante -le saludé.
– ¿Es éste?
– El mismo.
Pereira le observó con toda su dureza, que podía ser mucha. La verdad era que me intimidaba incluso a mí. Sin ninguna duda, el comandante había nacido para colgarse un uniforme de los hombros y hacerse respetar con él. Egea bajó los ojos y se retorció las manos nerviosamente.
– ¿A qué esperamos? -preguntó Pereira.
– A su abogado.
Pereira se cruzó las manos a la espalda. Suspirando, dijo a Egea:
– ¿De qué cree que le va a servir el abogado? Si es para que no le demos, aquí no le damos a nadie, hombre. Y si es para que le salve, a quien debería llamar es a su mago, si también tiene uno. Ande, no sea fantasma y no nos haga perder el tiempo, que aquí nadie ha comido todavía.
Y dicho eso, se largó, sin darle a Egea opción a responderle. Ésa era una de las más finas técnicas de Pereira. No quedarse a ver los efectos.
– Ya ha oído al comandante -dije-. Tiene setenta y dos horas por delante aquí dentro, como nos dé por ponernos cabezotas. Ningún juez le va a estimar un habeas corpus, y lo sabe. Así que usted verá si es la mejor estrategia empezar nuestra relación tocándonos las narices. Pero que conste que aquí no le presiona nadie. Si quiere esperar al abogado, esperamos.
Egea estaba a punto de derrumbarse. Manoseaba una y otra vez su chillona corbata de seda, como si fuera la cuerda que le mantenía ilusoriamente ligado a una realidad que ya se había desmoronado para él.
– No merece la pena -le aconsejó Chamorro, con su más dulce y cálida entonación-. Tenemos más que de sobra para empapelarlo. La única cuestión, ahora, es si quiere comérselo todo usted solo.
Egea la miró con unos ojos como platos. Por un instante quiso creer, tal vez, que no teníamos nada. Pero al instante siguiente comprendió que las cosas eran radicalmente distintas de cuando habíamos ido a su despacho y nos habíamos marchado confortados por sus mentiras. Y temió que supiéramos, posiblemente, más de lo que en realidad sabíamos.
– Ha sido el cabrón del ruso, ¿verdad? -preguntó, ansioso.
– Bielorruso -corregí, sin mucho énfasis.
Egea se llevó las manos a la cara y estuvo con ellas así, tapándose los ojos, durante un buen rato. Por fin se rindió y dijo:
– Me olía que me había visto. Lo que no sabía era si se acordaría, o si habríais tenido la idea de enseñarle fotos.
– Si pensó en ello, no ha sido muy inteligente, señor Egea -aprecié, procurando no herir demasiado su orgullo-. Debió huir cuando aún estaba a tiempo. Esos cabos se acaban atando tarde o temprano.
Egea parecía ausente. Regresó de pronto para inquirir, con rabia:
– ¿Y dónde se esconde, ese hijo de puta?
Entonces deduje que le habían estado buscando, y que Vassily había salvado su vida, seguramente, al no haber establecido otro vínculo con la justicia que aquel número de teléfono móvil que sólo yo tenía.
– Es un espíritu libre -repuse-. Vaga de aquí para allá.
Egea se frotaba la frente como si quisiera arrancarse la piel. Todavía le costaba aceptar que su intrincado pastel estuviera al descubierto.
– Un miserable fallo -se lamentó, encendido-. Sólo uno, y al carajo el invento. Es como para no creérselo, me cago en…
– Hay más de un fallo -le rebatí-. Tampoco se crea que era tan perfecto, sólo un poco retorcido. Se tarda, pero se desmonta igual.
Aunque lo intentaba, Egea no lograba salir de su desconcierto.
– Lo que no consigo explicarme, señor Egea -dije-, es para qué servía hacer aquella indignidad con el cadáver. ¿No es bastante con matar a un hombre? ¿Qué necesidad había de vejarle de esa forma?
– No, no, se equivoca -tartamudeó, con gesto desesperado-. Fue un accidente. No se trataba de matarle, se lo juro. Sólo era para hacerle unas fotos. Pero resultó que tomaba esas puñeteras pastillas y se quedó allí.
– Un bonito cuento -opiné-. Y como los más sublimes de todos los cuentos bonitos, rigurosamente inútil. Salvo que tenga otro cuento sobre el accidente que le costó un balazo en la nuca a la chica. Con un asesinato nos basta para emplumarle veinte años, que ya nos resarce del esfuerzo.
Egea enmudeció. Todavía no había asimilado nada.
– Qué pobre táctica se trae usted preparada, señor Egea -le compadecí-. Cualquier chorizo de mala muerte se lo monta diez mil veces mejor que todo un licenciado como usted. Estoy por dejarle quince minutos para que piense y se recomponga un poco. No me gusta abusar de nadie.
– ¿Qué otros fallos son esos que decía antes? -preguntó, emergiendo de pronto del pozo de sus pensamientos.
– Bueno, muchos -dije, distraído-. El paquete de plomo para Ochaita, por ejemplo. Era realmente ingenuo creer que eso no iba a saltar. Hay controles, y controles de los controles. No basta con falsificar unas fichas.
– Joder -exclamó Egea, con aspecto derrotado.
– Le repito lo de antes -insistió Chamorro, aprovechando aquella crisis-. La que tiene encima es demasiado gorda. No querrá pagarla solo.