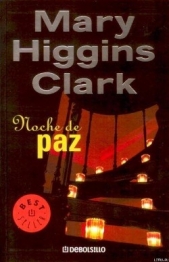Nocturno

Nocturno читать книгу онлайн
Christopher Snow conoce la noche como nadie, pues la extra?a enfermedad cut?nea que padece lo hace peligrosamente vulnerable a la luz solar y lo ha condenado a vivir veintiocho a?os en perpetua oscuridad.
No es, sin embargo, de noche cuando avisan a Chris de que su padre est? agonizando, aunque s? suceden durante la oscuridad todos los acontecimientos que se precipitan con su muerte: el descubrimiento casual por parte de Chris de que el cad?ver de su padre ha sido cambiado por otro, las asombrosas revelaciones de una enfermera sobre experimentos gen?ticos en los que estar?a implicada la difunta madre de Chris, la aparici?n de extra?os seres tan inteligentes como agresivos, que rondan en la noche. Un mal oscuro impregna la sociedad, y Chris s?lo cuenta con su novia, Sasha, y su amigo Bob para hacerle frente…
Nocturno, cr?nica de una noche de premoniciones, descubrimientos y revelaciones demasiado espantosas, es a la vez un thriller, una fant?stica aventura, un canto a la amistad y una conmovedora historia del triunfo sobre las propias limitaciones. Una novela inquietante y oscura, matizada por una poderosa intriga y un irresistible sentido del humor.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Se están divirtiendo -explicó Roosevelt.
Yo le hice un guiño. A la luz de las velas, su rostro brillaba como teca oscurecida y barnizada.
– Han estado burlándose de sus estereotipos -comentó.
Me resultó difícil creer que le había oído bien. Considerando que debía de haber entendido mal sus palabras, iba a necesitar mangueras a presión y desagües de plomo para limpiarme las orejas.
– ¿Burlándose de sus estereotipos?
– Sí, eso es -meneó la cabeza en sentido afirmativo-. Claro que ellos no lo dirían en estos términos, pero eso es lo que están haciendo. Se supone que los perros y los gatos han de ser hostiles. Los tíos se están divirtiendo mofándose de estos prejuicios.
Roosevelt me sonrió tan estúpidamente como el perro y el gato. Sus labios eran de un rojo tan oscuro que prácticamente parecían negros, y sus dientes tan grandes y blancos como terrones de azúcar.
– Señor -le dije-, me retracto de lo que he dicho antes. Tras una cuidadosa reconsideración, he decidido que está completamente loco, pasado de rosca al máximo.
De nuevo meneó la cabeza y me sonrió. De pronto, como los oscuros rayos de una luna negra, su rostro cobró una expresión demencial.
– No tendrías ningún maldito problema si yo fuera blanco -y mientras alargaba la última palabra, dio un fuerte puñetazo en la mesa, de tal magnitud que las tazas de café temblaron en sus platos y a punto estuvieron de volcar.
Su acusación me dejo atónito. Jamás había oído que mis padres hablaran con desden de otras etnias o hicieran declaraciones racistas, crecí sin prejuicios. Además, si existía en este mundo el colmo de los parias, ese era yo. Yo era una minoría de minorías, la minoría de uno. La Lombriz Nocturna, como algunos bravucones me habían llamado cuando era pequeño, antes de conocer a Bobby y tener a alguno de mi lado. Yo no era albino y tenía pigmento en la piel, pero a los ojos de muchos era más raro que Bo Bo, el chico Cara de Perro. Para otros estaba sucio, contaminado como si mi vulnerabilidad genética a la luz ultravioleta pudiera contagiarse a los demás con un estornudo, y algunos me temían y despreciaban más que hubieran temido y despreciado al hombre sapo de tres ojos en una exhibición de feria de monstruos marinos, solo por que yo vivía en la puerta de al lado.
Roosevelt Frost se alzó ligeramente de su asiento, se inclinó hacia el otro lado de la mesa y alzó un puño mayor que un melón. Se dirigió a mí con una hostilidad que me dejo atónito, mareado.
– ¡Racista! ¡Eres un hipócrita hijo de puta racista!
– ¿C-Cuando me ha importado la raza? ¿Como podría importarme? -respondí con una voz apenas audible.
Me dio la sensación de que iba a alargarse hasta el otro extremo de la mesa, arrancarme de la silla y estrangularme hasta que la lengua me rozara los zapatos. Me enseñó los dientes y me lanzó un gruñido, como un perro, igual que un perro, sospechosamente como un perro.
– ¿Que diablos esta pasando aquí? -pregunte, aunque esta vez me dirigí al perro y al gato.
Roosevelt me lanzo otro gruñido y cuando me lo quedé mirando con la boca abierta y expresión estúpida, dijo.
– Vamos, hijo, si no puedes insultarme, al menos lánzame un gruñidito. Lánzame un gruñidito. Vamos, hijo, puedes hacerlo.
Orson y Mungojerrie me contemplaban expectantes.
Roosevelt emitió otro gruñido dándole una inflexión interrogadora al final, luego le devolví el gruñido. Gruño más fuerte que antes y yo también lo hice.
– Hostilidad Perro y gato. Blanco y negro. Acabamos de divertirnos un poco burlándonos de los estereotipos -dijo con una amplia sonrisa.
Cuando Roosevelt volvió a sentarse en su silla, mi aturdimiento empezó a dejar paso a una trémula sensación de milagro. Fui consciente de una sutil revelación que sacudiría mi vida para siempre, que me abriría unas dimensiones del mundo que ni siquiera podía imaginar, pero aunque me esforcé en agarrarla, esa lucidez permaneció esquiva hasta la exasperación, justo al otro lado del límite de mi búsqueda. Mire a Orson . Sus ojos líquidos, negros como la tinta.
Y a Mungojerrie .
El gato me mostró los dientes.
Orson también.
Un temor frío y desmayado me recorrió las venas, como hubiera expresado el bardo de Avon, [6] no porque creyera que el perro y el gato pudieran morderme, sino por lo que significaba la exhibición burlona de los dientes. No fue miedo lo que me hizo temblar, sino una deliciosa sensación helada de prodigio y vertiginosa excitación.
Aunque una actuación así no hubiera concordado con su carácter, me pregunte si Roosevelt habría puesto algo en el café. No brandy, sino algún alucinógeno. En ese momento yo tenía la cabeza mas clara y a la vez más confusa que nunca, como si estuviera en un estado alterado de conciencia.
El gato me silbo y yo silbe al gato.
Orson me gruño y yo le lance un gruñido.
En el instante más sorprendente de toda mi vida, sentados alrededor de la mesita del comedor, sonriéndonos hombres y animales, recordé esas pinturas encantadoras y vulgares muy populares hacia unos años: escenas de perros jugando al póquer. Solo uno de nosotros era un perro desde luego, y ninguno tenía naipes así que el cuadrito de mi recuerdo no podía aplicarse a la situación, y cuanto mas pensaba en ello mas próximo estaba a la revelación, a la epifanía, a la comprensión de todas las ramificaciones de lo que había sucedido en aquella mesa hacia unos minutos…
…y entonces el curso del tren de mis pensamientos sufrió un descarrilamiento debido a un ruido procedente del equipo electrónico de seguridad en la caja junto a la mesa.
Cuando Roosevelt y yo nos volvimos a mirar en la pantalla de video, las cuatro vistas de la pantalla se convirtieron en una. El sistema automático de aproximación se centró en el intruso bajo una tenebrosa luz aumentada por las lentes de visión nocturna.
El visitante estaba rodeado de niebla, a popa en el extremo del brazo del puerto, en el amarradero en el que estaba anclado el Nostromo. Parecía haber venido directamente del periodo Jurásico a nuestra época: poco mas de un metro de altura quizá, como un pterodáctilo, con un pico largo y feroz.
Tenía la cabeza tan llena de febriles especulaciones relacionadas con el perro y el gato -y a la vez estaba tan enervado por los otros acontecimientos de la noche- que confundía lo sobrenatural con lo corriente. El corazón se me desbocó. Sentí la boca acida y seca. Si el shock no me hubiera dejado petrificado, me hubiera puesto de pie como un rayo y hubiera derribado la silla. Transcurrieron cinco segundos y todavía hubiera podido hacer el ridículo, pero Roosevelt me salvo del papelón. Era por naturaleza más ponderado que yo o había vivido tanto tiempo con lo sobrenatural que era más rápido a la hora de diferenciar un espectro genuino de un falso espectro.
– Una garza -dijo- Dedicándose a la pesca nocturna.
Estaba tan familiarizado con las grandes garzas azules como con cualquier ave que medrara por Moonlight Bay. En cuanto Roosevelt nombró a nuestro visitante, lo reconocí inmediatamente.
«Cancela la llamada al señor Spielberg. No hay película», pensé.
En mi defensa, diría que con su elegante figura y su gracia innegable aquella garza poseía un aura de predador fiero y una fría mirada de reptil que la identificaba como un superviviente de la época de los dinosaurios.
El ave se había posado justo en el borde del embarcadero y observaba el agua intensamente. De repente se inclino, lanzó la cabeza hacia abajo como un dardo, el pico se clavó en la bahía, sacó un pequeño pescado y echo la cabeza hacia atrás exhibiendo la captura. Algunos mueren para que otros puedan vivir.
Considerando la precipitación con la que había atribuido unas cualidades inexplicables a aquella garza ordinaria, empecé a preguntarme si estaba atribuyendo más significado del que en realidad tenía al reciente episodio del perro y el gato. Lo cierto es que era lógico que dudase. La embestida de la ola de apariciones que se estaba formando se detuvo abruptamente sin romper y una marea de confusión churly-churly se me vino encima de nuevo.
– Desde que Gloria Chan me enseñó la comunicación entre las especies -dijo Roosevelt desviando mi atención de la pantalla-, lo cual significa ser un buen escucha de lo cósmico, mi vida se ha enriquecido inmensamente.
– Buen escucha de lo cósmico -repetí, preguntándome si Bobby sería capaz de ejecutar uno de sus encantadores estribillos con una frase tan cojonuda como esa. Es posible que sus experiencias con los monos le dejaran con un déficit permanente de escepticismo y sarcasmo. Yo esperaba que no fuera así. Aunque el cambio puede ser un principio fundamental del universo, algunas cosas parecen intemporales, entre ellas la insistencia de Bobby en una vida dedicada sólo a cosas tan elementales como la arena, el surf y el sol.
– Me he divertido mucho con todos los animales que han venido aquí durante años -decía Roosevelt, como si fuera un veterinario recordando su carrera dedicada a la medicina animal. Estiro la mano hasta Mungojerrie, le acarició la cabeza y le rascó detrás de las orejas. El gato se restregó en la gran mano del hombre y ronroneó- Pero estos nuevos gatos que he encontrado los últimos dos años… poseen mayores posibilidades de comunicación -se dirigió a Orson - Y estoy seguro de que tu eres casi tan interesante como los gatos.
Jadeando y con la lengua colgando, Orson puso una expresión de perfecta vacuidad perruna.
_ Oye, muchacho nunca me has engañado -le aseguro Roosevelt- Y después de tu jueguecito con el gato de hace un momento, ya puedes dejar de fingir.
Haciendo caso omiso de Mungojerrie , Orson se puso a mirar fijamente las tres galletas que había frente a el, en la mesa.
– Puedes fingir que eres un perro hambriento, puedes fingir que para ti no existe nada más importante que esos bocados, pero yo me doy cuenta.
Con la vista fija en las galletas Orson gimoteo con expresión anhelante.
– Fuiste tu quien trajo a Chris aquí por primera vez, muchacho, ¿por que viniste sino para hablar? -pregunto Roosevelt.
Una Nochebuena de hacia mas de dos años, un mes antes de la muerte de mi madre, Orson y yo habíamos estado dando nuestro paseo nocturno como era habitual. El solo tenía un año entonces. Era juguetón y vivaracho como todos los cachorros, pero no tanto. Cuando contaba un año, no siempre podía reprimir su curiosidad y no siempre se comportaba tan bien como lo hacía después. Estábamos mi perro y yo en la cancha de baloncesto contigua al instituto y yo me dedicaba a hacer lanzamientos. Le decía a Orson que Michael Jordán debería sentirse satisfecho de que yo hubiera nacido con XP y de que no pudiera competir bajo las luces, cuando el chucho, de pronto, se alejo corriendo. Lo llamé varias veces, pero el solo se detuvo un momento para mirarme y luego volvió a alejarse. Cuando me di cuenta de que no iba a volver, no tuve tiempo siquiera de guardar la pelota en la mochila que colgaba del manillar de la bicicleta. Pedaleé tras la fugitiva bola de pelo que me obligó a una salvaje persecución: pasó por calles y avenidas, atravesó el Quester Park, bajó al muelle y luego hasta los amarres y el Nostromo. Aunque raramente ladraba, aquella noche lo hizo con frenesí mientras saltaba del muelle directamente a cubierta más allá del amarre del crucero, y cuando yo me detuve en las húmedas tablas del desembarcadero, Roosevelt ya había salido de la embarcación y estaba acariciando y calmando al perro.