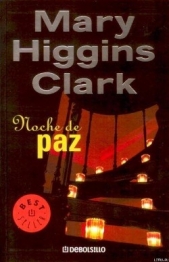Nocturno

Nocturno читать книгу онлайн
Christopher Snow conoce la noche como nadie, pues la extra?a enfermedad cut?nea que padece lo hace peligrosamente vulnerable a la luz solar y lo ha condenado a vivir veintiocho a?os en perpetua oscuridad.
No es, sin embargo, de noche cuando avisan a Chris de que su padre est? agonizando, aunque s? suceden durante la oscuridad todos los acontecimientos que se precipitan con su muerte: el descubrimiento casual por parte de Chris de que el cad?ver de su padre ha sido cambiado por otro, las asombrosas revelaciones de una enfermera sobre experimentos gen?ticos en los que estar?a implicada la difunta madre de Chris, la aparici?n de extra?os seres tan inteligentes como agresivos, que rondan en la noche. Un mal oscuro impregna la sociedad, y Chris s?lo cuenta con su novia, Sasha, y su amigo Bob para hacerle frente…
Nocturno, cr?nica de una noche de premoniciones, descubrimientos y revelaciones demasiado espantosas, es a la vez un thriller, una fant?stica aventura, un canto a la amistad y una conmovedora historia del triunfo sobre las propias limitaciones. Una novela inquietante y oscura, matizada por una poderosa intriga y un irresistible sentido del humor.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Me quedé impresionado. Nunca se lo había visto hacer antes.
– ¿Qué sabor tiene?
– No esta mal. Sabe a trigo triturado ¿Quieres una?
– No, señor No, gracias -repuse, me conformaba con el café.
Orson tenía las orejas erguidas, Roosevelt acaparaba toda su atención. Si el imponente gigante negro y de voz amable disfrutaba de verdad con las galletas, debía de haber más para cualquier can que se esforzara por conseguirlas.
De la cazadora que colgaba del respaldo de la silla, Roosevelt sacó otra galleta. La sostuvo debajo de la nariz y aspiró de tal manera que estuve a punto de quedarme sin oxígeno. Cerró los párpados con sensualidad. Le recorrió un estremecimiento de pretendido placer, que se dilató casi en un desmayo: parecía que iba a caer en un frenesí devorador de galletas.
La ansiedad de Orson era palpable. De un salto se acercó a la silla donde Roosevelt le esperaba, se sentó sobre sus cuartos traseros y estiró el cuello hasta que el hocico estuvo sólo a dos pulgadas de la nariz de Roosevelt. Juntos olisquearon la comprometida galleta.
En lugar de metérsela en la boca, Roosevelt la colocó cuidadosamente en la mesa junto a las otras dos que estaban alineadas frente al asiento de Orson .
– Buen chico.
Yo no creía demasiado en la supuesta habilidad de Roosevelt Frost para comunicarse con los animales, pero en mi opinión, era sin discusión un psicólogo de perros de primera categoría.
Orson olisqueó las galletas de la mesa.
– Ah, ah, ah -le advirtió Roosevelt.
El perro miró a su anfitrión.
– No debes comértelas hasta que yo te lo diga -dijo Roosevelt.
El perro se relamía.
– Veras, muchacho, si te las comes sin mi permiso, nunca, nunca, nunca mas habrá galletas para ti.
Orson emitió un gemidito plañidero. -Esta es mi intención -dijo Roosevelt con voz suave pero firme.
No puedo obligarte a hablar conmigo si tú no quieres. En cambio puedo insistir en que te comportes con un mínimo de educación a bordo de mi barco. No puedes venir aquí y devorar groseramente los canapés como si fueras una bestia salvaje.
Orson miraba fijamente a los ojos a Roosevelt, al parecer calibraba sus obligaciones en el papel de no devorador grosero.
Roosevelt ni siquiera parpadeo.
Cuando se convenció de que no se trataba de una amenaza vacía de contenido, el perro dirigió su atención a las tres galletas. Las contempló con tal desesperado anhelo, que pensé que después de todo yo también podría coger una de esas condenadas cosas.
– Buen chico -dijo Roosevelt.
Cogió de la mesa un mando de control remoto y pulsó uno de los botones, aunque la punta de su dedo era lo bastante ancha para presionar al menos tres botones a la vez. Detrás de Orson, se abrieron unas puertas con bastidor a motor, escondidas en la mitad superior de una caja empotrada, y aparecieron dos estantes llenos de aparatos electrónicos que brillaban con una luz que emitía diodos.
Al parecer a Orson todo aquello le intereso bastante y giró la cabeza un momento antes de centrarse de nuevo en el culto a las galletas prohibidas.
Un gran monitor de vídeo se puso en marcha en la caja. La pantalla cuarteada mostraba el panorama sombrío del muelle cubierto por la niebla y de la bahía, desde los cuatro costados del Nostromo .
– ¿Qué es eso? -pregunté.
– Seguridad -Roosevelt cerró el control remoto- Los detectores de movimiento y los sensores infrarrojos captarán a cualquiera que se acerque al barco y nos alertarán. Luego una lente telescópica automática aísla y aproxima al intruso antes de que llegue aquí. Así sabremos con quién nos vamos a enfrentar.
– ¿Es que vamos a enfrentarnos con alguien?
El hombre montaña se tomó dos sorbos de café lentamente y con afectación antes de responder.
– Ya debes de saber bastantes cosas.
– ¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted?
– No soy nadie, sólo soy yo -repuso- Sólo el viejo Rosie Frost. Si estás pensando que quizá soy uno de los que están detrás de todo esto, te equivocas.
– ¿A quién se refiere? ¿Detrás de qué?
– Con un poco de suerte, quizás aún no estén enterados de que los conozco -contestó mientras examinaba las cuatro vistas de las cuatro cámaras de seguridad en el monitor del vídeo.
– ¿Quien? ¿Los de Wyvern?
Se volvió para mirarme de nuevo.
– Ya no están en Wyvern. Ahora son gente de la ciudad. No sé cuantos son. Un par de cientos, quinientos quizá, probablemente no más, al menos todavía. Indudablemente se va extendiendo gradualmente a los demás y más allá de Moonlight Bay.
– ¿Intenta ser impenetrable? -pregunté con frustración.
– Todo lo que pueda, si.
Se levantó, fue a buscar la cafetera, y sin ningún otro comentario volvió a llenar las tazas. Era evidente que quería hacerme esperar dándome una información en porciones, del mismo modo que el pobre Orson se veía obligado a esperar pacientemente su bocado.
El perro lamió la superficie de la mesa alrededor de las tres galletas, pero su lengua ni siquiera rozo las golosinas.
– Si no esta relacionado con esa gente, ¿como sabe tanto de ellos? -inquirí cuando volvió a su silla.
– No sé mucho.
– Al parecer mucho más que yo.
– Sólo se lo que los animales me cuentan.
– ¿Qué animales?
– Bueno, tu perro no, desde luego.
Orson alzó la vista de las galletas.
– Es una esfinge -comento Roosevelt.
No había sido consciente de hacerlo, pero en algún momento, poco después de la caída del sol, debí atravesar un espejo mágico.
– Y… Dejando a un lado a mi flemático perro, ¿qué le han contado esos animales? -pregunté, decidido a interpretar el papel de lunático en ese nuevo mundo.
– No debes enterarte de todo. Sólo de lo justo para que comprendas que será mejor que olvides lo que has visto en el garaje del hospital y en la funeraria.
Me enderece en la silla, como si de repente se me erizara todo el cuero cabelludo.
– Es uno de ellos.
– No. Tranquilízate, hijo. Conmigo estás a salvo ¿Cuánto tiempo hace que somos amigos? Hace más de dos años que viniste aquí por primera vez con tu perro. Y creo que sabes que puedes confiar en mí.
Sólo me convenció a medias, ya no estaba tan seguro de mi buen criterio como lo estaba antes.
– Si no olvidas lo que has visto -siguió-, si intentas comunicarte con las autoridades de fuera de la ciudad, arriesgarás la vida.
– Acaba de decirme que confíe en usted y ahora me esta amenazando -proteste con el corazón en un puño. Mis palabras parecieron herirle.
– Soy tu amigo, hijo. No te he amenazado. Solo te estoy diciendo…
– Sí. Lo que dicen los animales.
– Son los de Wyvern quienes desean taparlo a toda costa, no yo. De todas formas, tu persona no estaría realmente en peligro aunque intentaras ir a las máximas autoridades, al menos no al principio. No quieren tocarte. Te veneran.
Era una de las cosas más desconcertantes que había oído nunca y parpadeé confundido.
– ¿Me veneran?
– Sí. Les infundes respeto.
Me di cuenta de que Orson me estaba mirando fijamente y que se había olvidado por el momento de las tres galletas prometidas.
La afirmación de Roosevelt no sólo era desconcertante: era completamente absurda.
– ¿Y por qué nadie ha de venerarme? -pregunté.
– Por lo que eres.
La cabeza me empezó a dar vueltas, y a bailar y a brincar como una gaviota loca.
– ¿Y quién soy?
Roosevelt frunció el ceño y se pellizcó la cara pensativamente con una mano.
– Diablos si lo sé. Sólo repito lo que me han dicho.
«Lo que los animales te han dicho. El doctor Doolittle negro.»
Algo del desdén de Bobby se deslizó en mi interior.
– El caso es -dijo-, que los de Wyvern no te matarán a menos que no les dejes otra alternativa, a menos que sea la única manera de hacerte callar.
– Cuando habló con Sasha, le dijo que era un asunto de vida o muerte.
Roosevelt asintió con expresión solemne.
– Y lo es. Para ella y los demás. Por lo que he oído, esos hijos de puta intentarán controlarte asesinando a las personas que amas hasta que desistas, hasta que olvides lo que has visto y te ocupes solo de tu vida.
– ¿Personas que amo?
– Sasha. Bobby. Hasta Orson .
– ¿Matarían a mis amigos para hacerme callar?
– En efecto. Uno a uno, los matarán uno a uno hasta que te calles para salvar a los que queden.
Estaba dispuesto a arriesgar mi vida para descubrir lo que les había sucedido a mis padres -y por qué- pero no podía poner en peligro la vida de mis amigos.
– Monstruoso. Matar a inocentes…
– Pues con esto es con lo que te estás enfrentando.
Sentí que me iba a estallar el cráneo.
– ¿Y con quién he de habérmelas? Necesito saber algo más concreto.
Roosevelt dio un sorbo a su café y no contestó.
Quizá era mi amigo, quizá su advertencia, si la tenía en cuenta, salvaría las vidas de Sasha o de Bobby, pero yo tenía ganas de atizarle. Podía haberlo hecho, podía haberle machacado con una despiadada serie de porrazos si al hacerlo hubiera tenido alguna oportunidad de no romperme las manos.
Orson había apoyado una pata encima de la mesa, no con la intención de arrastrar las galletas hasta el suelo y fugarse con ellas, sino para mantenerse en equilibrio mientras se inclinaba hacia un lado de la silla y miraba por encima de mi hombro. Algo en el salón, más allá de la galería y de la zona comedor, le había llamado la atención.
Cuando me volví en mi silla para seguir la mirada de Orson, vi a un gato sentado en el brazo del sofá, iluminado desde atrás por la luz de la vitrina llena de trofeos de fútbol. Era un gato de color gris claro. En las sombras que le enmascaraban la cara, sus ojos verdes brillaban con puntitos dorados.
Podía ser el mismo gato que, horas antes, había encontrado en las colinas detrás de la funeraria de Kirk.
23
Como una escultura egipcia en el sepulcro de un faraón, el inmóvil gato parecía dispuesto a pasar la eternidad en el brazo del sofá.
Sólo era un gato, pero yo me sentía incómodo dándole la espalda al animal. Me trasladé a la silla situada frente a Roosevelt Frost, desde la que podía dominar, a mi derecha, todo el salón y el sofá en su extremo.
– ¿Desde cuándo tiene un gato? -pregunté.
– No es mío. Está de visita.