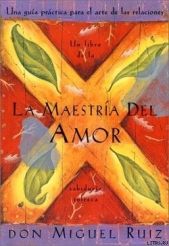El alquimista impaciente

El alquimista impaciente читать книгу онлайн
Un cad?ver desnudo, sin rastros de violencia, aparece atado a una cama en un motel de carretera. ?Se trata o no de un crimen? El sargento Bevilacqua, at?pico investigador criminal de la Guardia Civil, y su ayudante, la guardia Chamorro, reciben la orden de resolver enigma. La investigaci?n que sigue no es una mera pesquisa policial. El sargento y su ayudante deber?n llegar al lado oscuro e inconfesable de la v?ctima, a su sorprendente vida secreta, as? como a las personas que la rodeaban, en su familia, en la central nuclear donde trabajaba.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Joder, qué frenesí, Chamorro -exclamé-. Esta mañana, yo ya estoy derrotado antes de que empiece el combate.
Mi ayudante se volvió. Su capacidad de disimulo facial era reducida, así que no me costó advertir que algo la llenaba de júbilo. Aguardó a que saliera el último folio de la impresora y me lo trajo junto con el resto. Me entregó sin pronunciar palabra aquellos papeles y cruzó las manos a su espalda.
Empecé a leer y desde la primera línea, pese al calor y el aturdimiento, todo me sonó a música celestial. Nombre: Irina Kotova. Nacionalidad: bielorrusa. Nacida el 12 de mayo de 1977 en Vítebsk, ciudad cercana a la frontera con Rusia. Uno ochenta de estatura (aprox.). Sesenta y cinco kilogramos de peso (aprox.). Rubia muy clara. Ojos azules. Sin marcas o cicatrices conocidas. Desaparecida el 6 de abril en la Costa del Sol. Denunciada la desaparición por quien dice ser su compañero sentimental, Vassily Olekminsky, también bielorruso, de veintisiete años, el día 16 de abril. Facilita fotografía reciente y afirma desconocer las posibles razones de la desaparición…
Paladeaba aquella prosa de atestado como si fuera la poesía más excelsa. De pronto ya no sentía el calor, ni el agobio, ni la comezón reprimida de tantas semanas. Miré a Chamorro y no pude contenerme:
– Eres un sol, Virginia.
– Se lo debes a mi austeridad mental, como tú la llamas.
– Ni perdón ni olvido -bromeé.
– Nunca me has pedido disculpas, que yo sepa.
– Pues si hoy no me arrodillo es sólo para que no me manden al psiquiatra. Creo que los militares son todavía peores que los civiles.
Telefoneamos sin pérdida de tiempo a nuestra gente de Málaga. Al cabo de un rato de rebotar de un sitio a otro llegamos a un tal teniente Gamarra, cuyo acento le denunciaba como natural de la región. Aceptó vagamente tener responsabilidad sobre el caso de la bielorrusa desaparecida.
– Casi ni me acuerdo -dijo-. Pero sí. La verdad es que cuando desaparece esta gente no nos calentamos mucho la cabeza. Van y vienen, y lo mismo los ves haciendo cualquier chapuza para comer que conduciendo un Mercedes descapotable. Cuando no se ametrallan unos a otros en alguna mansión. Hay quien está especializado en lidiar con ellos. Te hablo de los del Cesid y los del Servicio de Información. Aquí contamos con menos ingenio y poco armamento pesado, así que procuramos no rascar más de la cuenta.
Le comuniqué a Gamarra que teníamos razones para pensar que el cadáver de Irina Kotova había aparecido en Palencia.
– Vaya, es la primera vez que oigo que pasa algo en Palencia -saltó, muy sorprendido-. Eso quiere decir que existe. Ya empezaba a creer que me habían engañado en el colegio. Pero bueno, ¿estás seguro?
– Casi -respondí-. Y si le parece poco, mi teniente, creo que todavía podemos hacer otra carambola más.
Le hablé de Trinidad Soler e improvisé un rápido resumen de su caso.
– Oye, Vila -dijo, con desconfianza-. ¿No crees que estás queriendo sacarle demasiado jugo a esa osamenta?
– Si me manda la fotografía de la chica, en seguida salimos de dudas.
– Te la mando, claro, no te apures. Pero de aquí a Palencia hay un trecho.
– Cosas más raras se han visto, ya lo sabe usted. Otra cosa, mi teniente. Si no le parece a usted mal, yo creo que no estaría de más ir localizando, tan pronto como se pueda, a ese tal Vassily Olekminsky.
– ¿Basilio qué?
– El novio. Le necesitaremos para identificar los restos.
– Ah, sí, claro. En seguida doy la orden. Le engancharemos. Si es que no ha desaparecido él también.
Pereira estaba de vacaciones, y por un lado no quería molestarle y por otro tenía razones supersticiosas para no hacerlo. En cuanto al juez de Guadalajara, a aquellas alturas no creía que sufriera insomnio por haber cerrado demasiado pronto el caso de Trinidad Soler. De modo que Chamorro y yo guardamos para nosotros la noticia, a la espera de recibir la fotografía.
Llegó al día siguiente. Rasgamos el sobre con un respeto casi reverencial, y de igual modo extrajimos su contenido, una instantánea de tamaño estándar en la que aparecían un hombre grande con bigote rojizo y una chica un poco más baja, con el mar al fondo. Los dos nos quedamos mirando, anonadados, la que había sido la cara de Irina Kotova.
– Parece un ángel -opinó Chamorro, con un deje de amargura.
– Sí. Un ángel caído -dije.
– Eso es lo que suele pasar con los ángeles, en este mundo.
– Vaya, Chamorro, no te me pongas tan trágica.
– No lo puedo evitar -explicó, con desaliento-. Mírala. Le quedaba toda la vida, y la habría vivido si no hubiera tenido esa cara, seguramente. Pero ahí llevaba escrita su condena. Un irresistible imán para cerdos. Lo que más me pudre es que terminen pagando el pato las pobres chicas como ella, mientras que los cerdos siguen engordando en su pocilga, tan a gusto.
– No sé. Las cosas siempre son un poco más enrevesadas. Yo apostaría que ella prefería ser como era -conjeturé.
– No lo habría pensado lo suficiente.
Durante sus primeras semanas en la unidad, Chamorro había sido objeto de ciertas murmuraciones a causa de su aspecto no muy exageradamente femenino. Se trataba de una maledicencia infundada, como tantas otras que germinan con facilidad en cualquier lugar en el que conviven más de tres personas. Pero sí era cierto que casi nunca se la veía con falda y mucho menos con los ojos resaltados o un poco de color en los labios. Yo, que en el curso de alguna de nuestras investigaciones anteriores había podido comprobar con asombro de lo que a ese respecto era capaz, sólo podía pensar que normalmente se esforzaba por pasar desapercibida. Siempre lo había achacado a una cierta pudibundez, pero al oírle decir aquello, la sobriedad de su estilo aparecía ante mis ojos bajo una nueva luz.
– En fin, tampoco las matan a todas -aduje, por animarla un poco.
– No. A otras les sacan el tuétano y cuando se les gasta las arrumban. Y luego ellas consumen el resto de sus días adorando como estúpidas sus fotos de cuando eran jóvenes, borrachas del odio que le tienen a la vida.
– Qué tremenda vienes hoy. A todo el mundo le resulta entrañable su juventud. Incluso a mí, y eso que tuve una bastante patética.
– No sabes de lo que estoy hablando, mi sargento -reprobó mi frivolidad-. Tú eres un hombre.
– Oh, Dios mío -imploré-. Tarjeta roja. Fin de la conversación.
– Tú lo dices.
– Muy bien, Chamorro. Aprendo mucho contigo, pero te recuerdo que tenemos algo a medias. El trabajo es salud. Física y también mental.
Aquella apesadumbrada charla sobre la fotografía de Irina me había hecho olvidar el optimismo con que había acudido esa mañana al tajo. Siempre he procurado sentir compasión, en el mejor sentido de la palabra, por la desdicha de las personas cuya muerte me ha tocado esclarecer. Eso implica tener presente quiénes fueron, y esforzarse, hasta donde resulta factible, por conocer y comprender la manera en que veían las cosas. También implica, muchas veces, llegar a cobrarles afecto, aunque sea necesariamente póstumo. Todo ello requiere, sin duda, una cierta contención de ánimo. Pero no era ilegítimo estar contento cuando un caso en el que habíamos desperdiciado tantos esfuerzos daba la impresión de encarrilarse. La indagación de sus muertes era el modo de llevar nuestras vidas adelante, y el de vivir es un ejercicio que requiere un mínimo de sensaciones entusiastas.
Por eso, aquella mañana decidí llevar yo el coche y le hice recorrer a buena velocidad los cien kilómetros que nos separaban del motel. Era un luminoso día de verano, la autovía estaba despejada, y aunque Chamorro iba un poco reconcentrada en el asiento del copiloto, cuando pusieron en la radio la canción del verano (una memez olvidable, como casi todas sus predecesoras) subí el volumen del aparato y la tarareé a pleno pulmón.
Fue Chamorro, que la llevaba en el bolsillo de la camisa, quien le tendió a Torija, el recepcionista, la fotografía de Irina Kotova. En los tres meses y pico que habían pasado, Torija se había dejado una barbita fina que no cumplía el presumible objetivo de conferirle un rostro aristocrático. De hecho, le asemejaba más bien a un telepredicador de Miami. Estuvo observando la fotografía durante medio minuto eterno, sin pestañear.
– No me cabe ninguna duda -certificó-. Ésta era la chica.