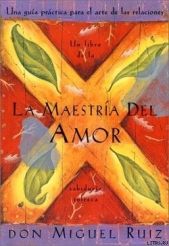El alquimista impaciente

El alquimista impaciente читать книгу онлайн
Un cad?ver desnudo, sin rastros de violencia, aparece atado a una cama en un motel de carretera. ?Se trata o no de un crimen? El sargento Bevilacqua, at?pico investigador criminal de la Guardia Civil, y su ayudante, la guardia Chamorro, reciben la orden de resolver enigma. La investigaci?n que sigue no es una mera pesquisa policial. El sargento y su ayudante deber?n llegar al lado oscuro e inconfesable de la v?ctima, a su sorprendente vida secreta, as? como a las personas que la rodeaban, en su familia, en la central nuclear donde trabajaba.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Capítulo 7 UN ÁNGEL CAÍDO
Transcurrieron tres meses. En ese tiempo, la primavera dejó paso al verano, a Chamorro y a mí nos salieron otros muertos, cada uno con sus pejigueras, y antes de poder darnos cuenta nos encontramos con que nos tocaba irnos de permiso. Sin embargo, algo nos impidió disfrutar plenamente de las vacaciones aquel año. Aunque las semanas se hubieran ido sucediendo en el calendario y los problemas sobre la mesa, ni mi ayudante ni yo habíamos acertado a olvidarnos del todo de Trinidad Soler. Mientras estaba ocupado en otras tareas, desde luego, no me acordaba mucho; pero a veces, por la noche, o yendo en el metro, me venía de improviso a la mente la imagen del cadáver doblado sobre aquella cama mugrienta. Y una agria sensación de tarea pendiente se apoderaba inexorablemente de mi ánimo.
Supongo, de todos modos, que tanto Chamorro como yo habríamos acabado pasando la página, y que la muerte de Trinidad Soler habría quedado como uno de tantos sucesos fortuitos, si el azar no hubiera decidido desbaratar, con su capricho imprevisible, la historia ya escrita y archivada.
Al azar le gusta adoptar los más diversos disfraces, y por los que escoge en ciertas ocasiones uno juraría que es un humorista incorregible. En esta oportunidad se encarnó en un repelente e irascible yorkshire terrier que atendía por el nombre de Cuqui. Circulaban sus dueños por una carretera solitaria de la provincia de Palencia cuando sucedió que Cuqui se sintió apremiado por sus necesidades fisiológicas. Al instante dio en ponerse tan histérico e intratable que el conductor resolvió parar en el primer recodo el vehículo y soltar al pequeño basilisco peludo para que aplacara su ansiedad. Así lo hicieron, y el perro, en cuanto se vio libre, desapareció como una exhalación tras unos arbustos. Regresó al cabo de cinco o seis minutos y lo subieron de nuevo al coche, sin advertir nada anormal. Un cuarto de hora más tarde, al volverse para inspeccionar la actividad de su mascota, la dueña advirtió que estaba jugueteando con algo. Por un momento pensó en quitárselo, pero como buena conocedora de su pésimo carácter prefirió aguardar a que lo soltara por su voluntad. Al cabo de media hora la dueña distinguió sobre el asiento, junto al lugar donde se acurrucaba el perro, un extraño objeto alargado. Gracias a que el animal dormitaba, pudo arrebatárselo sin que a éste le diera tiempo a reaccionar. Un segundo después, la dueña volvía a arrojar el objeto sobre el asiento. Era un dedo humano, de excepcional longitud y casi completamente descarnado. Un índice, para ser más precisos.
El hallazgo de Cuqui fue entregado una hora después en un puesto de la Guardia Civil. Con ciertas dificultades, se logró localizar el punto kilométrico en el que el perro se había apeado a hacer sus necesidades. Los agentes removieron los arbustos y el terreno que los rodeaba en cien o doscientos metros a la redonda, sin ningún resultado. Aquella misma tarde llegó un equipo con perros rastreadores. Antes del anochecer, a algo más de un kilómetro de la carretera, los perros encontraron un cadáver desenterrado y con signos de haber sido parcialmente devorado por lobos. Aquel paraje, de escaso tránsito, era uno de los pocos de la provincia donde subsistían. Los restos estaban esparcidos alrededor del lugar del enterramiento, de suerte que la reconstrucción del esqueleto no resultó nada fácil. Fue completamente imposible dar con cuatro dedos y algunos huesos menores.
Cuando Chamorro y yo volvimos de nuestras vacaciones, a mediados de agosto, el asunto se amontonaba junto con otros no resueltos sobre la mesa de la unidad. El primer día de trabajo, tras departir durante un rato con los compañeros (y averiguar de paso, hasta donde permitían la urbanidad y el sigilo, dónde y cómo había ligado Chamorro el bronce que daba un aspecto tan sugerente a su rostro y sus brazos), me puse a examinar con negligencia aquellos expedientes. Al llegar al del cadáver de Palencia, me interesó en seguida la historia de su hallazgo. Después, la fecha en que el forense había datado aproximadamente la defunción: alrededor de cuatro meses atrás. Los muertos que aparecen con retraso suponen siempre un reto adicional para el investigador. Seguí acopiando detalles. La causa de la muerte había sido un único balazo en la nuca, y el proyectil, del calibre nueve largo, había aparecido alojado en el cráneo. No se había encontrado el casquillo. Se trataba de una mujer de alrededor de veintiún años. El dato adquiría aquí especial trascendencia, porque el procedimiento homicida hacía pensar en un asesinato realizado por un profesional o semiprofesional y era menos frecuente que esos crímenes tuvieran como víctimas a mujeres.
Llamé a Chamorro y le di el expediente para que lo leyera y me comentara después sus impresiones. Se lo llevó a su sitio, donde lo estuvo estudiando durante una media hora. Al cabo de ese tiempo vino hasta mi mesa, abrió la carpeta sobre ella y con su índice inusualmente moreno señaló un renglón del informe de la autopsia. Leí: «ESTATURA: 1,79 metros».
– Demonio -exclamé.
– ¿Piensas lo mismo que yo? -dijo, radiante.
– Si es que soy un gilipollas y que el verano me ha vuelto más gilipollas, sí -admití, con toda humildad-. ¿Cómo se me ha podido pasar eso?
– Bueno, te despistó el 7. Es el mismo truco de los grandes almacenes, y a ellos les funciona con casi todo el mundo.
– Un fino insulto, Virginia -juzgué-. Sabes que intelectualmente nada puede afrentarme más que ser asimilado a casi todo el mundo.
– No seas tan quisquilloso, hombre. ¿Qué hacernos con esto?
– Utilizarlo, por supuesto. Casi uno ochenta, y muerta hace unos cuatro meses. Si nuestra intuición es correcta, sabemos de ese cadáver una serie de detalles que lo dejan a punto de caramelo: pertenece a una mujer muy atractiva, desaparecida en el entorno de Madrid, posiblemente prostituta y tal vez originaria de un país del Este. Habrá que volver a hablar con la policía. Es más que probable que la desaparición se les denunciara a ellos.
– Si es que se denunció -apuntó Chamorro.
– Crucemos los dedos, mujer.
El gesto de mi ayudante se volvió súbitamente sombrío.
– Vamos, Chamorro, ahora que empezamos a tener suerte -la animé.
– ¿A quién vas a llamar? ¿A Zavala? -preguntó, circunspecta.
– Es una buena idea.
– ¿Y no crees que si se hubiera denunciado la desaparición de una mujer de esas características habría sido él quien te habría llamado?
– Puede que no atara el cabo -repuse, inseguro. En algo fuimos afortunados: Zavala no estaba de vacaciones. Su voz, al otro lado de la línea, vaciló durante unos segundos cuando le saludé, después de identificarme. Al fin consiguió hacer memoria.
– Hombre, claro -dijo-. El que buscaba una rusa. Mira que estoy atontado, como si hubiera tantos picos con apellido de spaghetti.
– Vaya, inspector -protesté-. Ahora me toca ofenderme. ¿Por dónde empiezo, por el Cuerpo o por mis antepasados?
– No te ofendas, que acorta la vida. Bueno, ¿y qué? ¿Disteis con ella?
– Quizá. Por eso llamo.
Le expliqué de forma sucinta lo del cadáver de Palencia y nuestra teoría. Zavala me escuchó en silencio. Cuando terminé, oí cómo sofocaba un par de toses y a continuación informó, con su tono apático habitual:
– No me suena nada de eso en los últimos meses. Pero preguntaré por aquí. Alguna de esta gente está mucho más al loro que yo de ese tipo de negocios. Yo no puedo con las desapariciones. Me falta paciencia.
Una hora más tarde, sonó mi teléfono. Era Zavala.
– Nada -dijo-. He revisado papeles y he hablado con los expertos. Las que más se parecen son una prostituta de la Casa de Campo y una bailarina de un antro de la zona centro. Las dos desaparecidas en los últimos meses. La de la Casa de Campo era alta, pero también negra zulú. Y la bailarina era rubia y polaca, pero no alzaba más de metro sesenta. Mala suerte.
– No te preocupes -respondí-. Este asunto está gafado.
Después de recibir las malas noticias de Zavala, Chamorro y yo nos quedamos durante un buen rato callados delante de aquel expediente, tratando en vano de recomponer nuestra euforia hecha añicos.
– Está bien -me rehice-. Ha sido un espejismo veraniego, y una prueba de que tenemos clavada una espina. Pero los adultos deben superar sus traumas. Empecemos con el cadáver de Palencia desde el principio.
Como si nunca hubiera existido un muerto llamado Trinidad Soler.
La rutina obligaba ahora a zambullirnos en los archivos para rastrear todas las desapariciones denunciadas en los últimos doce meses. A partir de ahí había que seleccionar aquellas que pudieran coincidir con el cuerpo que teníamos. Su estatura era una ventaja, pero chicas de veinte años desaparecían bastantes. Muchas tenían problemas con su familia y se iban de casa, sin más. Otro problema era que el archivo estaba sólo en parte informatizado: no podías estar seguro de que una búsqueda por el criterio de estatura resultara segura al cien por cien. Y mientras ibas recorriendo todas aquellas fichas, cada vez con más esfuerzo para mantener la atención, había que soportar una insidiosa incertidumbre: podías estar ante uno de los casos en los que nadie había denunciado nada. Eran una minoría, pero eran.
Ni siquiera el hecho de conseguir una candidata idónea supondría un avance decisivo. Habría que intentar la identificación; tratándose de un cadáver descompuesto, sobre todo por radiografías o arreglos dentales. Todo el mundo tiene radiografías, pero cuando hacían falta para esclarecer una muerte siempre les costaba a los allegados encontrarlas. Si es que tenía allegados. A veces podía contarse también con la ropa, pero junto al cadáver de Palencia sólo habían aparecido unas bragas blancas de algodón. Una prenda común y apenas útil a los efectos que nos interesaban.
Todas estas consideraciones, junto a una inoportuna acometida de la sórdida depresión posvacacional, pesaban en mí aquel mediodía de lunes cuando me enfrenté con Chamorro a los archivos de personas desaparecidas. La fe con que encaraba la labor no era mayor que la que tenía, pongamos, en la resurrección de la madre de Dumbo. Eso quiere decir que era poca, pero no que careciera de ella por completo. Nunca me he resignado del todo a que no acabe llegando el día en que la elefanta vuelva con su hijito.
En todo caso, el lunes pasó entero sin que sacáramos nada. El martes llegué a la oficina tarde, mareado por el calor y furioso por la inmoderada reducción estival del servicio de metro, sin duda decidida por gente que no lo cogía nunca. Cuando entré, vi que Chamorro ya trabajaba con el ordenador y que la impresora que tenía al lado estaba escupiendo papel.