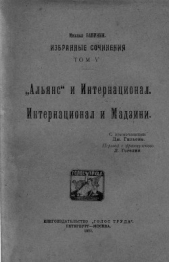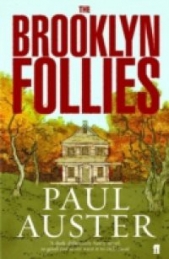Roma Vincit!

Roma Vincit! читать книгу онлайн
En el verano del a?o 43 d. C., la invasi?n romana de Britania se encuentra con un obst?culo inesperado: la desconcertante y salvaje manera que tienen los rudos britanos de enfrentarse a las disciplinadas tropas imperiales. La situaci?n es desesperada, y quiz? la inminente llegada del emperador Claudio para ponerse al frente de las tropas en la batalla decisiva sea el revulsivo que unos legionarios aterrados y desmoralizados necesitan.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Después de que el tribuno se hubiera ido, el otro ordenanza se volvió hacia su amigo.
– ¿Por qué no le dijiste lo del vendaje? -¿Qué vendaje? -El que llevaba puesto. -Bueno, ahora ya no está aquí. Por otro lado, -el ordenanza hizo una pausa para escupir en la esquina de la tienda--, yo no me involucro en los asuntos de los oficiales. Si le cuento lo del vendaje seguro que inmediatamente me veo mezclado en algo. ¿Entiendes?
– Tienes razón.
CAPÍTULO XLIV
Al amanecer cambió la guardia en el fuerte y-Cato condujo a su media centuria cuesta abajo de vuelta al campamento. Se habían terminado los nervios de la vigilancia nocturna y los soldados tenían ganas de pasarse el día descansando, especialmente porque el ejército pronto volvería a ponerse en camino. Todos los rigores de marchar con las mochilas y los arneses totalmente cargados, construir campamentos de marcha y comer interminables platos de gachas de mijo empezarían e nuevo.
Aunque el cielo despejado prometía otro día perfecto, aquella mañana Cato no pudo compartir el despreocupado humor de los demás. Niso estaba muerto. La guerra ya desperdiciaba bastantes vidas humanas sin contar las víctimas de accidentes. Lo que hacía más difícil de soportar la muerte de Niso eran las misteriosas circunstancias de su anterior desaparición. Si lo hubieran matado en combate habría sido triste, mas no inesperado. Pero había algo muy raro en su muerte. Cato desconfiaba de su manera de comportarse en los últimos días que le vio. Necesitaba saber más cosas y en aquel momento la única pista consistía en el vendaje extrañamente marcado que llevaba metido en la túnica. Estaba convencido de que la solución al misterio de alguna u otra manera recaía en Vitelio. El tribuno había persuadido a Niso, lo había transformado y lo había hecho cómplice de la traición, fuera cual fuera, que Vitelio podría estar planeando.
Cato tenía que hablar con alguien. Alguien en quien pudiera confiar y que se tomara sus sospechas en serio. Macro se burlaría de sus temores, o como mucho presentaría una queja formal contra el tribuno. Tenía que ser otra persona… Lavinia. Por supuesto. La iría a buscar, la llevaría a algún lugar tranquilo lejos del campamento y le abriría el corazón.
Se quitó la armadura y las armas, se restregó para quitarse las manchas de sangre de la cara y las manos y se puso una túnica limpia.
Mientras cruzaba el puente se fijó en la frenética actividad del campamento de la orilla derecha: el ejército se estaba preparando para pasar a la ofensiva. Cato tuvo que andar con mucho cuidado entre el enorme bagaje del séquito imperial y de la guardia pretoriana. A diferencia del campamento de la otra orilla, en éste reinaba un ambiente de ansiosa expectación, como si el ejército estuviera a punto de ofrecer una espectacular demostración militar más que de salir a luchar contra un resuelto y peligroso enemigo. Los carros de la corte imperial estaban cargados con mobiliario caro que no estaba diseñado para salir de los tocadores de Roma y que, como consecuencia, se había estropeado. Había enormes arcones de ropa, instrumentos musicales, vajillas decoradas y una plétora de otros artículos de lujo, todos ellos al cuidado de esclavos de casas ricas que viajaban en malas condiciones. Las carretas de las cohortes de la guardia pretoriana estaban abarrotadas de uniformes ceremoniales y pertrechos, listos para la espectacular celebración de la victoria del emperador en Camuloduno.
Cato se abrió paso fuera del parque de vehículos y se encaminó hacia el recinto ocupado por los miembros del séquito imperial. Un portón lo comunicaba con el campamento principal, aunque sólo estaba abierta una de las dos grandes puertas de madera. El paso estaba vigilado por una docena de Pretorianos con su blanco uniforme de campaña y la armadura completa. Cuando Cato se acercó a la puerta abierta, los guardias que había a cada lado cruzaron las lanzas. -¿Propósito de tu visita?
– Ver a una amiga mía. Sierva de la señora Flavia Domitila.
– ¿Tienes un pase firmado por el primer secretario? -No.
– Entonces no entras. -¿Por qué? -Órdenes.
Cato les lanzó una mirada fulminante a los guardias, que se cuadraron y le devolvieron una mirada indiferente, totalmente imperturbables. Cato sabía que no podría convencerlos para que lo dejaran entrar. Los soldados de la guardia pretoriana eran expertos guardianes y obedecían las órdenes al pie de la letra. Lanzarles una sarta de improperios sólo serviría para gastar saliva inútilmente, decidió Cato. Por si fuera poco, el guardia que había hablado con él poseía el físico de gladiador, no era la clase de hombre con el que le gustaría enfrentarse si alguna vez se encontraban fuera de servicio.
Cato se dio la vuelta y volvió paseando al parque de velos. En medio de la confusión de soldados, administrativos y esclavos, dirigió la mirada hacia el otro lado del cercado que rodeaba al séquito del emperador. Había toda una serie de carros que ya habían sido cargados y puestos a un lado, cerca de la empalizada. Había un carro en concreto que le llamó la atención: una cosa pesada con cuatro ruedas abarrotada de tiendas de cuero vivamente decoradas, plegadas y atadas. La carga era tan alta que llegaba al mismo nivel que la empalizada. Cato rodeó el parque de vehículos para así poderse acercar a las carretas sin que lo vieran los guardias. Después de comprobar rápidamente que nadie lo observaba, se deslizó entre los carros cargados y se abrió camino hasta aquel que transportaba las tiendas. Trepó por él, se tumbó en la parte de arriba y sólo levantó la cabeza para mirar detenidamente por encima de la empalizada hacia el recinto donde se hallaban los compañeros de viaje del emperador.
Lejos de las miradas del ejército, la elite de la sociedad romana estaba acampada sin la más mínima concesión a las privaciones de una campaña. Unas tiendas inmensas se extendían por todo el recinto y, a través de las aberturas de las que estaban orientadas de cara a él, en su interior Cato vio revestimientos de ornamentadas baldosas para el suelo y mobiliario caro. A algunos miembros de la corte imperial les habían montado toldos en el exterior de sus tiendas y se hallaban recostados sobre bancos tapizados mientras los esclavos que se habían traído de la ciudad les servían. El centro del recinto se había dejado abierto para que sirviera de espacio social, pero la intensidad de la fiesta de la noche anterior era la causa de que estuviera casi vacío. Cato miró atentamente las pocas figuras que se veían pero ninguna de ellas era Lavinia.
Así que se quedó tumbado en lo alto del carro y esperó, y en algún momento casi se quedó dormido bajo el cálido brillo del sol. Cada vez que una figura femenina salía de alguna tienda, Cato alzaba la cabeza y aguzaba la vista para ver si se trataba de Lavinia.
Y entonces, al fin, no muy lejos de donde estaba, se abrió el faldón de la entrada de una tienda y una esbelta mujer vestida con una diáfana estola de color verde salió rápidamente a la sombra del toldo. Estiró los brazos y bostezó antes de salir a la luz del sol, donde Cato pudo ver su cabellera negro azabache. A Cato le inundó una embriagadora sensación de ligereza. Observó a Lavinia un momento, pendiente de cada uno de sus movimientos cuando se apoyó en el poste que sostenía la parte delantera del toldo y alzó el rostro hacia el sol.
Luego se rascó el trasero y se dio la vuelta para volver a entrar en la tienda. Cato empezó a levantarse, deseoso de que ella lo viera y no se fuera tras aquella breve y seductora aparición. Si ella lo veía, Cato le podría indicar que podían encontrarse fuera del recinto. Cato levantó la mano y estaba apunto de agitarla cuando un movimiento en su visión periférica le llamó la atención.
El tribuno Vitelio cruzaba la puerta del recinto a grandes zancadas. El escalofrío que Cato siempre experimentaba cuando veía a ese hombre le volvió al instante mientras, de forma horriblemente inevitable, el tribuno se dirigió directamente hacia Lavinia, que se encontraba de espaldas a él y no era consciente de que el tribuno se acercaba. Vitelio se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. Ella giró sobre sus talones con un sobresalto. Cato se puso de rodillas, preparado para salir corriendo a rescatarla sin pensar en la posibilidad de llegar hasta ella en aquel recinto tan bien vigilado. Levantó las manos para llamarla pero, antes de que emitiera un solo sonido, de pronto alguien tiró de él por los pies con gran fuerza y lo sacó de encima del carro.,,Cayó por un lado y fue a parar al suelo con un fuerte golpe que le cortó la respiración. Un par de botas se acercaron pesadamente a su cara y al cabo de un instante fue puesto en pie mientras él trataba de recobrar el aliento como un pez varado en la playa.