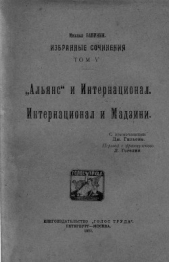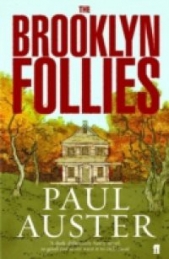Roma Vincit!

Roma Vincit! читать книгу онлайн
En el verano del a?o 43 d. C., la invasi?n romana de Britania se encuentra con un obst?culo inesperado: la desconcertante y salvaje manera que tienen los rudos britanos de enfrentarse a las disciplinadas tropas imperiales. La situaci?n es desesperada, y quiz? la inminente llegada del emperador Claudio para ponerse al frente de las tropas en la batalla decisiva sea el revulsivo que unos legionarios aterrados y desmoralizados necesitan.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
CAPÍTULO XXVI
El sol caía de lleno sobre los soldados apiñados en el barco de transporte de baos anchos. Las túnicas de lana bajo la pesada armadura hacían sudar a los hombres y la tela húmeda se les pegaba a la piel de forma muy molesta. El olor resultante, combinado con los residuos del pantano, hacía que la atmósfera a bordo del transporte fuera fétida hasta la náusea. El calor, el miedo y el agotamiento nervioso habían conseguido hacer que uno o dos hombres devolvieran, lo que sumó por tanto el hedor de su vómito a los demás olores.
A un lado, el Támesis seguía su curso cristalino, perturbado únicamente por el monótono chapoteo y el borboteo agitado del movimiento del agua contra la proa y la popa del transporte cuando la tripulación se esforzaba para mantener la embarcación alineada con el barco de guerra que iba justo delante. Perfectamente sincronizados, los enormes remos del trirreme se elevaban sobre la superficie del río derramando brillantes cascadas de agua y se deslizaban hacia delante antes de volver a sumergirse en el río para hacer avanzar la roda puntiaguda hacia la otra orilla.
Desde la pequeña cubierta de proa Cato recorrió con la mirada las concentradas filas del enemigo que lo esperaba para recibirles. Durante toda la mañana los britanos se habían ido agrupando para repeler el asalto que todos podían ver que se preparaba en la orilla romana del Támesís. La reunión de los transportes y el barco de guerra y la densa aglomeración de legionarios dispuestos a embarcar hacían que los últimos planes de Plautio fueran evidentes para todo aquel que los viera.
Por consiguiente, el puñado de exploradores de la caballería britana se había marchado a toda prisa para transmitir la noticia del inminente asalto por el río. Las dispersas tropas del ejército de Carataco volvieron a formar rápidamente y se dirigieron hacia la ribera frente a los barcos romanos.
El ataque ya se había visto retrasado por la necesidad de descargar los suministros que llevaban los transportes y a los legionarios les irritó profundamente tener que trasladar a pulso la carga pesada y difícil de manejar sobre el burdo embarcadero y quitarla luego de en medio. Mientras ellos trabajaban, más y más britanos iban llegando para reforzar la otra orilla. Para los que constituían la primera oleada de ataque, la perspectiva de enfrentarse a un contingente aún mayor les inquietaba y maldecían a los compañeros que se ocupaban de descargar los barcos de transporte, exhortándolos a que terminaran el trabajo más deprisa.
El primer barco de transporte se hallaba aún a cierta distancia de la orilla cuando los britanos pusieron voz a su grito de guerra, una nota que iba aumentando progresivamente de intensidad, luego bajaba y volvía a subir. Para el inexperto Cato, las fuerzas del enemigo parecían contarse por miles, pero era imposible hacer una estimación exacta de aquel hervidero de gente. Lo que sí estaba claro era que los britanos superaban claramente en número al primer grupo de ataque de la segunda legión y el creciente volumen de su desafío era enervante. Cato se puso de espaldas a ellos y se obligó a sacudir la cabeza y a sonreír.
– Les gusta la música, ¿verdad? -le dijo al soldado de su centuria que tenía más cerca-. Luego entonarán otra melodía diferente.
Uno o dos de los hombres le devolvieron la sonrisa, pero muchos sólo mostraban la resignación en su rostro o se esforzaban por ocultar el miedo que les hacía poner de manifiesto toda clase de nerviosos gestos reveladores. Pocas horas antes, aquellos mismos hombres parecían tener muchas ganas de vengar a su centurión, pero Cato se dio cuenta de que las aspiraciones causadas por la ira tendían a moderarse en gran medida ante la perspectiva inminente de llevarlas a cabo.
Mientras permanecía ahí de pie por encima de ellos, Cato vio que la mayoría de los hombres le estaba mirando y una repentina sensación de estar siendo juzgado le abrumó pesadamente. Sabía que incluso en aquellos momentos algunos de ellos todavía se sentían agraviados por su nombramiento como optio.
Aquél era el momento en el que Macro les hubiera dirigido unas últimas palabras de ánimo antes de entrar en acción. Le vinieron al pensamiento unas cuantas frases que podría extraer de las historias que había leído, pero ninguna parecía apropiada y, peor aún, ninguna parecía ser el tipo de cosa que un joven de diecisiete años podía decir sin aparecer como un auténtico pretencioso.
Por un momento los legionarios y su centurión interino se quedaron frente a frente en un silencio que cada vez era más incómodo. Cato miró por encima de su hombro y vio que ya podía distinguir claramente los rasgos individuales de los britanos. Fuera lo que fuera lo que dijera, tenía que decirlo enseguida. Se aclaró la garganta.
– Sé que el centurión tendría algo bueno que deciros en estos momentos. La verdad es que ojalá estuviera él aquí para decirlo. Pero Macro no está y sé que yo no puedo ocupar su lugar. Tenemos esta oportunidad de hacerles pagar caro su muerte y quiero ver cómo muchos de ellos se van a hacerle compañía al infierno.
Unos cuantos soldados respaldaron ese sentimiento y Cato sintió que se establecía algún tipo de conexión entre él y aquellos endurecidos veteranos.
– Dicho esto, debéis saber que Caronte no hace descuentos para grupos, así que… ¡ahorrad el dinero y permaneced vivos!
Era un mal chiste, pero unos hombres con su vida en juego valoran hasta la más mínima palabra de alivio.
Algo cayó al agua muy cerca del transporte y Cato se volvió hacia el lugar de donde había venido el sonido justo cuando una dispersa descarga de proyectiles de honda pasaba vibrando a cierta distancia de la proa y cortaba la tranquila superficie del río.
– ¡Poneos los cascos! -gritó Cato, y rápidamente se abrochó la correa bajo la barbilla al tiempo que se agachaba bajo la amurada de la cubierta de proa. Por delante de ellos, el trirreme giró río arriba y dejó que la distancia recorrida fuera la adecuada antes de echar el ancla. El primer barco de transporte se deslizó bajo su popa y se dirigió hacia la orilla del río situada a unos cien pasos más allá. Los proyectiles de las hondas seguían golpeando la embarcación, pero tanto la tripulación como los legionarios se agacharon lo suficiente para hacer que la descarga resultara inofensiva.
– ¡Tranquilos los remos! -bramó el capitán del barco de transporte; los remeros se apoyaron en los mangos de las palas y esperaron a que los demás transportes se acercaran y formaran una línea de manera que pudieran alcanzar la orilla al mismo tiempo, y las tropas desembarcaran a la vez. Bajo la lluvia de proyectiles de los honderos y arqueros, los torpes transportes maniobraron para ponerse en posición y aguardaron a que el trirreme iniciara el bombardeo del enemigo concentrado en la ribera del río.
Una súbita serie de fuertes chasquidos cortaron el aire cuando se soltaron los brazos de torsión de las ballestas y se dispararon las pesadas flechas hacia los britanos de la orilla. El movimiento de sus filas señaló el paso de las flechas y los gritos y chillidos de los heridos se sumaron al sonido de su grito de guerra. Instantes después, los arqueros auxiliares del trirreme empezaron a añadir sus descargas al ataque y los britanos escasamente protegidos cayeron como hojas. Mientras que el fuego de apoyo empezaba a abrir huecos en la orilla, el capitán del transporte que iba en cabeza dio la señal para que empezara el asalto y los remeros se inclinaron sobre sus palas. Los transportes avanzaron y-los legionarios de a bordo se pusieron los escudos encima de la cabeza para protegerse de la lluvia de flechas y proyectiles de honda. A las tripulaciones no se les había proporcionado protección y mientras el primer transporte se acercaba a la orilla, el remo de babor cayó al río cuando los dos miembros de la tripulación que lo manejaban se desplomaron: uno de ellos había sido alcanzado por dos flechas y yacía en cubierta dando alaridos mientras que su compañero quedó tendido sin moverse, muerto por un proyectil de honda que le entró por un ojo hasta el cerebro. La resistencia del remo de babor pronto empezó a hacer girar la proa de la embarcación. Al darse cuenta del peligro, Cato dejó el escudo y la jabalina, agarró el mango suelto y sacó del agua la pala del remo. Al no estar acostumbrado a su peso y dificultad de manejo, intentó como pudo mantener la proa del transporte alineada con la orilla mientras los proyectiles de honda chocaban contra ella con un vibrante repiqueteo y las flechas golpeaban la cubierta haciendo saltar astillas.