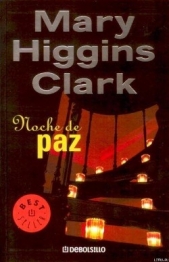Los hijos de la libertad

Los hijos de la libertad читать книгу онлайн
En la Francia ocupada por los nazis, dos hermanos adolescentes de origen jud?o, Raymon y Claude, se unen a la Resistencia en la 35? brigada de Toulouse. La clandestinidad, el hambre, las ejecuciones y los actos de sabotaje pasar?n a formar parte de sus vidas cotidianas, pero tambi?n conocer?n la solidaridad, la amistad y el amor, adem?s del valor supremo de la libertad. Mientras esperan la llegada de los aliados, Raymond y sus compa?eros cruzar?n Europa a bordo de un tren de deportados a los campos de concentraci?n.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Mi hermano está allí, en el patio, pero cuando lo llamo, responde la voz de otro hombre. El guardia de la fábrica levanta su fusil y grita: «Alto, alto». Saco el revólver de mi bolsa, olvido el dolor de las manos y apunto; pero mi hermano grita: «¡No lo hagas!». Lo miro y el arma se me escurre entre los dedos. Cuando cae a sus pies, sonríe, tranquilo porque no puede hacer daño. Ya ves, te dije que tenía el corazón de un ángel. Con las manos desnudas, se vuelve y le sonríe al guardia. «No dispares», dice él, «no dispares, somos de la Resistencia.» Dijo esas palabras como para tranquilizar a aquel hombrecillo rechoncho que le apuntaba con su fusil, como para decirle que no quería hacerle daño.
»Mi hermano añade: "Después de la guerra, te construirán una fábrica nueva, que podrás guardar todavía mejor". Y después, se vuelve y pone un pie en el primer peldaño de la escala. El hombre rechoncho grita de nuevo: "Alto, alto", pero mi hermano continúa su camino hacia el cielo. El guardia aprieta el gatillo.
»Vi cómo le explotó su pecho y se le heló la mirada. Con sus labios empapados de sangre murmuró: "Sálvate, te quiero". Su cuerpo cayó hacia atrás.
»Yo estaba arriba, sobre el muro, y él abajo, bañado en aquel charco rojo que se extendía debajo de él, rojo por todo el amor que se perdía.
Samuel no dijo nada más en toda la noche. Cuando acabó de contarme su historia, fui a acostarme cerca de Claude, que refunfuñó un poco por haberle despertado.
En mi jergón de paja, vi, por fin, a través de los barrotes, algunas estrellas que brillaban en el cielo. Aunque no creo en Dios, esa noche imaginé que en alguna de ellas centelleaba el alma del hermano de Samuel.
Capítulo 26
El sol de mayo calienta nuestra celda. A mediodía, los barrotes del ventanuco dibujan tres rayas negras sobre el suelo. Con el viento a favor, los primeros olores de los tilos llegan hasta nosotros.
– Parece que los compañeros han conseguido apoderarse de un coche.
La voz de Étienne rompe el silencio. A Étienne lo conocí aquí, se unió a la brigada unos días después de que Claude y yo fuéramos arrestados; cayó como los otros en las redadas del comisario Gillard. Y mientras hablo, intento imaginarme fuera, en una vida diferente a la mía. En la calle, oigo a los peatones que caminan con pasos ligeros de libertad, sin saber que a pocos metros de ellos, detrás de un doble muro, estamos prisioneros y esperamos la muerte. Étienne canturrea para matar el aburrimiento. Y además, está el encierro, que es como una serpiente que nos estrangula sin descanso. Con su mordedura indolora, su veneno se difunde. Entonces, las palabras que canta nuestro amigo nos recuerdan al momento que no, no estamos solos, estamos aquí todos juntos.
Étienne está sentado en el suelo, apoyado contra la pared, su frágil voz es dulce, es casi la de un niño que cuenta una historia, la de un crío valeroso que canta a la esperanza:
La voz de Étienne se mezcla con la de Jacques; y los compañeros que estaban arreglando sus jergones de paja siguen con su obligación, pero ahora lo hacen al ritmo del estribillo.
En la celda vecina, oigo el acento de Charles y el de Boris que se suman al canto. Claude, que estaba garabateando unas palabras en una hoja de papel, deja su lápiz para tararear otras. De repente, se levanta y canta:
A mi espalda, los españoles se ponen también a cantar; aunque no conocen la letra, tararean con nosotros. Muy pronto, en todo el piso suena «La Butte Rouge». Ahora son cien los que cantan:
Como ves, Étienne tenía razón, no estamos solos, sino que estamos aquí todos juntos. El silencio vuelve a caer, y con él la noche en la ventana. Todos vuelven a sumirse en la angustia y el miedo. Muy pronto habrá que salir a la pasarela y quitarse toda la ropa excepto los calzoncillos, que, gracias a algunos compañeros españoles, tenemos derecho a conservar.
Ya ha amanecido. Los prisioneros han vuelto a vestirse y están todos esperando el desayuno. Dos cocineros transportan la marmita por la pasarela y van sirviendo la comida en los cuencos que les tienden. Los detenidos vuelven a entrar en las celdas, las puertas se cierran y el concierto de cerrojos acaba. Todo el mundo se aísla en alguna parte de su soledad e intenta calentarse las manos con los bordes de su bol de metal. Acercan los labios al caldo y soplan sobre el líquido amargo. Procuran beberse a pequeños sorbos el nuevo día.
Ayer, cuando cantábamos, una voz no respondió a la llamada. Enzo está en la enfermería.
– Estamos esperando tranquilamente a que lo ejecuten, pero deberíamos actuar -dice Jacques.
– ¿Desde aquí?
– Desde luego, Jeannot, desde aquí precisamente no se puede hacer gran cosa, y por eso tendríamos que hacerle una visita -responde él.