Brooklyn Follies
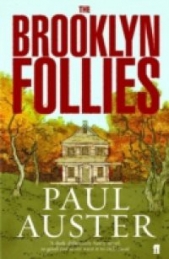
Brooklyn Follies читать книгу онлайн
Nathan Glass ha sobrevivido a un c?ncer de pulm?n y a un divorcio despu?s de treinta y tres a?os de matrimonio, y ha vuelto a Brooklyn, el lugar donde naci? y pas? su infancia. Quiere vivir all? lo que le queda de su `rid?cula vida`. Hasta que enferm? era un pr?spero vendedor de seguros, ahora que ya no tiene que ganarse la vida, piensa escribir El libro de las locuras de los hombres. Contar? todo lo que pasa a su alrededor, todo lo que le ocurre y lo que se le ocurre, y hasta algunas de las historias caprichosas, disparatadas, verdaderas locuras de personas que recuerda. Comienza a frecuentar el bar del barrio, el muy austeriano Cosmic Diner, y est? casi enamorado de la camarera, la casada e inalcanzable Marina. Y va tambi?n a la librer?a de segunda mano de Harry Brightman, un homosexual culto y contradictorio, que no es ni remotamente quien dice ser.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Como parecía que las historias podían clasificarse en apartados diferentes, después de trabajar aproximadamente un mes en el proyecto, cambié de sistema y empecé a utilizar varias cajas en vez de una, lo que me permitía organizar las historias terminadas de manera más coherente. Una caja para deslices verbales, otra para percances físicos, otra para ideas fallidas, otra para meteduras de pata, y así sucesivamente. Poco a poco, fueron interesándome cada vez más los momentos cómicos de la vida cotidiana. No sólo los innumerables golpes que me he dado en la cabeza o en el dedo gordo del pie a lo largo de los años, ni tampoco únicamente la frecuencia con que se me han caído las gafas del bolsillo de la camisa cuando me he agachado para atarme los cordones de los zapatos (con la ulterior humillación de tropezar y pisadas), sino también las increíbles calamidades que me han venido sucediendo desde mi más tierna infancia. Bostezar en una merienda campestre en el Día del Trabajo de 1952 y dejar que me entrara en la boca abierta una abeja, insecto que accidentalmente, entre el asco y el súbito pánico, acabé tragando en lugar de escupir; o aún más inverosímil, disponerme a abordar un avión en un viaje de trabajo hará sólo siete años con la matriz de la tarjeta de embarque descuidadamente cogida entre el dedo corazón y el pulgar, y al soltarla a consecuencia de un empujón que me dieron por detrás, verla revolotear hacia la abertura del final de la rampa y la puerta del avión -el espacio más pequeño que pueda imaginarse, como mucho un milímetro-, y luego, para mi absoluto asombro, deslizarse limpiamente por aquella imposible abertura para aterrizar en la pista a siete metros bajo mis pies.
Ésos sólo son algunos ejemplos. Escribí docenas de relatos parecidos en los dos primeros meses, pero aunque hice cuanto pude por mantener un tono frívolo y ligero, descubrí que no siempre era posible. Todo el mundo está expuesto a caer en la melancolía, y confieso que hubo ocasiones en que sucumbí al cerco de la soledad y el abatimiento. Había dedicado la mayor parte de mi vida laboral a una actividad relacionada con la muerte, y puede que hubiera oído demasiadas historias deprimentes para no recordarlas cuando estaba con la moral baja. Toda la gente que había visitado a lo largo de los años, todas las pólizas que había hecho, todo el horror y la desesperación de que había tenido conocimiento al hablar con los clientes. Finalmente, añadí otra caja a mi colección. Le puse la etiqueta de «Destinos crueles», y la primera historia que guardé en ella fue la de un hombre llamado Jonas Weinberg. Le había hecho en 1976 una póliza de seguro de vida a todo riesgo por valor de un millón de dólares, una suma bastante considerable para la época. Recuerdo que acababa de celebrar su sexagésimo aniversario, era médico, especialista en medicina interna, trabajaba en el Hospital Presbiteriano de Columbia y hablaba inglés con un leve acento alemán. Hacer seguros de vida no es una actividad carente de pasión, y un buen agente ha de saber defenderse en los frecuentes momentos en que las deliberaciones con los clientes se vuelven difíciles y tortuosas. La perspectiva de la muerte hace pensar en asuntos serios, y aunque en parte ese trabajo sólo sea cuestión de dinero, también toca los más graves interrogantes metafísicos. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuánto tiempo más voy a vivir? ¿Cómo podría proteger a las personas que quiero cuando ya no esté en este mundo? Debido a su profesión, el doctor Weinberg poseía una aguda percepción de la fragilidad de la existencia humana, de lo poco que costaba borrar nuestro nombre del libro de los vivos. Nos encontramos en su apartamento de Central Park West, y una vez que le hube explicado todos los pros y los contras de las diversas pólizas a las que podía acogerse, se puso a rememorar su pasado. Había nacido en Berlín en 1916 y era hijo único, según me contó, y, tras la muerte de su padre en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, se crió solo con su madre, actriz de personalidad sumamente independiente y a veces turbulenta que nunca mostró la menor inclinación a casarse de nuevo. Si no interpreto mal sus palabras, creo que el doctor Weinberg insinuó que su madre prefería las mujeres a los hombres, y en los años caóticos de la República de Weimar debió de hacer alarde de tal preferencia de manera descarada. A diferencia de la obstinada Frau Weinberg, el joven Jonas era un muchacho silencioso y amante de los libros que sobresalía en los estudios y soñaba con ser médico o científico. Tenía diecisiete años cuando Hitler se hizo con el poder, y al cabo de unos meses su madre empezó los preparativos para sacarlo de Alemania. Su padre tenía unos parientes en Nueva York, que aceptaron acogerlo. Salió en la primavera de 1934, pero su madre, que ya había demostrado su capacidad de percibir los inminentes peligros para los no arios en el Tercer Reich, rechazó tercamente la oportunidad de marcharse también. Su familia había sido alemana durante cientos de años, explicó a su hijo, y un tirano de tres al cuarto no iba a mandarla al exilio. Pasara lo que pasase, estaba resuelta a aguantar hasta el final.
Por algún milagro, sobrevivió. El doctor Weinberg me dio pocos detalles (puede que él nunca llegara a conocer la totalidad de la historia), pero al parecer su madre fue ayudada en diversos momentos críticos por un grupo de amigos no judíos, y hacia 1938 o 1939 se las había arreglado para obtener una serie de documentos de identidad falsos. Cambió radicalmente de aspecto -cosa nada difícil para una actriz especializada en papeles de personajes excéntricos-, y con su nuevo nombre cristiano y tras mucho insistir consiguió un trabajo de contable en una mercería de una pequeña ciudad cerca de Hamburgo, disfrazada de rubia con gafas, anticuada y sin mucha gracia. Al acabar la guerra en la primavera de 1945, hacía once años que no veía a su hijo. Jonas Weinberg tenía casi treinta años por entonces, era todo un médico a punto de terminar su residencia en el Hospital Bellevue, y al enterarse de que su madre había sobrevivido a la guerra empezó a hacer los preparativos para que fuese a verlo a Estados Unidos.
Todo estaba previsto hasta el más mínimo detalle. El avión aterrizaría a tal y tal hora, estacionaría frente a tal y tal puerta, y Jonas Weinberg estaría allí para recibir a su madre. Justo cuando iba a salir hacia el aeropuerto, sin embargo, lo llamaron del hospital para una operación de urgencia. ¿Qué remedio le quedaba? Era médico, y por ansioso que estuviera de volver a ver a su madre después de tantos años, se debía en primer lugar a sus pacientes. Un nuevo plan se puso enseguida en marcha. Llamó a las líneas aéreas y les pidió que enviaran a alguien para que recibiera a su madre cuando llegara a Nueva York y le explicara que lo habían llamado a última hora y que tenía que ir sola en taxi a Manhattan. Le dejaría una llave al portero de su edificio para que subiera y lo esperase en su apartamento. Frau Weinberg hizo lo que le dijeron y enseguida cogió un taxi. El conductor salió a toda velocidad, y diez minutos más tarde perdía el control del volante y se estrellaba de frente contra otro coche. Tanto el taxista como su pasajera resultaron heridos de gravedad.
Para entonces, el doctor Weinberg ya había llegado al hospital y se disponía a empezar la operación quirúrgica. Duró poco más de una hora, y cuando terminó, el joven doctor se lavó las manos, se puso la ropa de calle y salió apresuradamente del vestuario, ansioso por volver a casa y reunirse por fin con su madre. Nada más poner el pie en el pasillo, vio que metían una camilla con otro paciente en el quirófano.
Era la madre de Jonas Weinberg. Según lo que me contó el doctor, murió sin recobrar el conocimiento.





















