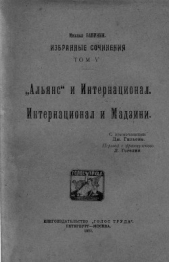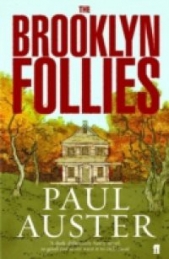Roma Vincit!

Roma Vincit! читать книгу онлайн
En el verano del a?o 43 d. C., la invasi?n romana de Britania se encuentra con un obst?culo inesperado: la desconcertante y salvaje manera que tienen los rudos britanos de enfrentarse a las disciplinadas tropas imperiales. La situaci?n es desesperada, y quiz? la inminente llegada del emperador Claudio para ponerse al frente de las tropas en la batalla decisiva sea el revulsivo que unos legionarios aterrados y desmoralizados necesitan.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Aferraron sus lanzas, se dieron la vuelta, echaron a correr dejando atrás las hileras de botes que supuestamente tenían que proteger y desaparecieron en la noche. Por primera vez Cato pudo ver bien las embarcaciones; eran pequeñas, con el armazón de madera cubierto de piel, y cada una de ellas podría llevar a tres o cuatro hombres. Tenían aspecto de ser ligeras y endebles, pero en ese momento eran la única posibilidad que tenía la sexta centuria de escapar a la aniquilación.
Cato se dio la vuelta, jadeando, y vio que sus hombres salían del barro más profundo que había a su espalda. A poca distancia de ellos, los guerreros britanos seguían avanzando, con el barro casi hasta la rodilla, y se abrían paso con dificultad por la ciénaga que su presa había dejado revuelta. El hombre que llevaba la antorcha hacía lo que podía para mantenerla en alto y el parpadeante resplandor iluminaba los rostros de los britanos con un brillo rojizo aterrador. Al vadear el barrizal, uno de los romanos se había hundido más que sus compañeros y sus perseguidores le estaban alcanzando rápidamente.
– Haced unos cortes con los cuchillos en los costados de esos botes -les gritó Cato a sus hombres-. ¡Pero reservad diez para nosotros!
Los legionarios pasaron apiñados junto a él, la emprendieron con la piel de los botes más próximos y siguieron acometiendo su tarea con rapidez a lo largo de la orilla. Cato retrocedió hacia el último romano que aún estaba abriéndose paso a duras penas por el barro del río y al que entonces ya pudo identificar bajo la claridad proporcionada por la luna y el resplandor de la antorcha.
– ¡Pírax! ¡Date prisa, compañero! Están justo detrás de ti. El veterano echó un rápido vistazo por encima del hombro al tiempo que hacía un gran esfuerzo para sacar la pierna del barro, pero la succión era demasiado fuerte y sus últimas reservas de energía casi se habían agotado. Lo intentó de nuevo, acompañando sus esfuerzos con maldiciones y, con un fuerte ruido de ventosa, pudo soltar el pie y lo plantó delante lo más lejos que pudo, concentró en él el peso de su cuerpo y trató de liberar su otra pierna. Pero el esfuerzo requerido para avanzar un paso más era demasiado para él y se quedó quieto unos instantes, con una expresión de terror y frustración grabada en el rostro. Su mirada se cruzó con la de Cato.
– ¡Vamos, Pírax! ¡Muévete! -le gritó Cato, desesperado-. ¡Es una orden, soldado!
Pírax se lo quedó mirando fijamente un momento antes de que su cara se relajara y sonriera con desconsuelo.
– Lo siento, optio. Creo que tendrás que ordenarme que ataque.
– Pírax…
El legionario se apuntaló lo más firmemente que pudo en el barro y se dio la vuelta para enfrentarse a los britanos que se encontraban a unos cuantos pasos de distancia pero que se esforzaban con furia por avanzar y caer sobre él. Consternado, Cato observó, a poca distancia y sin ninguna posibilidad de intervenir, cómo Pírax luchaba su última batalla, atrapado en el cieno hediondo y lanzando gritos de desafío hasta el final. Bajo el tinte anaranjado de la antorcha, Cato vio que el primer britano lanzaba la espada contra la cabeza de Pírax. Pírax paró el golpe con su escudo antes de dar una estocada con su propia espada. Pero la diferencia de alcance de las armas hizo que no pudiera golpear a su oponente.
– ¡Venga, cabrones! -gritó Pírax-. ¡Venid a cogerme! Dos lanceros se situaron en posición de tiro y lanzaron sus armas contra el legionario atrapado, apuntando a los espacios que quedaban entre el escudo y su cuerpo. Al tercer intento, uno de ellos dio en el blanco y Pírax soltó un grito cuando la punta se le hundió en la cadera. Bajó la guardia, dejó caer el escudo a un lado y, al instante, el segundo lancero le alcanzó en la axila. Pírax se quedó completamente quieto durante un momento, entonces se le cayó la espada de la mano y se desplomó en el barro. Miró hacia Cato por última vez, con la cabeza caída y la sangre saliendo de su boca.
– Corre, Cato… -dijo en un ahogo. Entonces los britanos se acercaron y, rodeándolo, empezaron a propinarle hachazos y cuchilladas al cuerpo de Pírax mientras que Cato se quedaba paralizado de horror. Cuando se recobró se dio la vuelta y corrió para salvar su vida, deslizándose por el traidor limo hacia el puñado de botes que el resto de la centuria había empujado al río. Se dirigió hacia el mas próximo y se adentró en el bajío con un chapoteo mientras que el primero de los britanos que le perseguían emergía del barro más profundo al tiempo que lanzaba su grito de guerra. Cato soltó el escudo y alargó el brazo para asir el lado del bote. Se agarró con fuerza y con ello hizo que la endeble embarcación se ladeara peligrosamente.
– ¡Ten cuidado, optio! Vas a hacer que volquemos. Subió como pudo por el costado. Los tres hombres que ya estaban dentro del bote se inclinaron hacia el lado contrario para mantener el equilibrio y sólo entró un poco de agua cuando Cato cayó rodando al fondo, haciendo que la embarcación se meciera de forma alarmante. De pronto, otro par de manos se agarraron a un lado y el bote volvió a ladearse, revelando el crispado rostro de un guerrero britano con un brillo de triunfo en sus salvajes ojos abiertos de par en par. Se produjo el sonido de un roce que atravesó el aire y un destello de luz de luna sobre la hoja de Cato, seguidos por un débil crujido cuando la espada le cortó la mano al britano justo por debajo de la muñeca. El hombre bramó de dolor, la mano amputada cayó al río y él cayó con ella.
– ¡Salgamos de aquí! -gritó Cato-. ¡Moveos!
Los legionarios metieron los remos en el río y, con torpeza, hicieron fuerza para alejar la nada familiar embarcación de la orilla del río. Cato se arrodilló en la popa y observó cómo, por detrás de él, los britanos se metían en el río, pero el espacio entre ellos se fue ensanchando y al final el enemigo abandonó, gritando con airada frustración. Algunos de los más ingeniosos se dirigieron a los botes que quedaban antes de descubrir las rasgaduras y jirones que tenían a los lados y que los hacían inservibles. El espacio entre la pequeña flotilla de Cato y la orilla del río aumentó gradualmente hasta que los britanos fueron unas pequeñas figuras que pululaban bajo la luminosidad cada vez menos imponente de su antorcha, la cual proyectaba una rutilante estela de oscilantes reflejos en dirección a los romanos.
– ¿Y ahora qué, optio? -¿Eh? -Cato se volvió, momentáneamente aturdido por su terrible huida.
– ¿Hacia dónde debemos dirigirnos, señor? Cato frunció el ceño al oír aquel tratamiento tan formal antes de caer en la cuenta de que ahora estaba al mando de la centuria y que él era la persona de quien los hombres esperarían recibir las órdenes y obtener la salvación.
– Río abajo -murmuró, y luego alzó la cabeza hacia la otra embarcación-. ¡Poned rumbo río abajo! Seguidnos.
A la luz de la luna, la fila de pequeñas naves avanzaba a ritmo constante en la lenta corriente. Cuando la antorcha de la orilla del río se perdió finalmente de vista en el primer recodo al que llegaron, Cato se dejó caer, se apoyó contra la popa del bote y echó la cabeza hacia atrás para mirar cansinamente la cara de la luna. Entonces, cuando ya estaban fuera de peligro inmediato, su primer pensamiento fue para Macro. ¿Qué le habría ocurrido? El centurión se había quedado a pelear para salvar a sus hombres sin dudarlo ni un momento, como si fuera la cosa más natural del mundo. Había conseguido que Cato y los demás tuvieran tiempo suficiente para escapar pero, ¿le habría costado eso su propia vida? Cato dirigió la mirada río arriba y se preguntó si cabía la posibilidad de que Macro también hubiera podido escapar. Pero, ¿cómo? Se le hizo un nudo en la garganta. Se maldijo a sí mismo y le costó trabajo contener sus emociones delante de los demás soldados que había en la embarcación.
– ¿Oís eso? -dijo alguien-. Dejad de remar. -¿Qué Pasa? -Cato abandonó sus meditaciones. -Me pareció oír trompetas, señor. -¿Trompetas? -Sí, señor… ¡Ahora! ¿Lo ha oído? Cato no oyó nada más que el chapaleo del agua y el chapoteo de los remos de los botes que les seguían. Entonces, transportado río arriba por el cálido aire nocturno, llegó el débil sonido de unas notas de instrumentos de viento. La melodía era totalmente inconfundible a oídos de cualquier legionario. Era la señal para que el ejército romano se concentrara.