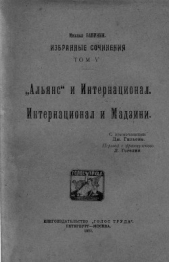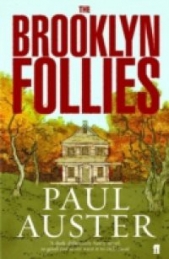Roma Vincit!

Roma Vincit! читать книгу онлайн
En el verano del a?o 43 d. C., la invasi?n romana de Britania se encuentra con un obst?culo inesperado: la desconcertante y salvaje manera que tienen los rudos britanos de enfrentarse a las disciplinadas tropas imperiales. La situaci?n es desesperada, y quiz? la inminente llegada del emperador Claudio para ponerse al frente de las tropas en la batalla decisiva sea el revulsivo que unos legionarios aterrados y desmoralizados necesitan.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Soy yo. -Cato se sonrojó. -¿Y te hiciste voluntario en el ejército? -No. Soy esclavo de nacimiento. Me dieron la libertad a condición de que me incorporara a las águilas. Una recompensa por los servicios de mi padre en palacio.
– ¿Y él también era un esclavo? -Liberto. Fue liberado después de que yo naciera, así que yo seguí siendo un esclavo.
_Eso es duro.
– Así son las cosas.
El cirujano se rió con una profunda y sonora carcajada que atrajo las miradas de aquellos que estaban cerca.
– Bueno, pues ciertamente has dejado tu impronta, ¿no crees? De esclavo a recluta novato y a veterano condecorado en menos de un año a este ritmo es probable que seas centurión… no, ¿qué digo? ¡A estas alturas del año que viene serás legado!
– ¿Podemos seguir con el ungüento? -preguntó Cato, incómodo por la repentina atención que suscitaba.
– Perdona. No era mi intención ofenderte, optio. -No lo has hecho. Y dejémoslo así, por favor. El cirujano continuó con su trabajo, aplicando el bálsamo de aroma dulzón sobre el costado en carne viva del flacucho optio. Cato trató de tener la mente ocupada para mantener el dolor a raya lo más que pudiera. Miró las hileras de heridos, algunos de los cuales gemían y gritaban mientras se retorcían débilmente en el suelo. El personal médico de las tres legiones estaba ocupado transportando a los heridos de vuelta al otro lado del río en unos pequeños esquifes que habían llevado allí desde la columna de bagaje de los zapadores. Heridos y camillas vacías pasaban con dificultad unos junto a otras en un tráfico de doble sentido que bajaba hasta el río.
– ¿Son muchas las bajas que hemos tenido? -preguntó Cato.
– Sí. Centenares de muertos. Los hemos dejado en el centro del campamento. Se dice que el general va a allanar los terraplenes cuando el ejército avance. Debería ser suficiente para formar un túmulo considerable encima de las cenizas.
– ¿Y los heridos? ` -Miles. -El cirujano levantó la vista--. En su mayoría de la novena, gracias a esos malditos honderos. Nunca había tratado tantos huesos rotos. Espera, deja que te busque un recuerdo.
El cirujano recorrió el suelo con la mirada durante un momento y luego se abalanzó sobre algo que había sobre la turba pisoteada. Se enderezó y se lo puso en la mano a Cato.
Era algo pequeño y pesado y bajo la tenue luz Cato vio un pedazo de plomo ovalado de la medida de su dedo pulgar pero que era más abultado en su parte central.
– Es desagradable, ¿verdad? -El cirujano señaló hacia el objeto con un movimiento de la cabeza-. Te sorprenderías del daño que puede llegar a causar uno de éstos en manos de un buen hondero. El impacto rompe el hueso, incluso a través de una cota de malla, o de un casco. Esta noche he tenido que extraerle uno a un tribuno. Le dio justo en la pierna y le dejó el fémur hecho añicos. El pobre tipo murió desangrado antes de que yo pudiera terminar.
– ¿Por uno de éstos? -Cato lanzó al aire el proyectil de plomo y sintió el escozor del impacto cuando lo atrapó al caer.
Pensar en el daño que le provocaría a un ser humano a una velocidad veinte veces mayor hizo que se estremeciera. Mientras le daba vueltas en la mano al proyectil, notó una irregularidad en su superficie y se lo puso delante de los ojos para observarlo más de cerca. Incluso bajo aquella escasa luz se dio cuenta de que antes había habido algo acuñado en uno de los lados del proyectil y que alguien había intentado borrar las marcas, al parecer de una forma demasiado apresurada.
– ¿Ves alguna letra aquí? -preguntó al tiempo que sostenía en alto el proyectil.
El cirujano lo miró un momento y frunció el ceño. -Bueno, parece haber una L, luego una E, pero no distingo nada más. _Es lo que me había parecido -asintió Cato-. ¿Pero qué hace el alfabeto latino en un proyectil britano?
– Quizá sea uno de los nuestros que nos lo han devuelto. Cato lo pensó un momento.
– Pero a las legiones todavía nos se les han entregado hondas. Así que, ¿de dónde puede haber salido?
– De algún sitio que empieza por LE -sugirió el cirujano.
– Tal vez -dijo Cato en voz baja-. -o tal vez LE signifique LEGIÓN, en cuyo caso sí que sería uno de los nuestros. ¿Ves algún otro como éste?
– Mira a tu alrededor. -El cirujano hizo un gesto con la mano-. Están por todas partes.
– ¿En serio? -Cato volvió a lanzar al aire el proyectil de plomo-. Esto es interesante…
– ¡Bueno! Ya he terminado contigo. -El cirujano se puso en pie y se limpió la mano en un trapo que llevaba metido en el cinturón-. Baja hasta el río y toma una barca para volver al campamento de tu unidad. Tienes que descansar y mantener el brazo lo más quieto que puedas. Si ves que hay alguna señal de pus en las quemaduras vas a ver al cirujano más próximo inmediatamente. ¿Queda claro?
Cato asintió con la cabeza. Se remetió la túnica por el cinturón y recogió su equipo con la mano sana. El ungüento y el aire fresco sobre la piel desnuda de la parte superior de su torso se combinaban para aliviar un poco el escozor de sus quemaduras y esbozó una sonrisa de agradecimiento.
– Si un día de estos pasas por donde estamos te invitaré a una copa.
– Gracias, optio. Eres muy amable. Por norma general no hago visitas a domicilio pero, dada tu oferta, con mucho gusto haré una excepción. ¿Por quién debo preguntar?
– Cato. Quinto Licinio Cato, optio de la sexta centuria, cuarta cohorte de la segunda legión.
– Pues encantado de conocerte, Cato. Me hará mucha ilusión. -El cirujano colocó el tarro de ungüento en su bolsa de cuero curtido y se dio la vuelta para marcharse.
– Esto… ¿podrías decirme tu nombre? -le preguntó Cato. -Niso. Al menos así es como me llaman -respondió el cirujano con amargura, y se marchó dando grandes zancadas entre las hileras de heridos.
CAPÍTULO XV
Cuando el amanecer inundó el ondulado paisaje de Britania, sus habitantes lanzaron un contraataque desesperado para retomar el control del vado. Fue un esfuerzo inútil puesto que los mismos barcos que se habían utilizado para trasladar a los heridos de vuelta a la orilla oriental del río habían regresado cargados con ballestas del convoy de proyectiles del ejército. Mucho antes de que despuntara el día, se habían montado muchas de estas armas en los terraplenes del lado oeste de las fortificaciones britanas y se habían cubierto todos los accesos.
Cuando los desafortunados britanos se alzaron de entre la bruma que envolvía el terreno bajo situado detrás del fuerte y aullaron su grito de guerra, muchos fueron aniquilados antes de que tuvieran oportunidad de volver a tomar aire. Se lanzaron a la carga con un insensato coraje, animados por el estruendo de sus cuernos de guerra y por el ejemplo de sus portaestandartes, que iban en cabeza bajo sus henchidas serpientes. Los romanos habían cerrado firmemente las puertas y formaron un sólido muro de escudos a lo largo de toda la longitud del terraplén. Disciplinados y decididos, los legionarios no cedieron ni un palmo de terreno y la oleada de britanos se hizo trizas contra las defensas.
A Cato lo estaban ayudando a subir a bordo de una de las embarcaciones de fondo plano de los zapadores cuando el sonido de los cuernos de guerra britanos se abrió paso en el aire del amanecer, un tanto apagado y distante, como si perteneciera a otro mundo. El rumor de la batalla descendió por la vítrea superficie gris del río, pero hubo muy pocos sentimientos de entusiasmo entre los que iban en el barco. Por un momento Cato se irguió y aguzó el oído para escuchar. Entonces bajó la mirada y vio la fatiga y el dolor grabados en los rostros de los hombres que había a su alrededor, demasiado cansados para prestar atención al desesperado combate que tenía lugar, y Cato se dio cuenta de que ya no era asunto suyo. Había cumplido con su deber, había sentido el fuego de la batalla corriendo por sus venas y había compartido la exultación de la victoria. Ahora, más que otra cosa, necesitaba descansar.