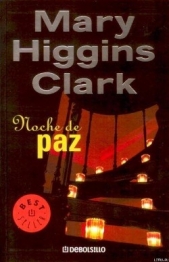El Paciente Ingl?s

El Paciente Ingl?s читать книгу онлайн
En los ?ltimos d?as de la Segunda Guerra Mundial, cuatro personajes se re?nen en una villa en ruinas en la Toscana: un enigm?tico hombre sin memoria, que agoniza con el cuerpo completamente quemado, una joven enfermera que cree traer la desgracia a cuantos ama, un c?nico superviviente mutilado y un sij dedicado a la desactivaci?n de explosivos… Cuatro extranjeros de s? mismos, atrapados en la retaguardia de sus recuerdos, que van recomponiendo el destrozado mosaico de sus identidades a trav?s de las intermitentes y atormentadas revelaciones de una historia de amor y celos… «M?s que una novela, es una alfombra m?gica que nos traslada a trav?s de ?pocas y geograf?as… Una red de sue?os tan extraordinaria y cautivadora como la mejor de estos ?ltimos a?os.» Time
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Me dijeron que Patrick murió en un palomar, comentó Caravaggio.
Su padre amaba una ciudad inventada por él mismo, cuyas calles, paredes y límites habían pintado sus amigos y él. Nunca salió del todo de aquel mundo. Hana comprendió que todo lo que sabía del mundo real lo había aprendido por su cuenta o por Caravaggio o -durante el tiempo en que vivieron juntas- por su madrastra, Clara, que, como sabía -por haber sido en tiempos actriz- expresarse con claridad, había manifestado su rabia cuando todos partieron para la guerra. Durante todo su último año en Italia había llevado consigo las cartas de Clara, que había escrito -lo sabía- sobre una roca rosada de una isla de Georgian Bay, contra el viento que llegaba del agua y agitaba las hojas de su cuaderno, hasta que por fin arrancaba las páginas y las metía en un sobre para Hana. Las llevaba en su maleta, cada una de ellas con una esquirla de aquella roca rosada y un recuerdo de aquel viento. Pero nunca las había contestado. Había echado de menos a Clara con pesar, pero, después de todo lo que le había sucedido, no podía escribirle. No podía soportar la idea de hablar de la muerte de Patrick ni la de aceptar siquiera su evidencia.
Y ahora, en aquel continente, como la guerra se había desplazado a otras zonas, los conventos y las iglesias, convertidos por un breve período en hospitales, estaban solitarios, aislados en las colinas de Toscana y Umbría. Conservaban los restos de las sociedades guerreras, pequeñas morrenas dejadas por un vasto glaciar. Ahora los rodeaba completamente
Se metió los pies bajo su ligero vestido y descansó los brazos a lo largo de los muslos. Todo estaba en calma. Oía el habitual borboteo sordo, incansable, del caño enterrado en la columna central de la fuente. Después silencio. Luego, al irrumpir el hubo de repente un estrépito.
Las historias que Hana había leído al paciente inglés, los viajes con el viejo vagabundo en Kim o con Frabrizio en La cartuja de Parma, los habían embriagado y los habían arrastrado a un torbellino de ejércitos, caballos y carretas: los que huían de una guerra y los que se dirigían a ella. Apilados en un rincón de su alcoba, tenía Hana otros libros que le había leído y por cuyos paisajes ya habían paseado.
Muchos libros se iniciaban con una garantía de orden por parte del autor. Entrabas en sus aguas con el quedo movimiento de un remo.
Comienzo mi obra en la época en que era cónsul Servio Galba. (…) Las historias de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón escritas cuando ocupaban el poder fueron falsificadas mediante el terror y, después de su muerte, se escribieron otras inspiradas por el odio.
Así iniciaba Tácito sus Anales.
Pero las novelas comenzaban con indecisión o en pleno caos. Los lectores nunca disfrutaban de equilibrio. Se abría una puerta, un cerrojo, una esclusa, y de súbito aparecían con la borda en una mano y un sombrero en la otra.
Cuando Hana comenzaba un libro, entraba por pórticos en amplios patios. Parma, París y la India extendían sus alfombras.
Estaba sentado -contraviniendo las ordenanzas municipales- a horcajadas sobre el cañón Zam-Zammah, que se alzaba en su plataforma de ladrillo frente al antiguo Ajaib-Gber, la Casa de las Maravillas, como llamaban los nativos el Museo de Lahore. Quien tuviera en su poder el Zam-Zammah, el «dragón del aliento de fuego», tenía en su poder el Punjab, pues ese gran cañón de bronce verde era siempre el primer botín de los conquistadores.
«Léelo despacio, querida niña; a Kipling hay que leerlo despacio. Fíjate bien en dónde se encuentran las comas y descubrirás las pausas naturales. Era un autor que escribía con pluma y tintero. Como la mayoría de los escritores que viven solos, levantaba con frecuencia, según tengo entendido, la vista de la página, miraba por la ventana y escuchaba los pájaros. Algunos no saben los nombres de los pájaros, pero él sí. Tus ojos son demasiado rápidos, norteamericanos. Piensa en el ritmo de su pluma. De lo contrario, parecerá un primer párrafo ampuloso y anticuado.»
Ésa fue la primera lección del paciente inglés sobre la lectura. No volvió a interrumpirla. Si se quedaba dormido, Hana proseguía, sin levantar la vista ni un momento, hasta que ella misma se sentía cansada. Si el inglés se había perdido la trama de la última media hora, simplemente iba a quedar a obscuras una habitación en una historia que probablemente ya conociera. Se sabía el mapa de la historia. Al Este quedaba Benarés y al norte del Punjab Chilianwallah. (Todo aquello ocurría antes de que el zapador entrara, como procedente de ese relato, en sus vidas. Como si hubieran frotado las páginas de Kipling por la noche, al modo de una lámpara maravillosa: un remedio prodigioso.)
Había pasado del final de Kim, con sus exquisitas y sagradas frases -ahora leídas con dicción clara-, al cuaderno de notas del paciente, el libro que, a saber cómo, había logrado salvar del fuego. Así abierto, el libro tenía casi el doble de su grosor original.
Había una fina página arrancada de una Biblia y pegada en el texto.
El rey David era ya viejo y entrado en años y, por más que lo cubrían con ropas, no lograba entrar en calor.
Entonces sus servidores dijeron: «Hay que buscar para el Rey, nuestro señor, una joven virgen que lo cuide y duerma en sus brazos para que el Rey, nuestro señor, entre en calor.»
Conque buscaron por toda la tierra de Israel una muchacha hermosa, hallaron a la sunamita Abisag y la llevaron ante el Rey. Y la muchacha cuidó al Rey y le sirvió, pero el Rey no la conoció.
La tribu -, que había salvado al piloto quemado, lo llevó a la base británica de Siwa en 1944. Lo trasladaron del Desierto Occidental a Túnez en el tren ambulancia de medianoche y después por barco a Italia. En aquel momento de la guerra, había centenares de soldados que habían perdido la conciencia de su identidad, sin que se tratara de un engaño. Los que afirmaban no estar seguros de su nacionalidad fueron agrupados en un campamento en Tirrenia, donde se encontraba el hospital del mar. El piloto quemado era un enigma más: sin identificación e irreconocible. En el cercano campamento para criminales, se encontraba -encerrado en una jaula- el poeta americano Ezra Pound, quien ocultaba en su cuerpo y en sus bolsillos -y la cambiaba de sitio todos los días para, según creía, mayor seguridad- la vaina de eucalipto que había recogido, cuando lo detuvieron, en el jardín de quien lo traicionó. «El eucalipto es bueno para la memoria.»
«Deberían intentar confundirme», dijo el piloto quemado a sus interrogadores, «hacerme hablar alemán, lengua que, por cierto, domino, preguntarme por Don Bradman, preguntarme por Marmite, la gran Gertrude Jekyll». Sabía dónde se hallaban todos y cada uno de los cuadros de Giotto en Europa y la mayoría de los lugares en que podían encontrarse trampantojos convincentes.
Habían instalado el hospital del mar en las cabinas de baño que los turistas alquilaban en la playa a finales de siglo. Cuando apretaba el calor, colocaban una vez más las antiguas sombrillas con anuncios de Campari en los huecos de las mesas y los vendados, los heridos y los comatosos se sentaban bajo ellas a tomar la brisa marina, mientras hacían lentamente algún comentario, se quedaban con la mirada perdida o hablaban por los codos. El hombre quemado se fijó en la joven enfermera, separada de las demás. Conocía aquellas miradas mortecinas, sabía que era más paciente que enfermera. Cuando necesitaba algo, sólo hablaba a ella.
Volvieron a interrogarlo. Todo en él era muy inglés, excepto su piel negra como el alquitrán, una momia histórica entre los oficiales que lo interrogaban.
Le preguntaron en qué parte de Italia se encontraban los Aliados y dijo que habrían tomado -suponía- Florencia, pero no habrían podido superar los pueblos encaramados en las colinas, al norte de sus posiciones: la línea gótica. «Su división está bloqueada en Florencia y no puede superar bases como Presto y Fiésole, por ejemplo, porque los alemanes se han atrincherado en villas y conventos excelentemente defendidos. Es algo que viene de lejos: los cruzados cometieron el mismo error contra los sarracenos. Y, como ellos, ustedes necesitan ahora las ciudades fortificadas. Nunca han quedado abandonadas, excepto cuando ha habido epidemias de cólera.»
Había seguido así, volviéndolos locos con sus divagaciones, y nunca podían estar seguros de si se trataba de un traidor o un aliado.
Ahora, meses después, en la Villa San Girolamo, en el pueblo encaramado en una colina al norte de Florencia, en el cuarto decorado como un cenador que le servía de alcoba, descansaba como la escultura del caballero muerto en Rávena. Hablaba fragmentariamente de pueblos situados en oasis, de los últimos Mediéis, del estilo de Kipling, de una mujer que lo había mordido. Y en su libro de citas, su edición de la Historia de Herodoto de 1890, había otros fragmentos: mapas, entradas de diario, escritos en numerosas lenguas, párrafos recortados de otros libros. Lo único que faltaba era su nombre. Seguía sin haber una clave para averiguar quién podía ser en realidad: sin nombre ni grado, batallón ni escuadrón. Todas las referencias que figuraban en su libro databan de antes de la guerra, los desiertos de Egipto y Libia en el decenio de 1930, entremezcladas con referencias al arte rupestre o al arte de los museos o notas de diario de su diminuta caligrafía. «Ninguna de las Madonnas florentinas», dijo el paciente inglés a Hana, cuando ésta se inclinó sobre él, «es morena».
Se había quedado dormido con el libro en las manos. Ella lo recogió y lo dejó en la mesilla de noche. Lo dejó abierto y se quedó ahí, de pie, leyéndolo. Se prometió no pasar la página.
Mayo de 1936.
Te voy a leer un poema, dijo la esposa de Clifton, con su voz de persona muy cumplida, que es lo que siempre parece, a no ser que seas un íntimo. Estábamos todos en el campamento meridional, junto al fuego.
Caminaba por un desierto.
Y grité:
«¡Ay, Dios, sácame de aquí!»
Una voz dijo: «No es un desierto.»
Yo grité: «Ya, pero…
La arena, el calor, el horizonte vacío.»
Una voz dijo: «No es un desierto.»
Nadie dijo nada.
Ella dijo: «Es de Stephen Crane, quien nunca visitó el desierto.»
«Sí que lo visitó», dijo Madox.