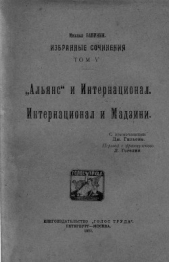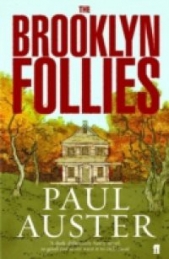Roma Vincit!

Roma Vincit! читать книгу онлайн
En el verano del a?o 43 d. C., la invasi?n romana de Britania se encuentra con un obst?culo inesperado: la desconcertante y salvaje manera que tienen los rudos britanos de enfrentarse a las disciplinadas tropas imperiales. La situaci?n es desesperada, y quiz? la inminente llegada del emperador Claudio para ponerse al frente de las tropas en la batalla decisiva sea el revulsivo que unos legionarios aterrados y desmoralizados necesitan.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
De entre las sombras, un ciervo salió tranquilamente al claro y se dirigía hacia el otro lado, al punto donde el sendero penetraba en los árboles. Era un objetivo mucho más grande, incluso a veinte pasos de distancia, y, sin dudarlo, Cato apuntó teniendo en cuenta la caída y una tendencia a disparar alto y hacia la derecha. La cuerda zumbó, el ciervo se quedó inmóvil y un haz de oscuridad atravesó el aire y cayó en la parte trasera del cuello del animal con un fuerte ¡zas!
El animal se derrumbó, sacudiendo su largo cuello mientras la sangre salpicaba el sotobosque. Cato colocó rápidamente otra flecha en el arco y cruzó el claro a toda prisa. El ciervo, intuyendo el peligro y enloquecido por la afilada flecha que tenía profundamente clavada en el cuello, se levantó con gran dificultad y se fue dando saltos por el sendero que bajaba hasta el río. Haciendo caso omiso de la enmarañada vegetación que se extendía a ambos lados del camino, Cato persiguió a su presa cuesta abajo, quedándose atrás y volviéndola a alcanzar luego, cada vez que el ciervo tropezaba. El animal herido saltó precipitadamente a la orilla y se sumergió en el río. La superficie del agua, que fluía suavemente, estalló en multitud de gotitas que brillaban al atrapar la luz del sol de la tarde.
Cato lo seguía de cerca y se acercó al borde del río. Desde allí parecía mucho más ancho y peligroso que visto desde el claro de más arriba. El ciervo siguió adelante chapoteando y Cato levantó el arco, temiendo furioso que el animal pudiera aún escapar o ser arrastrado por la corriente.
El ciervo avanzó, luchando por mantenerse a flote, y en esos momentos ya se encontraba por lo menos a unos treinta pasos. La segunda flecha le dio justo en medio de la espalda y sus patas traseras se aflojaron, insensibles. Cato dejó el arco en la orilla del río y se metió en el agua. El lecho del río era firme, cubierto de guijarros y tenía menos de treinta centímetros de profundidad. El agua salpicaba a su alrededor mientras se dirigía hacia el ciervo con la daga desenvainada. La segunda flecha le había roto la columna vertebral al ciervo, que se retorcía aterrorizado, tratando desesperadamente de hacer uso de sus patas delanteras y seguir adelante a rastras y manchando el agua con su sangre.
Cato se detuvo, receloso de las pezuñas que se agitaban, y dio la vuelta para situarse delante del animal. Cuando la sombra de Cato cayó sobre la cara del ciervo, éste se quedó paralizado de terror y, aprovechando la oportunidad, Cato clavó la daga en su cuello y se lo cortó de cuajo. Fue un final compasivamente rápido y, tras un último y breve forcejeo, el ciervo quedó inmóvil, con la. mirada de sus ojos sin vida clavada en el vacío. Cato temblaba, por una parte a causa de la energía nerviosa que había liberado durante la desesperada persecución y muerte y, por otra, debido a una extraña sensación de desagrado y vergüenza por haber degollado al animal. Matar a un hombre era distinto. Totalmente distinto. Aunque, ¿por qué tendría que ser peor? Entonces Cato se dio cuenta de que nunca había -matado a un animal como éste. Sí, les había retorcido el pescuezo a algunos pollos, pero aquello le producía desasosiego y la sangre que se arremolinaba a su alrededor lo marcaba. Volvió a bajar la mirada. Luego la dirigió hacia la orilla del río por la que había bajado corriendo. Después volvió sus
Ojos hacia la otra orilla.
– Me pregunto… Cato se giró de espaldas al ciervo y se dirigió hacia la otra orilla, donde los árboles se veían absolutamente negros contra un cielo de un intenso color naranja. Entrecerró los ojos y trató de distinguir la profundidad del agua que tenía delante. Estaba demasiado oscuro y, a tientas, se abrió paso por el agua nerviosamente, asegurando cada paso que daba. La profundidad del río aumentaba gradualmente y la corriente se aceleraba pero, cuando estuvo situado en medio de su curso, el agua sólo le llegaba a la altura de la cadera. A partir de allí la profundidad disminuía de nuevo y pronto estuvo de pie en la otra orilla del río mirando de nuevo hacia el margen ocupado por las legiones.
Se agachó entre las sombras y esperó hasta que el sol se puso del todo y las estrellas salpicaron el cielo de primera hora de la noche, pero no había ni rastro de nadie. No había soldados de guardia, no había patrullas, sólo el sonido de las palomas torcaces y los suaves chasquidos causados por las criaturas de los bosques que se movían a su' alrededor en la oscuridad. Cuando se convenció de que estaba completamente solo, Cato regresó al río, se adentró en el agua hacia el cuerpo del ciervo y lo arrastró hasta el lugar donde había dejado el arco de caza.
El optio sonrió contento. Los hombres de la sexta centuria iban a comer bien aquella noche, y al día siguiente el resto de la legión tendría algo más que agradecerle.
CAPÍTULO VII
– ¿Estás seguro de que es aquí, Optio?
– Sí, señor. -Vespasiano dirigió la mirada hacia el otro lado del río. Aún no había despuntado el día y el perfil de los árboles apenas se distinguía del cielo nocturno. La orilla del río era invisible y el único sonido que llegaba desde el otro extremo del agua era el ululato de un búho. Por detrás del legado el sendero estaba ocupado por una silenciosa aglomeración de legionarios, tensos y alerta frente a cualquier señal de peligro. Las marchas nocturnas eran la pesadilla de la vida militar: uno no tenía ni idea de cuánto había avanzado, había frecuentes altos cuando las columnas se aglomeraban o simplemente topaban unas con otras y siempre acechaba el miedo a una emboscada. Coordinarlas también era una pesadilla, motivo por el cual rara vez los comandantes del ejército realizaban movimientos de tropas entre el atardecer y el amanecer. Pero el plan de ataque elaborado por Plautio y sus oficiales de Estado Mayor requería que la segunda legión cruzara el río y estuviera en posición lo más rápidamente posible y, preferentemente, al amparo de la oscuridad.
Vespasiano no se había acabado de creer su buena suerte cuando le dieron la noticia del descubrimiento de un vado a menos de tres kilómetros del campamento de marcha de la legión. Era tan oportuno que resultaba sospechoso, por lo que había interrogado a fondo al optio. Por lo que sabía sobre las habilidades del muchacho gracias a experiencias anteriores, Cato era inteligente y cauto (dos cualidades que el legado admiraba especialmente) y se podía confiar en que informara con exactitud. No obstante, si el optio había descubierto la existencia del vado con tanta facilidad, sin duda los britanos también conocían su existencia. Bien podía tratarse de una trampa. Se dio cuenta de que habría poco tiempo para comprobar esa hipótesis cuando miró atrás, por encima de su hombro, hacia donde la oscuridad se disipaba frente al horizonte. Había que mandar de inmediato un destacamento de exploradores al otro lado. Si, después de todo, los britanos estaban vigilando el vado, la legión se vería obligada a seguir avanzando río arriba en busca de otro. Pero cuanto más tardaran en cruzar, menos oportunidades tendría el general de coordinar los tres ataques contra las fortificaciones britanas.
– ¡Centurión! -¡Sí, señor! -respondió bruscamente Macro desde allí cerca.
Cruza el río con tus hombres y reconoced la zona en unos ochocientos metros en ambas direcciones al otro extremo del vado. Si no os tropezáis con el enemigo y quedáis convencidos de que podemos cruzar sin ser vistos, envíame un mensajero. Mejor que sea Cato.
– Sí, señor. -Si tienes cualquier duda sobre la situación, os volvéis a replegar cruzando el río. ¿Entendido?
– Sí, señor. -Y hacedlo rápidamente. No nos quedan muchas horas de oscuridad para ocultarnos.
Mientras la sexta centuria desfilaba sendero abajo y se adentraba en el río, Vespasiano hizo correr la voz por la columna para que los hombres se sentaran a descansar. Iban a necesitar todas sus fuerzas para el día que tenían por delante. Volviéndose hacia el río, observó aquel desordenado cúmulo negro que lo vadeaba y que parecía causar un barullo inhumano mientras chapoteaba por la suave corriente. La tensión sólo disminuyó cuando Macro y sus hombres llegaron a la otra orilla y el rumor se fue apagando.