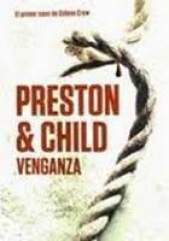Cielos de Barro

Cielos de Barro читать книгу онлайн
Un joven pastor es acusado de cometer un triple asesinato en el cortijo extreme?o donde sus familiares han trabajado como sirvientes durante generaciones. Su ?nica defensa ser? el testimonio sin fisuras de su anciano abuelo, que revelar? una brutal historia de intriga, sometimiento, erotismo y venganza, de la que amos y criados son a la vez testigos y protagonistas. En una ?poca en que la Guerra Civil hizo jirones la existencia de vencedores y vencidos, el relato de un viejo alfarero que no se rinde a la injusticia abrir? heridas a?n sin cicatrizar y cuestionar? los regios cimientos morales de la aristocracia rural espa?ola. Galardonada con el Premio Azor?n de novela en 2000
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
El banquete de la doble boda se celebró en «Los Negrales». Isidora observaba a las novias intentando diferenciarlas, y no miró hacia el vino que escanciaba en la copa de Felipe. Leandro, sentado frente a él, vio cómo lo derramaba.
—Isidora, ¿quieres prestar atención, que parece que estás mirando las musarañas?
—Perdone usted, señorito, estaba mirando a sus hermanas y no me he fijado.
—Pues hay que fijarse. Y haz el favor de no llamar musarañas a mis hermanas.
—¿Yo?
Las carcajadas de Leandro y de Felipe aturdieron a Isidora, y al intentar limpiar con un paño el vino derramado, tumbó la copa y la vertió entera. Victoria observaba la escena desde el otro lado de la mesa, y le indicó que se acercara.
—¿Dónde está el niño?
—En la cocina con Justa, señora.
—¿Lo has vestido con la ropa que te mandé?
—Aviado como un príncipe está con ella.
—Tráemelo.
La expresión de Isidora fue cambiando paulatinamente apenas sin que ella lo advirtiera. Atravesó el jardín llevando orgullosa a su hijo de la mano, y lo condujo hasta la mesa donde Victoria tornaba café con sus tres cuñadas solteras, que no dejaban de abanicarse golpeándose el pecho como si de una penitencia se tratara. En cuanto Victoria vio que la sirvienta se acercaba, se puso en pie, se inclinó hacia el niño y le deshizo el lazo que su madre acababa de anudarle bajo el cuello almidonado de la camisa.
—Hay que hacerlo así. ¿Lo ves?, así. Es una doble lazada. Y las cintas del gorrito deben caerle por atrás, no de este lado. Eres un desastre, Isidora.
La madre quiso rectificar la posición del sombrero, pero Victoria le apartó la mano y le ordenó que continuara atendiendo a los invitados. Se marchaba ya, algo contrariada, cuando el niño comenzó a llorar. Isidora se dio media vuelta. Victoria continuaba inclinada hacia él.
—Yo no quiero ser una niña, mama.
—No se dice mama, eso es una ordinariez, se dice mamá.
Las tres hijas de los marqueses se habían acercado para consolarle.
—¿Te dice mama?
—Sí, desde pequeño, es que pasa más tiempo conmigo que con su madre.
Al oírlas, la cólera de Isidora la llevó a caminar de prisa. Llegó junto a ellas, cogió al niño de la mano, le quitó el sombrero y el lazo que llevaba al cuello, lo cogió en brazos sin decir palabra, y se fue con él a la cocina. Catalina la vio desnudar a su hijo encendida de furia.
—¿Qué ha pasado?
—Que la señora se cree que es suyo.
—Si me hicieras una mijina de caso, no te pasaría lo que te pasa. Déjalo al cuidado de mi suegra, que se haga cargo como de la Inma.
Al día siguiente, Isidora fue sola al cortijo. Y sola le subió el desayuno a Victoria. Ninguna de las dos mujeres se dio los buenos días.
—Dile al niño que venga a darme un beso.
—El niño no está.
—¿Dónde está?
—Está donde tiene que estar.
Y sin dar más explicaciones, salió del dormitorio. Victoria se retiró la bandeja de las piernas. Saltó de la cama, se puso una bata sobre el camisón y sin haber desayunado corrió escaleras abajo. Era la primera vez que abandonaba su habitación recién levantada. En zapatillas, despeinada y sin vestir, caminaba hacia la cocina, pero se detuvo al ver a Catalina al final del pasillo.
—Nina, ven aquí.
Entró en la salita verde. Catalina la siguió asustada, Sabía que Isidora había provocado una tormenta.
—Usted me dirá, señora.
—¿Dónde está el niño?
—¿Qué niño?
—¿Qué niño va a ser?
—Yo qué sé.
—Lo sabes perfectamente.
—Yo no soy quién para contarle a usted de ese niño.
—Catalina, no te consiento que uses ese tono conmigo. ¿Te enteras?
—Sí, señora.
—Dime dónde está.
—Yo no lo sé.
—Está bien, ya veo que es inútil. Dile a Isidora que venga.
Tres días tardó la madre en decir que su hijo estaba al cargo de la suegra de Catalina.
—Vamos a llevarnos bien, Isidora. Vamos a llevarnos bien.
Victoria intentó convencerla de que volviera a llevarlo al cortijo, le prometió que lo trataría como a uno más de la familia, que lo educaría en los mejores colegios y, ante su negativa, la acusó de egoísmo al impedir que recibiera la educación que haría de él un hombre de provecho. Ningún argumento era válido para Isidora, que respondió que hacía tiempo que Catalina le estaba enseñando a su hijo a leer y a escribir. Victoria continuó buscando la forma de convencerla, la amenazó con despedirla, como también a Catalina. Y las dos le contestaron lo mismo:
—Haga usted lo que crea menester, señora.
Pero Victoria lo pensó mejor, despedirlas supondría reconocer su derrota. Debía encontrar la manera de someterlas. Además, no le convenía perder a dos criadas al mismo tiempo. Recordó las palabras de su madre cuando le aconsejaba cómo tratar a la servidumbre. Las criadas son enemigos pagados, decía siempre. Hay que ganarse su respeto demostrando autoridad, y hay que procurar no darles a conocer las propias debilidades. Isidora y Catalina la habían visto débil, ella debía recuperar su fuerza. Y recordó la firmeza de su madre ante Isidora, cuando la sirvienta regresó del frente del sur. Y recordó que, antes de marcharse a la capital, le había abierto el secreter del gabinete para mostrarle unos documentos. Le pidió que los guardara siempre, a no ser que Isidora y Modesto los necesitaran. Y le enseñó el cofre con la medalla de Quica, haciéndole jurar sobre la Biblia que nadie sabría de su existencia. Victoria sacó los avales que certificaban que Isidora y su marido eran afectos al régimen, le exigió a Leandro que se los mostrara a Modesto, y le puso en las manos el cofre, el secreto que hasta entonces había guardado. Catalina los oyó gritar a los dos, dejó la ropa que se disponía a tender al sol y se acercó a la puerta del gabinete.
—Y enséñale esta medalla.
—¿Por qué no lo haces tú?
—Porque estas cosas las resuelven mejor los hombres. Habla con Modesto, dile que lo traiga mañana. Y mañana mismo nos vamos.
—Ese niño no es tuyo.
—Ni ése ni ninguno, porque tú no eres capaz de dármelos.
—¿No será que tú no eres capaz de dármelos a mí?
—Me voy con mi padre, Leandro, con el niño o sin él. Pero te advierto que si me voy sola, no volveré a verte en lo que me queda de vida. Si no me lo llevo, ya te puedes buscar otro cortijo, porque te voy a dejar en la calle.
Catalina corrió a buscar a Isidora y le advirtió de que Victoria tramaba robarle a su hijo. Isidora buscó a Modesto, le dijo que se negara a llevar al niño al cortijo si el señorito se lo pedía, y él no pudo dar crédito a lo que su mujer le contó hasta que Leandro le mostró los documentos, diciéndole que aún bastaba un solo dedo para mandar a prisión a los traidores a la patria.
—¿No querrás pudrirte en la cárcel, verdad?
—Ha pasado mucho tiempo de eso.
—La traición no se olvida, Modesto. Podéis ir los dos a prisión, si os denuncia cualquiera y yo rompo estos avales. ¿Qué sería del niño entonces?
—Usted no sería capaz, señorito.
Leandro le reveló entonces que sabía que Isidora había matado a un hombre. Sacó del cofre la medalla de Quica. Se la mostró. Y le amenazó con entregar a su mujer a la justicia. Añadió que el asesinato tampoco se olvida, y que Isidora podría ir al patíbulo.
—Tu mujer puede acabar en el garrote vil.
—No diga eso, señorito.
—Tráeme al niño.
43
Ya le he dicho que hable con don José María. Y va a hablar con él. Le va a contar lo que a mí me ha contado. Que fue al cortijo esa tarde, le va a contar. Y que vio a todos los muertos cuando no les quedaba ni una hora para conocer otro mundo. Y que hasta habló unas palabras con el señorito Leandro. Y que tuvo la escopeta en las manos. Eso me ha dicho. Y que él la cargó. Pero él no disparó. Él sólo la tuvo en las manos. Sólo quiso saber qué se sentía. Lo mismo que cuando chico. Y le he visto yo el susto en la cara. Un susto muy grande, grandísimo. Pero hoy me ha contado de dónde le viene. Y me ha pedido que yo se lo cuente al señor abogado que le han puesto.