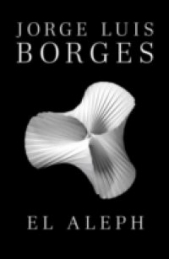Seis problemas para don Isidro Parodi

Seis problemas para don Isidro Parodi читать книгу онлайн
Amantes del g?nero policial, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares dieron cauce de expresi?n a las inquietudes y solaces fruto de su com?n afici?n en los singulares relatos que toman como eje a un «detective» o investigador no menos singular: Isidro Parodi, «el penado de la celda 273» de la Penitenciar?a Nacional, que resuelve los casos que le plantean sin moverse de ella. Publicado en 1942 bajo el pseud?nimo com?n de H. Bustos Domecq, SEIS PROBLEMAS PARA DON ISIDRO PARODI est? integrado por seis piezas que, pese a ser completamente independientes, van desplegando en un segundo plano ante el lector todo un elenco de personajes que, sometidos a un ba?o de humor corrosivo que les imprime rasgos y aires propios de «grand guignol», sirven de articuladores de unas tramas que hunden su ra?z en la mejor tradici?n del cuento de misterio. (Alianza Ed.)
Las doce figuras del mundo
Las noches de Goliadkin
El dios de los toros
Las previsiones de Sangi?como
La v?ctima de Tadeo Limardo
La prolongada busca de Tal An
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Trémulo, Molinari extendió la mano, tomó una carta cualquiera y se la dio a Parodi. Éste la miró y dijo:
– Sos un tigre. Ahora me vas a dar la sota de espadas.
Molinari sacó otra carta y se la entregó.
– Ahora el siete de bastos.
Molinari le dio una carta.
– El ejercicio te ha cansado. Yo sacaré por vos la última carta, que es el rey de copas.
Tomó, casi con negligencia, una carta y la agregó a las tres anteriores. Después le dijo a Molinari que las diera vuelta. Eran el rey de copas, el siete de bastos, la sota de espadas y el cuatro de copas.
– No abrás tanto los ojos -dijo Parodi-. Entre todos esos naipes iguales hay uno marcado; el primero que te pedí pero no el primero que me diste. Te pedí el cuatro de copas, me diste la sota de espadas; te pedí la sota de espadas, me diste el siete de bastos; te pedí el siete de bastos y me diste el rey de copas; dije que estabas cansado y que yo mismo iba a sacar el cuarto naipe, el rey de copas. Saqué el cuatro de copas, que tiene estas pintitas negras.
»Abenjaldún hizo lo mismo. Te dijo que buscaras el druso número 1, vos le trajiste el número 2; te dijo que trajeras el 2, vos le trajiste el 3; te dijo que trajeras el 3, vos le trajiste el 4; te dijo que iba a buscar el 4 y trajo el 1. El 1 era Ibrahim, su amigo íntimo. Abenjaldún podía reconocerlo entre muchos… Esto les pasa a los que se meten con extranjeros. Vos mismo me dijiste que los drusos son una gente muy cerrada. Decías bien, y el más cerrado de todos era Abenjaldún, el decano de la colectividad. A los otros les bastaba desairar a un criollo; él quiso tomarlo para risa. Te dijo que fueras un domingo y vos mismo me dijiste que el viernes era el día de sus misas; para que estuvieras nervioso, te hizo tres días a puro té y Almanaque Bristol; encima te hizo caminar no sé cuántas cuadras; te largó a una función de drusos ensabanados y, como si el miedo fuera poco para confundirte, inventó el asunto de las figuras del almanaque. El hombre estaba de bromas; todavía no había revisado (ni revisaría nunca) los libros de contabilidad de Izedín; de esos libros hablaban cuando vos entraste; vos creíste que hablaban de novelitas y de versos. Quién sabe qué manejos había hecho el tesorero; lo cierto es que mató a Abenjaldún y quemó la casa, para que nadie viera los libros. Se despidió de ustedes, les dio la mano -cosa que no hacía nunca-, para que dieran por sentado que se había ido. Se escondió por ahí cerca, esperó que se fueran los otros, que ya estaban hartos de la broma, y cuando vos, con la caña y la venda, estabas buscándolo a Abenjaldún, volvió a la secretaría. Cuando volviste con el viejo, los dos se rieron de verte caminando como un cieguito. Saliste a buscar un segundo druso; Abenjaldún te siguió para que volvieras a encontrarlo y te hicieras cuatro viajes a puro golpe, trayendo siempre la misma persona. El tesorero, entonces, le dio una puñalada en la espalda: vos oíste su grito. Mientras volvías a la pieza, tanteando, Izedín huyó, prendió fuego a los libros. Luego, para justificar que hubieran desaparecido los libros, prendió fuego a la casa.
Pujato, 27 de diciembre de 1941
Las noches de Goliadkin
A la memoria del Buen Ladrón
I
Con una fatigada elegancia, Gervasio Montenegro -alto, distinguido, borroso, de perfil romántico y de bigote lacio y teñido- subió al coche celular y se dejó voiturer a la Penitenciaría. Se hallaba en una situación paradójica: los cuantiosos lectores de los diarios de la tarde se indignaban, en todas las catorce provincias, de que tan conocido actor fuera acusado de robo y asesinato; los cuantiosos lectores de los diarios de la tarde sabían que Gervasio Montenegro era un conocido actor, porque estaba acusado de robo y asesinato. Esta admirable confusión era obra exclusiva de Aquiles Molinari, el ágil periodista a quien había dado tanto prestigio el esclarecimiento del misterio de Abenjaldún. También se debía a Molinari que la policía permitiera a Gervasio Montenegro esa irregular visita a la cárcel: en la celda 273 estaba recluido Isidro Parodi, el detective sedentario, a quien Molinari (con una generosidad que a nadie engañaba) atribuía todos sus triunfos. Montenegro, fundamentalmente escéptico, dudaba de un detective que hoy era un presidiario numerado y ayer había sido peluquero en la calle Méjico; por otra parte, su espíritu, sensible como un Stradivarius, se crispaba ante esa visita de mal augurio. Sin embargo, se había dejado persuadir; comprendía que no debía enemistarse con Aquiles Molinari, que, según su vigorosa expresión, representaba el cuarto poder.
Parodi recibió al aclamado actor sin levantar los ojos. Cebaba, lento y eficaz, un mate en un jarrito celeste. Montenegro ya se disponía a aceptarlo; Parodi, sin duda coartado por la timidez, no se lo ofreció; Montenegro, para darle valor, le palmeó el hombro y encendió un cigarrillo de un atado de Sublimes que había en un banquito.
– Viene antes de hora, don Montenegro; ya sé lo que lo trae. Es el asunto ese del brillante.
– Veo que estos sólidos muros no son obstáculo para mi fama -se apresuró a observar Montenegro.
– Qué van a ser. No hay como este recinto para saber lo que sucede en la República: desde las pillerías de todo un general de división hasta la obra cultural que realiza el último infeliz de la radio.
– Comparto su aversión a la radio. Como siempre me decía Margarita -Margarita Xirgu, usted sabe-, los artistas, los que llevamos las tablas en la sangre, necesitamos el calor del público. El micrófono es frío, contra natura. Yo mismo, ante ese artefacto indeseable, he sentido que perdía la comunión con mi público.
– Yo que usted me dejaba de artefactos y comuniones. He leído los sueltitos de Molinari. El muchacho es habilidoso con la pluma, pero tanta literatura y tanto retrato acaban por marear. ¿Por qué no me cuenta las cosas a su modo, sin arte ninguno? A mí me gusta que me hablen claro.
– Estamos de acuerdo. Por lo demás, estoy capacitado para complacerlo. La claridad es privilegio de los latinos. Sin embargo, usted me permitirá arrojar un velo sobre cierto suceso que compromete a una dama de la mejor sociedad de La Quiaca -allí, como usted sabe, todavía queda gente bien-. Laissez faire, laissez passer. La necesidad impostergable de no empañar el nombre de esa dama que para el mundo es un hada de salón -y para mí, un hada y un ángel- me obligó a interrumpir mi gira triunfal por las Repúblicas indoamericanas. Porteño al fin, yo había esperado no sin nostalgia la hora del regreso y no creí jamás que la enturbiarían circunstancias que bien pueden calificarse de policiales. En efecto, en cuanto llegué a Retiro, me arrestaron; ahora se me acusa de un robo y dos asesinatos. Para coronar el accueil, los polizontes me despojaron de una joya tradicional que yo había adquirido horas antes, en circunstancias muy pintorescas, al atravesar el Río Tercero. Bref, aborrezco los vanos circunloquios y contaré la historia ab initio, sin excluir, por cierto, la vigorosa ironía que invenciblemente sugiere el espectáculo moderno. También me permitiré algún toque de paisajista, alguna nota de color.
»El 7 de enero, a las cuatro y catorce a.m., sobriamente caracterizado de tape boliviano, abordé el Panamericano, en Mococo, eludiendo hábilmente -cuestión de savoir faire, mi querido amigo- a mis torpes y numerosos perseguidores. La generosa distribución de algunos autorretratos autografiados logró mitigar, ya que no abolir, la desconfianza de los empleados del expreso. Me destinaron un camarote que me resigné a compartir con un desconocido, de notorio aspecto israelita, a quien despertó mi llegada. Supe después que ese intruso se llamaba Goliadkin y qué traficaba en diamantes. ¡Quién diría que el malhumorado israelita que el azar ferroviario me deparara, iba a envolverme en una indescifrable tragedia!