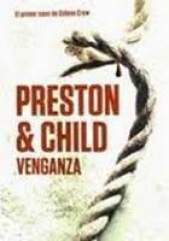Los hermanos Karamazov

Los hermanos Karamazov читать книгу онлайн
Tragedia cl?sica de Dostoievski ambientada en la Rusia del siglo XIX que describe las consecuencias que tiene la muerte de un padre posesivo y dominante sobre sus hijos, uno de los cuales es acusado de su asesinato.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Tal vez era un hombre inclinado al misticismo. Como hecho expresamente, la llegada al mundo y la muerte de su hijo de seis dedos coincidieron con otro hecho sobremanera insólito e inesperado que dejó en él «un recuerdo imborrable», según su propia expresión. La noche que siguió al entierro del niño, Marta Ignatievna se despertó y creyó oír el llanto de un recién nacido. Tuvo miedo y despertó a su marido. Grigori prestó atención y dijo que más bien parecían «gemidos de mujer». Se levantó y se vistió. Era una tibia noche de mayo. Salió al pórtico y advirtió que los gemidos llegaban del jardín. Pero por la noche el jardín estaba cerrado con llave por el lado del patio y sólo se podía entrar en él por allí, ya que estaba rodeado por una alta y sólida empalizada. Grigori volvió a la casa, encendió una linterna, cogió la llave y, sin hacer caso del terror histérico de su mujer, seguro de que su hijo le llamaba, pasó en silencio al jardín. Una vez allí se dio cuenta de que los lamentos partían del invernadero que había no lejos de la entrada. Abrió la puerta y quedó atónito ante el espectáculo que se ofrecía a su vista: una idiota del pueblo que vagaba por las calles y a la que todo el mundo conocía por el sobrenombre de Isabel Smerdiachtchaia acababa de dar a luz en el invernadero y se moría al lado de su hijo. La mujer no dijo nada, por la sencilla razón de que no sabía hablar... Pero todo esto requiere una explicación.
CAPÍTULO II
Isabel Smerdiachtchaia
Había en todo esto algo especial que impresionó profundamente a Grigori y acabó de confirmarle una sospecha repugnante que había concebido. Isabel era una muchacha bajita, de apenas un metro cuarenta de talla, como recordaban enternecidas, después de su muerte, las viejas de buen corazón de la localidad. Su rostro de veinte años, ancho, rojo y sano, tenía la expresión de la idiotez y una mirada fija y desagradable, aunque plácida. Tanto en verano como en invierno, iba siempre descalza y sólo llevaba sobre su cuerpo una camisa de cáñamo. Sus cabellos, extraordinariamente espesos y rizados como la lana de las ovejas, daban sobre su cabeza la impresión de un gorro. Generalmente estaban llenos de tierra y mezclados con hojas, ramitas y virutas, pues Isabel dormía siempre en el suelo, y a veces sobre el barro. Su padre, Ilia, hombre sin domicilio, viejo, pobre y dominado por la bebida, trabajaba como peón desde hacía mucho tiempo en la propiedad de unos burgueses de la población. Su madre había muerto hacía ya muchos años, Siempre enfermo y amargado, Ilia vapuleaba sin piedad a su hila cada vez que aparecía en la casa. Pero Isabel iba pocas veces, ya que en cualquier hogar de la población la socorrían al ver que era una enferma mental que no tenía más ayuda que la de Dios.
Los amos de Ilia y otras muchas personas caritativas, comerciantes especialmente, habían intentado repetidas veces vestir a Isabel con decencia. Un invierno, incluso le pusieron una pelliza y unas botas. Ella se dejaba vestir dócilmente, pero después, en cualquier parte, con preferencia en el porche de la iglesia, se quitaba lo que le habían regalado —fuera un chal, una falda, una pelliza, un par de botas—, lo dejaba allí mismo y se iba, descalza y sin más ropa que la camisa, como siempre había ido.
Un nuevo gobernador, al inspeccionar nuestra localidad, quedó desagradablemente impresionado al ver a Isabel y, aunque se dio cuenta de que era una criatura inocente —y además así se le dijo—, declaró que una joven que iba por la calle en camisa era un atentado contra la decencia y que había que poner fin a aquello. Pero el gobernador se fue e isabel siguió viviendo como vivía.
Murió su padre, y entonces, al quedar huérfana, todas las personas piadosas de la ciudad redoblaron sus atenciones hacia ella. Incluso los chiquillos, ralea sumamente agresiva en nuestro país, sobre todo si son escolares, no la zaherían ni maltrataban. Entraba en casas que no la conocían y nadie la echaba: por el contrario, todos la recibían amablemente y le daban medio copec. Ella se llevaba estas monedas y, sin pérdida de tiempo, las echaba en algún cepillo, en la iglesia o en la cárcel. Si le daban en el mercado un panecillo, lo regalaba al primer niño que vela o detenía a cualquier gran señora para ofrecérselo. Y la dama lo aceptaba con sincera alegría. No se alimentaba más que de pan y agua. Si entraba en una tienda importante donde había dinero y mercancías de valor, los dueños nunca desconfiaban de ella: sabían que no cogería un solo copec aunque tuviera miles de rublos al alcance de su mano.
Iba pocas veces a la iglesia. Dormía en los pórticos o en un huerto cualquiera, después de haber franqueado la valla, pues en nuestro país hay todavía muchas vallas que hacen las veces de muros. Una vez a la semana en verano, y todos los días en invierno iba a la casa de los amos de su difunto padre, pero sólo por la noche, que pasaba en el vestíbulo o en el establo. La gente s asombraba de que pudiera soportar semejante vida, pero se había acostumbrado. Pese a su escasa talla, poseía una constitución excepcionalmente robusta. Algunos decían que obraba así por orgullo, pero esta afirmación era insostenible. No sabía hablar; a lo sumo podía mover la lengua y emitir algún sonido. ¿Cómo podía tener orgullo una persona así?
Una noche de septiembre clara y cálida, en que la luna brillaba en el cielo, a una hora avanzada, un grupo de cinco o seis alegres trasnochadores embriagados regresaban del club a sus casas por el camino más corto. La callejuela que seguían estaba bordeada a ambos lados por una valla tras la cual se extendían las huertas de la: casas ribereñas. Desembocaba en un pontón tendido sobre una de esas balsas alargadas e infectas a las que en nuestro país se da el nombre de ríos. Allí durmiendo entre las ortigas, estaba Isabel Los trasnochadores la vieron, se detuvieron cerca de ella y empezaron a reír y bromear con el mayor cinismo. Un muchacho que figuraba en el grupo hizo esta singular pregunta:
—¿Se puede considerar como mujer a semejante monstruo?
Todos contestaron negativamente con un gesto de sincera aprensión. Pero Fiodor Pavlovitch, que formaba parte de la pandilla, manifestó que se podía ver en ella una mujer perfectamente, y que incluso tenía el excitante atractivo de la novedad y otras cosas parecidas. En aquella época, Fiodor Pavlovitch se complacía en desempeñar su papel de bufón y le gustaba divertir a los ricos como un verdadero payaso, aunque aparentemente era igual a ellos. Con un crespón en el sombrero, pues acababa de enterarse de la muerte de su primera esposa, llevaba una vida tan disipada, que incluso los libertinos más curtidos se sentían cohibidos ante él. La paradójica opinión de Fiodor Pavlovitch provocó la hilaridad del grupo. Uno de sus compañeros empezó a incitarle; otros mostraron una mayor aprensión todavía, aunque siempre con grandes risas. Al fin, todos siguieron su camino.
Más adelante, Fiodor Pavlovitch juró que se había marchado con los demás. Tal vez decía la verdad, pues nadie supo jamás quién estuvo allí. Cinco o seis meses después, el embarazo de Isabel provocó la indignación general y se buscó al que hubiera podido ultrajar a la pobre criatura. Pronto circularon rumores que acusaban a Fiodor Pavlovitch. ¿De dónde salió este rumor? Del alegre grupo sólo quedaba entonces en la ciudad un hombre de edad madura, respetable consejero de Estado, que tenía hijas mayores y que nunca habría contado nada aunque aquella noche hubiera ocurrido algo importante. Los demás se habían dispersado. Sin embargo, los rumores insistían en acusar a Fiodor Pavlovitch. Él no se mostró ofendido y no se dignó responder a los tenderos y a los burgueses. Entonces era un hombre orgulloso que sólo dirigía la palabra a los funcionarios y a los nobles que eran sus compañeros asiduos y a los que tanto divertía.