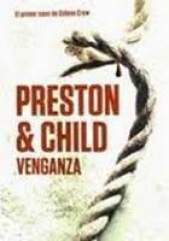Los hermanos Karamazov

Los hermanos Karamazov читать книгу онлайн
Tragedia cl?sica de Dostoievski ambientada en la Rusia del siglo XIX que describe las consecuencias que tiene la muerte de un padre posesivo y dominante sobre sus hijos, uno de los cuales es acusado de su asesinato.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Este dolor no es menos profundo que el silencioso. Los lamentos sólo calman desgarrando el corazón. Este dolor no quiere consuelo: se nutre de la idea de que es inextinguible. Los lamentos no son sino el deseo de abrir aún más la herida.
—Usted es ciudadana, ¿verdad? —preguntó el starets, mirándola con curiosidad.
—Sí, padre: somos campesinos de nacimiento, pero vivimos en la ciudad. He venido sólo para verte. Hemos oído hablar de ti, padre mío. He enterrado a mi hijo, que era un niño pequeño: Para rogar a Dios, he visitado tres monasterios, y me han dicho: «Ve allí, Nastasiuchka [13]», es decir, a verle a usted, padre mío, a verle a usted. Y vine. Ayer fui a la iglesia y hoy he venido aquí.
—¿Por qué lloras?
—Por mi hijo. Le faltaban tres meses para cumplir tres años. El recuerdo de este hijo me atormenta. Era el menor. Nikituchka [14]y yo hemos tenido cuatro, pero no nos ha quedado ninguno, mi bienamado padre, ninguno. Enterré a los tres primeros y no sentí tanta pena. Pero a este último no puedo olvidarlo. Me parece tenerlo delante. No se va. Tengo el corazón destrozado. Contemplo su ropita, su camisa, sus zapatitos y me echo a llorar. Pongo, una junto a otra, todas las cosas que han quedado de él, las miro y lloro. Dije a Nikituchka, mi marido: «Oye, déjame ir en peregrinación...» Es cochero, padre mío. Tenemos bienes. Los caballos y los coches son nuestros. Pero ¿para qué los queremos ahora? Mi Nikituchka debe de estar bebiendo desde que le dejé. Lo ha hecho otras veces: cuando lo dejo pierde los ánimos. Pero ahora no pienso en él. Ya hace tres meses que he dejado la casa, y lo he olvidado todo, y no quiero acordarme de nada. ¿Para qué me sirve mi marido ahora? He terminado con él y con todos. No quiero volver a ver mi casa ni mis bienes. Ojalá me hubiese muerto.
—Oye —dijo el starets—, un gran santo de la antigüedad vio en el templo a una madre que lloraba como lloras tú, porque el Señor se le había llevado a su hijito. Y el santo le dijo: «Tú no sabes lo atrevidos que son estos niños ante el trono de Dios. En el reino de los cielos no hay nadie que tenga el atrevimiento que tienen esas criaturas. Le dicen a Dios que les ha dado la vida, pero que se la han vuelto a quitar apenas han visto la luz. Y tanto insisten y reclaman, que el Señor los hace ángeles. Por eso debes alegrarte en vez de llorar, ya que tu hijito está ahora con el Señor, en el coro de ángeles.» Esto es lo que dijo en la antigüedad un santo a una mujer que lloraba. Era un gran santo y lo que decía era la pura verdad. Así, tu hijo está ante el trono del Señor, y se divierte y ruega a Dios por ti. Llora si quieres, pero alégrate.
La mujer lo escuchaba con la cabeza inclinada y la cara apoyada en la mano.
—Lo mismo me decía mi Nikituchka para consolarme: «No hay motivo para que llores. Seguro que nuestro hijo está cantando ahora en el coro de ángeles ante el Señor.» Y mientras me decía esto, lloraba. Yo le decía: «Sí, ya lo sé: está con el Señor, porque no puede estar en otra parte. Pero no está aquí, cerca de nosotros, como estaba antes...» ¡Oh, si yo pudiera volver a verlo una vez, aunque sólo fuera una vez, sin acercarme a él, sin decirle nada, escondida en un rincón! ¡Si pudiera verle un instante, oírle jugar y verle llegar de pronto, gritando con su vocecita: «¿Dónde estás, mamá?», como hacía tantas veces! ¡Si yo pudiera oírle corretear por la habitación, venir a mí corriendo, riendo y gritando, como recuerdo que solía hacer! ¡Si pudiese aunque sólo fuera oírle! ¡Pero no está en la casa, padre mío, y no podré oírle nunca más! Mira su cinturón. Pero él no está, no volverá a estar nunca.
Sacó de su pecho un diminuto cinturón. Apenas lo vio, empezó a sollozar, cubriéndose el rostro con las manos, entre cuyos dedos luían las lágrimas a torrentes.
—¡Mirad! —exclamó el starets—. Es la antigua Raquel que llora a sus hijos, sin que haya para ella consuelo, porque ya no están en el mundo [15]. Esta es la suerte que se reserva aquí abajo a las madres. No te consueles, no hace falta que tengas consuelo. Llora. Pero cada vez que llores, acuérdate que tu hijo es un ángel de Dios, que desde allá arriba lo mira y lo ve, y que tus lágrimas le complacen y las muestra al Señor. Derramarás lágrimas todavía mucho tiempo, pero, al fin, sentirás una serena alegría, y las lágrimas que ahora son amargas serán entonces purificadoras lágrimas de ternura que borran los pecados. Rogaré por el descanso del alma de tu hijo. ¿Cómo se llamaba?
—Alexei, padre mío.
—Es un bonito nombre. Su patrón era el varón de Dios Alexei, ¿verdad?
—Sí, padre: Alexei, varón de Dios.
—¡Qué gran santo! Rogaré por tu hijito: no olvidaré tu aflicción en mis oraciones. Y también rogaré por la salud de tu marido. Pero ten en cuenta que es un pecado abandonarle. Vuelve a su lado y cuida de él. Desde allá arriba tu hijo ve que has abandonado a su padre, y esto le aflige. ¿Por qué turbas su paz? Tu hijito vive, pues el alma tiene vida eterna; no está en la casa, pero lo tienes cerca de ti, aunque no lo veas. Sin embargo, no esperes que vaya a tu casa si te oye decir que la detestas. ¿Para qué ha de ir, si en la casa no hay nadie, si en ella no puede encontrar a su madre y a su padre juntos? Ahora llegaría, te vería atormentada y te enviaría apacibles sueños. Vuelve hoy mismo al lado de tu esposo.
—Te obedeceré, padre mío, iré. Has leído en mi corazón. ¡Espérame, Nikituchka; espérame, querido!
La mujer continuó lamentándose, pero el staretsse había vuelto ya hacia una viejecita que no vestía de peregrina, sino que llevaba un vestido de calle corriente. Se leía en sus ojos que tenía algo que decir. Era viuda de un suboficial y habitaba en nuestro pueblo. Su hijo Vasili, empleado en una comisaría, se había trasladado a Irkutsk (Siberia). Le había escrito dos veces. Luego, desde hacía un año, no había dado señales de vida. Había intentado informarse, pero no sabía adónde dirigirse.
—El otro día, Estefanía Ilinichna Bedriaguine, rica tendera, me dijo: «Lo que debes hacer, Prokhorovna, es escribir en un papel el nombre de tu hijo. Entonces vas a la iglesia y encargas oraciones por el descanso de su alma. Así, él se sentirá inquieto y te escribirá. Es un procedimiento seguro que se ha empleado muchas veces.» Yo no me he atrevido a hacerlo sin consultarte. Tú que en todo nos iluminas, dime: ¿está eso bien?
—Te guardarás mucho de hacerlo. Sólo que lo hayas preguntado es vergonzoso. Nadie puede orar por el descanso de un alma viviente, y menos aún una madre. Eso es tan gran pecado como la hechicería. Sólo por tu ignorancia se te puede perdonar. Ruega por su salud a la Reina de los Cielos, rápida mediadora y auxiliadora de los pecadores, y pídele que perdone tu error. Y entonces, Prokhorovna, verás como tu hijo, o regresa o te escribe. Ve tranquila: tu hijo vive, te lo digo yo.
—Que Dios te premie, padre bienamado, bienhechor nuestro, que ruegas por nosotros, por la redención de nuestros pecados.
El staretsmiraba ya unos ojos ardientes que se fijaban en él. Eran los ojos de una campesina todavía joven, pero extenuada y con aspecto de enferma del pecho. Permanecía muda y, mientras dirigía al staretsuna mirada de imploración, parecía temer aproximarse a él.