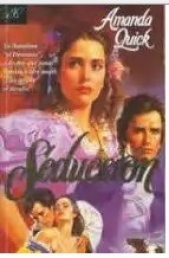Los muros de Jerico

Los muros de Jerico читать книгу онлайн
El mayor grupo de comunicaciones de nuestro tiempo posee para el gobierno de los Estados Unidos un valor estrat?gico mayor que el de ej?rcitos o flotas. Jaime, ejecutivo del grupo, un hombre que se debate entre los que fueron ideales de juventud y su actual estatus social aburrido y estable, conoce a Karen, una seductora y atractiva compa?era de trabajo que le introduce en un movimiento filos?fico-religioso continuador de los c?taros medievales. A partir de entonces, se ver? arrastrado a una aventura en la que poder, seducci?n, amor y muerte se aglutinan en una trama en la que el control del grupo parece ser el fin ?ltimo.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Pedro llamó a sus caballeros más fieles y se dirigió a Barcelona. La guerra del año anterior contra los invasores almohades le había proporcionado tantas deudas como gloria y, al tener las arcas vacías tuvo que hipotecar las propiedades que le quedaban. Gracias al dinero reunió a toda prisa un nuevo ejército y, avanzando hacia los Pirineos, aprovechó el buen tiempo de agosto para cruzar los montes hasta Gascuña. Allí tomó los castillos ocupados por cruzados que estaban en su camino y, sin detenerse, y ni siquiera llegar a la ciudad de Tolosa, se dirigió a marchas forzadas a Muret donde esperaba chocar con el grueso del ejército enemigo.
La muchedumbre lo recibía por el camino como el salvador de Occitania, y los condes de Foix, Cominges y Tolosa se unieron a él en las afueras de Muret poniéndose bajo sus órdenes como vasallos suyos que eran. Y Pedro tomó el mando como señor de todos ellos.
Corba cabalgó junto a las tropas de Tolosa a la búsqueda de su amado. «Mi caballero, mi amor, mi rey», le dijo cuando se encontraron, con lágrimas de alegría en sus ojos verdes, mientras hincando una rodilla en el suelo le besaba la mano. Delante de los nobles, él aceptó su saludo como rey, pero en la intimidad de su tienda unió sus lágrimas de felicidad a las de ella y le dio mil besos de amante a cambio del aceptado como rey.
Poco tiempo pudo disfrutar del amor de Corba. El ejército estaba formado por gentes venidas de lugares distintos, hablando distintas lenguas, rezando a distintos dioses y opinando distinto en cada ocasión.
Pronto Pedro discutía agriamente con el conde de Tolosa: «¡El cobarde es más cortesano y político que guerrero! ¡Dios quiera que la estirpe de ese tipo de gente jamás gobierne el mundo! ¡Ya lo demostró en el sitio de Castelnaudary! Tenía encerrado a Simón de Montfort, vencido y casi rendido, para al final retirarse sin acabar el trabajo, como si él, Ramón, fuera el verdadero derrotado.»
Ahora el conde de Tolosa, Ramón VI, le pedía que esperara a los ejércitos que acudían a reforzarles desde Provenza, con Sancho, conde del Rosellón, al frente, y desde Bearn al mando del vizconde Guillem de Montcada.
Pedro dijo que no esperaba.
Además, Ramón VI quería fortificar el campamento. Simón de Montfort y su temible caballería cruzada se encontraban tras los muros de Muret, donde habían llegado con sus refuerzos el día anterior. En Muret no había suficientes víveres para que tantos pudieran aguantar un sitio ni por un par de días y por lo tanto, saldrían a la carga el día siguiente. Según el conde, era mejor recibirlos bajo una nube de flechas y piedras lanzadas desde el campamento fortificado. La táctica de Ramón era prudente, pero él no seguiría.
¿Por qué no escuchar el consejo de Ramón, mejor conocedor de los cruzados? ¿Por qué no esperar los refuerzos? ¿Por qué no fortificarse?
Pedro conocía bien la respuesta. Había llegado a marchas forzadas de días enteros de camino hasta esta húmeda llanura en busca de su destino. Y se enfrentaría a él con la gallardía de un rey, en el campo de batalla, al frente de sus tropas y con sus armas de caballero.
Su destino, opaco y misterioso, le esperaba en la oscuridad de la noche lluviosa, en algún lugar entre su tienda de combate y las murallas de Muret. Cumpliría su pacto con Dios.
No podía seguir con su duda; debía saber, y con urgencia, si Dios censuraba su apoyo a los cátaros y su desobediencia al Papa o si estaba con él, el rey de Aragón.
Hoy y aquí, Dios juzgaría al rey Pedro.
Jaime despertó sobresaltado de su ensueño. Lo recordaba todo, tal y como si hubiera ocurrido sólo un momento antes. El pasado y el presente volvían a cruzarse. Y sentía el peligro. Un peligro sólido y palpable más allá del pasado.
Jaime olía el peligro del futuro. De un futuro muy, muy cercano.
DOMINGO
65
El alba apareció en algún lugar entre las nubes por encima del océano Atlántico y poco después empezaron a servir el desayuno. Jaime no había conseguido dormir después de su ensoñación; los pensamientos cruzando su mente, descontrolados, no le dejaron.
Una mezcla de sorpresa excitada y confusión lo invadía; ¡el proceso de recuerdo funcionaba solo! Había vuelto a su vida del siglo xiii por sí mismo, sin necesidad de Montsegur ni del singular cáliz, ni del tapiz, ni de Dubois. Sabía que lo mismo ocurrió con Karen, pero le maravillaba que le pasara a él.
Con el desayuno, su mente fue abandonando la sorpresa en favor de la intrigante historia.
Sentía un deseo irrefrenable de saber si la batalla aconteció, su desenlace y cuál fue el destino de Corba y Pedro. ¿Habrían continuado amándose hasta el fin de sus días?
Pedro, el rey. Pedro, el hombre. Quizá sólo un juguete en las manos de una seductora dama occitana. Roto entre dos fidelidades. Entre dos dioses. Lleno de dudas, acudía al combate dejando al Dios verdadero o quizá al azar la misión de juzgar si estaba en lo cierto o equivocado. Temiendo perder su alma para la eternidad y, a pesar de su miedo, arriesgando perderla con tal de salvar a su amor. Sintió una gran ternura por Pedro.
El caballero heroico que acudía a su dama, dispuesto a darlo todo por ella, enfrentándose a los mayores poderes de su tiempo: el Papa y los cruzados.
La imagen de la tienda de campaña iluminada por el candelabro de siete bujías continuaba en su retina. Quizá fuera el rey más poderoso de su tiempo, pero en la soledad de la noche, rezando arrodillado frente a la cruz de su espada clavada en el suelo, era un hombre más. El hombre eterno. El que había vivido una y otra vez durante miles de años. Sintiéndose solo en la oscura noche, con sus dudas y sus miedos como únicos compañeros y con el peligro acechándole fuera, en las tinieblas, como lobo hambriento. Pero jamás huiría.
Podría cabalgar en el corcel más rápido, llegar a la costa y embarcarse en el bajel más marinero. Podría arribar a la isla de los dragones y de los unicornios y esconderse allí en la gruta más profunda. Pero no escaparía jamás de sí mismo, ni del deseo febril de ser amado por su amada. Y por ello, a pesar del peligro y de su temor, no huiría, y el día siguiente saldría a buscar su destino y se enfrentaría a él, cualquiera que éste fuera. Como tantos y tantos hombres lo habían hecho a través de los siglos. Y tantos hombres y mujeres lo hacían cada día de sus vidas. Vidas anónimas de héroes anónimos que cabalgando en autobuses o automóviles luchaban contra el miedo, enfrentándose a su destino, defendiendo su pequeña libertad, su dignidad, su amor.
Jaime contemplaba las nubes algodonosas por debajo del aparato y sorbía su café. Consultó su reloj. Eran las tres de la madrugada en Los Angeles. Cerró los ojos y no se resistió a sus pensamientos. ¿Hacia dónde le conduciría esta aventura? La actual, la del tiempo presente. Pero ¿cuál era el tiempo presente? El presente para él era el futuro para Pedro. El futuro para Pedro era el pasado para Jaime. ¿Cuántas reencarnaciones habría vivido?;En cuántas estaba Karen con él? ¿Cuántas más tendría? Demasiadas preguntas. Ninguna respuesta.
Se sintió angustiado. Pequeño. Confuso. Y deseó algo que hacía tiempo no deseaba. Rezar.
Al Dios católico. Al Dios bueno de los cátaros. Al mismo Dios. O a ninguno.
Empezó a murmurar:
– Padre nuestro, que estás…
«He llegado bien. Un beso. Pedro.»
Se aseguró de que el mensaje salía y borró toda referencia a el en su PC. Era lo acordado. Nada de llamadas telefónicas ni a la Corporación ni a los teléfonos de Karen; comunicarse a través de internet era mucho más seguro. El PC de Karen estaba protegido con doble clave secreta de acceso, y ella borraría de inmediato el mensaje de Jaime tan pronto lo recibiera.