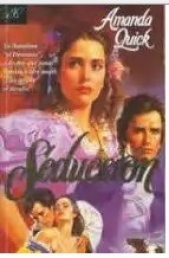Los muros de Jerico

Los muros de Jerico читать книгу онлайн
El mayor grupo de comunicaciones de nuestro tiempo posee para el gobierno de los Estados Unidos un valor estrat?gico mayor que el de ej?rcitos o flotas. Jaime, ejecutivo del grupo, un hombre que se debate entre los que fueron ideales de juventud y su actual estatus social aburrido y estable, conoce a Karen, una seductora y atractiva compa?era de trabajo que le introduce en un movimiento filos?fico-religioso continuador de los c?taros medievales. A partir de entonces, se ver? arrastrado a una aventura en la que poder, seducci?n, amor y muerte se aglutinan en una trama en la que el control del grupo parece ser el fin ?ltimo.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
A continuación les notificó su viaje a Europa. Los demás coincidieron en que no era una buena señal, y aunque el grupo se afanaba trabajando a contrarreloj, con la ausencia de Jaime, el informe para la presentación a Davis se retrasaría al menos cinco días.
Cuando la conversación terminaba, Dubois le preguntó:
– ¿Está aún interesado en recordar hoy?
57
¿Con quién estaba el verdadero Dios? ¿Con el Papa o con los cátaros?
Hacía unos momentos que Miguel y Hug terminaron su discusión sobre cómo actuar frente a la cruzada contra los cátaros, y ambos habían salido de la tienda. Hug fue a la búsqueda del juglar Huggonet, que traía un mensaje para el rey.
Jaime quedó pensativo mientras Fátima le servía otra infusión. Veía los argumentos y la lógica tanto de Hug como de Miguel. Sus sentimientos iban con Hug.
Las noticias que le llegaban de las tierras occitanas le indignaban, no podía consentir la masacre de sus vasallos, no podía consentir que le despojaran de sus derechos feudales.
Ahora su antiguo enemigo Ramón VI, conde de Tolosa, le ofrecía juramento de fidelidad, tal como antes hicieran el resto de nobles occitanos. Y si Jaime lo aceptaba, estaría obligado a ayudar al conde. De todos modos Ramón estaba casado con su hermana, y esto también le obligaba.
Pero la lógica estaba con la opción de Miguel; como vasallo del Papa -tal como su título de El Católico acreditaba-, debía seguir sus órdenes. Con el poder de la excomunión en manos de Inocencio III, enfrentarse a él era peligrosísimo.
Pero ¿eran los cátaros merecedores de la cruel persecución a la cual la Iglesia católica y las gentes del norte les sometían?
Jaime no lo creía. Cierto que los Buenos Hombres cátaros criticaban muchos de los preceptos católicos. Cierto que acusaban a la Iglesia romana de poseer poder y bienes terrenales en exceso. Pero ¿acaso no era verdad? ¿Por qué debían ser perseguidos y exterminados? ¿Por pensar distinto? Dios creó la mente para pensar y le dio al hombre libertad para hacerlo. Quizá demasiada. ¿O era el diablo el creador del pensamiento?
Pero ¿de qué parte estaba el diablo? Según los cátaros, el diablo estaba con el Dios malo, el del odio y la corrupción. El Dios del Antiguo Testamento y del «ojo por ojo».
Ellos se consideraban del lado del Dios bueno, el del espíritu y del alma incorruptibles. El Dios del Evangelio de san Juan. El Dios del AMOR.
Y la ROMA del Papa representaba lo contrario del AMOR (como ocurría cuando AMOR se leía al revés y aparecía ROMA). Inocencio III adoraba pues, según los cátaros, al mal Dios.
¿En qué bando estaría el verdadero Dios?
Fátima le servía otra infusión con graciosos movimientos; sus labios carnosos sonreían prometedores, y su pelo negro azabache desprendía un intenso olor a jazmín. Desde la batalla de las Navas de Tolosa, donde junto a sus compañeras fue tomada como parte del botín, Jaime había pasado todas las noches con ella.
Sin duda las mujeres educadas en un harén eran muy superiores en sus habilidades amatorias a las mujeres cristianas. Sabían dar cariño cuando era preciso, y pasión cuando era pasión lo que se necesitaba. Y él se estaba encariñando con Fátima.
Una vez servida la infusión, ella se sentó a su lado, besándole ligeramente el cuello; estremeciéndose, él la cogió por la cintura. Ella se apretó contra él y, sintiendo el calor de su cuerpo, notó cómo se iniciaba una erección.
Pero era difícil disfrutar del momento. Los pensamientos, aquella terrible duda sobre cómo actuar, continuaban castigándole.
– ¡Hug de Mataplana desea veros, señor! -gritó desde el exterior de la tienda el capitán de la guardia nocturna-. Viene con Huggonet.
– ¡Franqueadle la entrada! -ordenó sin moverse de los almohadones y manteniendo la cintura de la chica abrazada.
Los dos hombres entraron. La talla de Hug destacaba frente al juglar, que tenía un aspecto amuchachado. Hug inclinó la cabeza, y Huggonet, que lucía en su cuello un vendaje manchado de sangre, hizo una amplia reverencia.
– Creía que os habían degollado, Huggonet -le dijo Jaime con sorna.
– El Dios bueno y vuestra intervención lo evitaron. Gracias, mi señor -dijo el juglar con voz tenue y una nueva reverencia.
– ¿Y sólo para darme las gracias me querías ver? -repuso Jaime disimulando su ansiedad.
– No, mi señor. No hubiera osado turbar vuestro descanso, de no tener un mensaje de alguien que os tiene un gran respeto y mayor cariño.
– ¿A quién te refieres, juglar? -Jaime sentía que su corazón se aceleraba.
– A la dama Corba, mi señor.
– Dame su nota.
– No es una nota, mi señor. La dama Corba no quería que un mensaje tan personal cayera en manos extrañas y me lo ha dictado para que os lo recite y lo olvide.
– ¡Recítalo por tu vida, Huggonet!
– Con vuestro permiso, mi señor, me retiro -dijo Hug.
– Tenéis mi permiso, Hug -concedió Jaime-. Habla, Huggonet.
Hug salió de la tienda dando grandes zancadas.
– Espero que mi herida me permita terminar…
– ¡Maldito seas, recita! -le gritó Jaime perdiendo la paciencia.
Huggonet hizo sonar su laúd. Fátima, al oír la suave música, se apretó un poco más a Jaime.
Veo volar la blanca paloma y espero vuestro mensaje.
Pero vos estáis lejos- y no llegan las noticias.
Oigo vuestra voz cuando el viento mueve los sauces.
Pero vos estáis lejos- y sólo es mi deseo.
Huelo mi carne que se quema cuando huelo el humo.
Pero vos estáis lejos- y es sólo mi destino.
Siento la pena de vuestra ausencia cuando mi laúd llora.
Pero vos estáis lejos- y mi habitación es fría.
Oigo vuestro caballo cuando las herraduras golpean el empedrado.
Pero vos estáis lejos- y es el caballo de otro.
Ruego al Dios bueno su ayuda para que ganéis vuestras batallas.
Pero vos estáis lejos- y tardo en conocer vuestro destino.
Escucho el llanto y el temor de los niños occitanos.
Pero vos estáis lejos- y ellos pierden padres y vidas.
Siento miedo cuando los guerreros salen a luchar contra el francés.
Pero vos estáis lejos- y no sé quién vencerá.
Escucho el laúd de los juglares y su canto en nuestra habla.
Pero vos estáis lejos- y oïl matará la lengua de oc.
Mi señor, venid a Tolosa y enderezad los entuertos.
Mi señor, venid a Occitania e imponed vuestro derecho.
Haced saltar y reír de felicidad a mi corazón.
Haced cantar a las madres y que los niños jueguen en paz.
Haced callar a los que os llaman cobarde.
Haced de mi cuerpo el lugar de vuestro cuerpo.
Haced de la tierra de Oc la patria del trovador.
Venid a Tolosa, mi señor, y:
Haced valer vuestro derecho sobre Occitania.
Haced valer vuestro y único derecho sobre mí.
El eco de las últimas suaves notas se apagó. Jaime sentía un nudo en su garganta y los ojos llenos de lágrimas.
Un torrente de sentimientos e imágenes arrastraba sus pensamientos. ¡Corba! ¡Querida Corba! La dulce, la seductora. El podría buscar sucedáneos, pero no podría encontrar sustituta. Sus ojos verdes… de bruja, algunos decían. Su pelo negro brillante… como ala de cuervo que su nombre insinuaba.
Corba, el trovador.
Corba, la dama.
Corba, la mujer.
Corba, la bruja.
– Mi señor -dijo Huggonet al cabo de unos momentos-, ¿me dais recado para la dama?
Jaime no respondió hasta pasado un rato. Y luego recitó:
Pedro vendrá a Tolosa