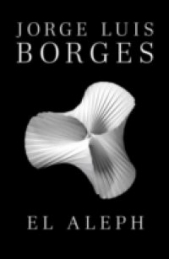Los Jardines De Luz

Los Jardines De Luz читать книгу онлайн
Conmovedora historia en la que que Amin Maalouf nos sit?a en Mesopotamia en los albores de la Era Cristiana. All? nos cuenta la historia de Mani, el hombre que fund? la doctrina que consigui? unir tres religiones y que ha llegado a nuestros d?as con el nombre de maniqueismo. A pesar de ser perseguido, humillado y, finalmente torturado y asesinado, Mani intent? dar a sus coet?neos una nueva forma de ver el mundo y de entender a Dios, aunque en su intento s?lo consigui? ganarse el miedo y odio de emperadores, sacerdotes y magos, que no contentos con destruirle intentaron borrar todas las huellas de su presencia en la historia. Una bell?sima historia y un libro fant?stico. Absorbe, principalmente por la belleza de sus frases y de la historia que nos relata, porque nos llega directamente al coraz?n.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Así lo creo.
– ¿Te lo ha dicho?
– No se lo he preguntado.
– Que la hagan venir; voy a interrogarla yo mismo.
Cada instante de espera parecía aumentar la confusión de Ormuz que comenzó a reflexionar en voz alta:
– Mi hermano mayor, Bahram, acudió a visitarme hace un año. Vio a Denagh, le complació y me habló de ella. Como en aquel entonces yo tenía otros proyectos para ella, le dije que no era núbil. ¡Era verdad, no lo era! Pero cuando Bahram se entere de que he dejado marchar a esa muchacha con otro, me guardará un rencor eterno. Él, que mira ya con envidia todo lo que yo poseo…
Sin embargo, al terminar su monólogo, el príncipe se mostró resignado:
– Acabas de devolverme a mi propia hija, médico de Babel, mi deuda contigo no tiene límites. Si hubiera podido pagarla con una simple palabra a mi tesorero, ¿habría tenido la sensación de haberla satisfecho?
Apenas habían cruzado el perímetro del campamento, cuando Maleo se volvió hacia Mani. Había mil preguntas en sus labios, pero se resumían en una sola:
– ¿Qué vamos a hacer con ella?
Hizo un gesto con la cabeza, designando a Denagh, cuya montura estaba justo detrás de la suya. Mani respondió con voz clara, para que la muchacha pudiera oírle.
– Adonde yo vaya, vendrá ella. Los que me den hospitalidad, se la darán a ella también.
– ¡Una mujer! ¡La gente va a hacer mil preguntas!
– ¡Porque necesitan comprender!
¿Comprender? El propio Mani no había intentado comprender. Esa Voz, interior o celeste, que hablaba a veces por su boca, le había ordenado pedir a esa muchacha y él había obedecido. Denagh había venido a unirse a su caravana.
Ese día, Maleo se alejó para ceder el sitio a Pattig, quien rumiaba sus propias inquietudes.
– Hijo mío, ¿has decidido tomar mujer?
Al instante, el rostro de Mani se volvió impasible.
– ¿Para qué ha de tomar mujer un hombre si debe abandonarla después?
La frase no tenía réplica y el padre no se atrevió a defenderse. ¿Iba a justificar su actitud hacia Mariam, su partida de Mardino después del encuentro con Sittai en el templo de Nabu, y a recordar sus votos pronunciados en el palmeral? Demasiado sabía cómo reaccionaría su hijo. Por eso, prefirió apartarse a su vez.
La montura de Denagh fue entonces a cabalgar junto a la de Mani. Ambos jóvenes miraban a lo lejos con asombro y alegría, y también, con una especie de orgullo. A caballo, el hijo de Babel parecía recordar sus orígenes partos, quizá porque como en el suelo cojeaba a causa de su pierna torcida, a lomos de una montura recuperaba su buena presencia. Igualmente, Denagh parecía más bella a caballo; su busto, de ordinario curvado debido a su pudor de adolescente, se enderezaba y mostraba su pleno desarrollo. Su piel tostada, la trenza que le caía sobre el hombro y su perfil tendido hacia el horizonte le daban la apariencia de una viajera de las estepas. Mani posó su mirada sobre ella y su montura se le acercó aún más, hasta tal punto que sus estribos se rozaron.
Aún no habían intercambiado ni una palabra. Su silencio se prolongó, sólo perturbado de cuando en cuando por los gritos de los soldados de la escolta o por algún relincho.
A lo lejos, revoloteaba ya el polvo de la ciudad.
Desde que la antigua guarnición había abandonado la ciudadela y las torres de las murallas, no era raro ver a los hijos de Deb subir hasta el camino de ronda, tanto por el placer de correr a lo largo de una cornisa antaño prohibida, como por escrutar aquel camino del norte hasta que se perdía de vista, por donde se suponía que afluirían los invasores.
Ahora bien, aquel día, un chiquillo comenzó a gritar y los ciudadanos acudieron corriendo y escalaron las más altas construcciones, congregándose en tan gran número que los tejados amenazaban con derrumbarse. También se apiñaban por las callejuelas cercanas a la puerta de Pashkibur que se había mantenido abierta de par en par, como prueba de que no se proyectaba ninguna resistencia.
El rumor corrió más deprisa que los jinetes, que estaban aún a considerable distancia; tanto, que ni siquiera la hija mayor del anciano zapatero, famosa por su larga vista y a la que habían conducido a la torre más alta, pudo distinguir las casacas ni las enseñas. Sólo pudo estimar que, a juzgar por la nube de arena que se elevaba hacia el cielo, no se trataba aún del ejército sasánida, sino de un simple destacamento que venía, quizá, como explorador o portador de una conminación.
Lo que no podía adivinar era que esa nube la formaba la escuadra a la que Ormuz había encargado llevar a Mani de regreso hasta Deb. Se componía de un oficial y diez hombres, los primeros soldados sasánidas que los ciudadanos veían desde que se creían asediados, invadidos ya, y a los que tanto temían. Por otra parte, los jinetes hicieron un alto a tres estadios de las murallas; el oficial saltó a tierra para saludar a Mani, y más apresuradamente a sus compañeros, antes de subir de nuevo al caballo, volver grupas y alejarse, sin que su mirada se detuviera sobre las personas, las almenas o la acogedora puerta. Puerta que Maleo, Denagh y Pattig cruzaron tranquilamente a caballo, antes de apartarse para ceder el paso al héroe del día.
La llegada poco tumultuosa de los militares, su actitud deferente hacia Mani y, finalmente, su pronta partida habían suscitado en la multitud una jovialidad guasona e incrédula. Durante algún tiempo, todos extrajeron su miedo como se hace con una astilla. Abrazaban entusiasmados y con los ojos llenos de lágrimas al desconocido más cercano, invocaban al dios que creían causante del prodigio y bendecían a aquel que parecía ser su instrumento.
Mani penetró en la ciudad con la cabeza erguida, sereno, como si toda su vida hubiera cabalgado triunfalmente y acumulado conquistas. ¿Era el despertar tardío de la sangre principesca que su padre y él mismo habían denigrado constantemente? Los fervientes devotos han buscado con frecuencia en los profetas unos orígenes reales, como si, en la Tierra, la sola unción del Cielo no confiriera suficiente legitimidad. ¿No se ha vinculado a Jesús al linaje del rey David y a Buda al de los príncipes Sakya? Dios encarnado y, mejor aún, incierto vástago de un sátrapa. ¡Hay que suponer que algunos adeptos necesitan esos pobres suplementos! En la misma línea, si hay que prestar fe a las ingenuas declaraciones de los cronistas, Mani llevaba en él desde la infancia, e incluso en la humildad del palmeral de los Túnicas Blancas, ese atributo eminentemente real que es el aplomo, herencia manifiesta de los soberanos partos, cuyo imperio se había extendido antaño hasta Deb. Si no, ¿cómo habría tenido el atrevimiento de dirigirse al nieto de Artajerjes, y más tarde, a otras testas coronadas? ¿Cómo habría podido desfilar con tanta soltura por aquella ciudad delirante?
Los ciudadanos convergían ahora hacia él desde todos los barrios, impacientes por interrogarle, sin que, no obstante, ninguno se permitiera abordarle, ni siquiera aquellos que le reconocían, ni siquiera aquellos que habían escuchado su sermón en la iglesia. Maleo supuso que su amigo se dirigía simplemente a casa del notable cristiano Bar-Turna, quien los había alojado la única noche que habían pasado en la ciudad. Pero tomó otro camino, el de la residencia del antiguo gobernador, cuya verja cruzó sin que la milicia urbana que la guardaba hiciera ademán de interponerse. Y una vez allí, cuando todos pensaban verlo subir los escalones del palacio, se apartó súbitamente de la avenida pavimentada y avanzó a través del jardín hacia una morera blanca, una morera que, según los ancianos, era el árbol más viejo de la región y que, solitario, se erguía sobre una tierra seca y árida, extendiendo a esa hora hacia el Oriente su sombra atormentada.
Mani echó pie a tierra y luego levantó los brazos, a fin de que la comitiva se detuviera para que él pudiera caminar solo hacia la morera, ante la cual se inclinó con las palmas de las manos apoyadas en el tronco. Mientras estuviera en esa ciudad, dijo, pasaría allí su días y sus noches.
Entonces, los ciudadanos se acercaron, formando un halo a su alrededor, y los labios menos tímidos osaron formular las preguntas esperadas: ¿Había hablado con el conquistador? ¿Qué clase de hombre era ese Ormuz? ¿Cuándo tomaría posesión de su ciudad? ¿Qué suerte les reservaba? ¿Podría reanudarse el comercio? ¿Serían respetados los cultos?
– El príncipe que me ha recibido -respondió Mani- no está desprovisto de sabiduría ni de discernimiento. En todos los hombres hay una chispa oculta bajo los cascos, los adornos y las cotas de mallas.
Si bien Mani no quiso prometer nada, estas pocas palabras tranquilizaron a la gente, que le rodeó aún más. ¡Qué extraño era ver a aquella venerable ciudad de mercaderes confortarse así con la compañía de un mendigo recién desembarcado! En realidad, la gente de Deb tenía la ferviente convicción de que mientras Mani estuviera allí apoyado en su árbol, y hablara y rezara, y se dejara alimentar por las mujeres más humildes, ningún ejército del mundo atacaría su ciudad. Por eso, poco a poco, los muelles se fueron reanimando. De nuevo se cargaba y se descargaba, y en los mercados, la gente se aventuraba a adornar los puestos.
Desde aquel momento, los habitantes de la ciudad, en una mezcolanza de clases y de creencias, se reunían bajo la morera. Allí era donde se ponían de acuerdo y arreglaban sus litigios; a veces, sus voces subían de tono, pero bastaba una palabra de la boca de Mani para que el silencio se restableciera y todos los oídos prestaran atención. Para el hijo de Babel, ése era el auditorio sediento de verdad, para seducir al cual había estado preparándose durante mucho tiempo. Había tenido que ir hasta la India para encontrarlo y para descubrir, en ese espejo de múltiples facetas, su propia imagen de mensajero:
– Benditos sean todos los sabios de los tiempos pasados, presentes y venideros, benditos sean Jesús, Sakyamuni y Zoroastro; una Luz única iluminó sus palabras y es esa misma Luz la que hoy resplandece sobre Deb. Aquel de entre vosotros que siga mis enseñanzas no deberá abandonar el templo en el que siempre ha rezado ni el altar sobre el que honra a los manes de sus antepasados.
En Deb, donde florecían tantas creencias, las palabras de Mani eran gratas para los oídos de los hombres conciliadores. En aquellos tiempos de prueba, fueron numerosos los que se aferraron a su fe generosa; pero, al mismo tiempo, aparecían objetores entre el auditorio, a quienes las palabras de Mani escandalizaban y desconcertaban: