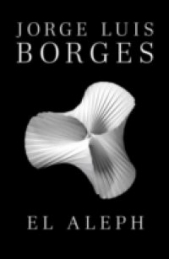Los Jardines De Luz

Los Jardines De Luz читать книгу онлайн
Conmovedora historia en la que que Amin Maalouf nos sit?a en Mesopotamia en los albores de la Era Cristiana. All? nos cuenta la historia de Mani, el hombre que fund? la doctrina que consigui? unir tres religiones y que ha llegado a nuestros d?as con el nombre de maniqueismo. A pesar de ser perseguido, humillado y, finalmente torturado y asesinado, Mani intent? dar a sus coet?neos una nueva forma de ver el mundo y de entender a Dios, aunque en su intento s?lo consigui? ganarse el miedo y odio de emperadores, sacerdotes y magos, que no contentos con destruirle intentaron borrar todas las huellas de su presencia en la historia. Una bell?sima historia y un libro fant?stico. Absorbe, principalmente por la belleza de sus frases y de la historia que nos relata, porque nos llega directamente al coraz?n.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Mani prosiguió su camino y Cloe se encogió de hombros. Maleo permaneció rezagado un momento y luego corrió para alcanzar a su amigo.
– No debería haberle hablado de tu pierna. Discúlpame. Le hablaba tanto de ti… y quería que te reconociera si algún día te veía pasar.
– No tienes que disculparte por tan poco, jamás pensé mantener mi defecto en secreto.
En lugar de parecer ofendido, Mani mostró, por el contrario, un semblante exageradamente regocijado, antes de decir:
– Así que es ella la dama de la que tanto me has hablado. Supongo que si me la describiste tan fielmente fue para que yo también pudiera reconocerla si algún día la veía pasar. ¿Es ella la que comparabas con una estatua griega?
– ¡Es ella! -fanfarroneó Maleo.
– Es verdad que hay estatuas de todas las dimensiones…
Pero al decir esto y como para atenuar el efecto de sus propias burlas, rodeó con un brazo amistoso los hombros del tirio. Este último se enardeció:
– Admitamos que te he ocultado cosas, pero no he dicho ninguna mentira. Si yo viera en aquel ciruelo un brote florecido y dijera «allí hay una ciruela», ¿estaría mintiendo? De ningún modo, simplemente me habría adelantado una estación a la verdad.
Tres
La dama, esa niña que parecía un chico y que silbaba, se llamaba, pues, Cloe. Sin embargo, en su pueblo, aquel cuyas tierras lindaban con las del palmeral, a nadie se le habría ocurrido jamás llamarla así. Ni a las mujeres, a las que ayudaba a abrir los higos para ponerlos a secar en los tejados, ni a los campesinos, que la dejaban coger de los árboles la fruta que quería comer. Entraba en todas partes sin llamar, mientras pudiera permitírselo, ya que aún no había accedido a la molesta dignidad de núbil. Todos amaban a Cloe, ladrona y generosa, pero ladrona de manzanas y generosa en sonrisas. Para ellos, era y sería siempre «la hija del griego».
En efecto, la chiquilla pertenecía a una de aquellas familias de colonos, cuyos antepasados habían llegado antaño a Oriente a guerrear en el ejército de Alejandro, y luego, a la muerte del macedonio, habían elegido permanecer en tierra conquistada, por lo que habían comprado una hacienda y tomado mujer para tener descendencia. El padre de Cloe llevaba todavía con orgullo el nombre de su antepasado, Carias, y creía vivir aún, como él, tras las huellas de Alejandro. Los escasos momentos de pasión por los que a veces atravesaba se producían cuando conseguía un auditorio para narrar, una vez más, la gran batalla de Arbelas, cuando el ejército del Conquistador había aniquilado a las tropas de Darío, cuando tantos valientes se habían reunido, los tracios, los odrisios, los jinetes peonios, los arqueros cretenses, los mercenarios de Andrómaca, la Falange y los Compañeros. Sobre todo, aquellos irreemplazables Compañeros de los que el padre de Cloe hablaba con familiaridad, imitando a uno, sermoneando a otro, hasta ese instante crucial del relato en que hacía intervenir a su antepasado, diciendo «nosotros los Carias», y complaciéndose entonces en la confusión que leía en los ojos de su oyente.
Es necesario recordar que la batalla de Arbelas había tenido lugar veinte generaciones antes, pero eso no importaba, el tiempo no es más que el tonel donde fermentan los mitos, el de Alejandro más que cualquier otro, y sobre todo en Mesopotamia. Esa tierra le había sepultado joven y joven le había conservado, como un eterno novio sin arrugas, y el número de sus años, treinta y tres, había permanecido como la edad de la inmortalidad. Era él, Alejandro, quien presidía el paso del tiempo. ¿No habían elegido los astrónomos de Babel la fecha de su muerte como comienzo de la nueva era? Desde entonces se habían sucedido muchos reyes, pero lo único que hicieron fue reinar a la sombra del macedonio; los primeros fueron sus propios generales, a continuación sus descendientes y luego, cuando el poder cayó en manos de los partos, sus soberanos tuvieron buen cuidado de añadir constantemente a sus nombres el título de «El heleno», «amigo de los griegos», para afirmarse, también ellos, como los legítimos guardianes de la noble herencia de Alejandro.
Si cinco siglos después el rey de reyes en persona experimentaba la necesidad de invocar el recuerdo del Conquistador, ¿cómo podía sorprender que el padre de Cloe cultivara su parcela de leyenda, él, que no poseía ya ni la menor apariencia de grandeza, ni tierras, ni oro, ni caballos, ni sirvientes? Era un frágil anciano de barba rojiza que vagaba por una casa inmensa, pero deteriorada; vivía solo con Cloe, que le había nacido, en el ocaso de su vida, de una esclava ya difunta. Padre e hija no ocupaban más que un ala, aun así demasiado grande para ellos; el resto no era más que tejados desplomados, paredes derruidas y puertas carcomidas por la corrosión y los gusanos.
La chiquilla vagaba por aquellas ruinas, escondrijos inagotables, montículos de polvo y de piedra que pisaba sin nostalgia. Maleo había ido a jugar allí a veces, cuando se fugaba, y un caluroso día de tammuz había persuadido a Mani de que le acompañara. Les tocaba trabajar en el mercado del pueblo y, nada más llegar, un negociante de Nippur les había comprado toda la carga, dándoles así la ocasión de callejear. Esperaban encontrarse con Cloe, pero era su padre el que vagabundeaba pensativo, con un bastón en la mano.
– ¿De quién sois hijos, niños?
– Hemos venido a ver a Cloe -prefirió decir Mani.
– ¿A mi hija?
– Sí, que Dios la bendiga.
– ¡Que Dios la bendiga! ¡Que Dios la bendiga! -repitió Carias con una jovialidad algo desdentada.
Y contemplaba de arriba abajo al extravagante granujilla que se expresaba así.
– Acércate para que te vea, hijo mío. ¿No serás uno de esos locos del palmeral?
Pero el griego vio en los rasgos del adolescente tal dulzura, tal inocencia y tanta melancólica gravedad que terminó por tranquilizarse.
– No me parecéis muy temibles. Seguidme, mi hijita no debe estar lejos. Os daré jarabe de moras que os refrescará la cabeza.
Pasando por encima de ruinas y escombros, llegaron al ala habitada de la casa. Cloe no estaba allí, pero a su padre le importó poco, encantado como estaba de haber conseguido un nuevo y cándido auditorio ante el cual podría contar una vez más las hazañas del antepasado y la gloria de Alejandro. Hablaba gesticulando mucho, en el dialecto arameo de la región, debidamente salpicado de palabras griegas, sobre todo cuando se trataba de términos militares. Maleo le escuchaba con fascinación, al contrario que su joven amigo, quien, poco sensible a las proezas guerreras, se distraía mirando unas curiosas marcas en la pared.
Podrían ser sólo manchas que un propietario más adinerado habría ordenado tapar con cal, pero los ojos de Mani reconocían líneas y colores. Se acercó y se puso a raspar superficialmente con la uña un polvo azulado que extendió sobre el dorso de la mano y luego fue trazando febrilmente con el índice los borrosos contornos. Carias, que hacía rato que le seguía con la mirada, interrumpió su relato para responder a sus preguntas sin formular:
– Fue un artesano de Dura-Europos quien pintó esa escena. Dicen que los colores eran brillantes y realzados con pan de oro. En esta casa patrimonial se alojaron muchos visitantes ilustres. Aquí mismo, en esta sala, celebraban sus festines, los más alegres y los mejor regados de Mesopotamia, puedes creerme.
Transcurrieron varias semanas antes de que los dos muchachos tuvieran de nuevo la ocasión de volver a casa de Carias, donde se repitió la misma escena: en la vasta sala donde antaño, según afirmaba el griego, tenían lugar los fastuosos banquetes, Maleo escuchaba sin desagrado un episodio de la cabalgada macedonia, mientras Mani, a algunos pasos de allí, sentado con las piernas cruzadas frente a la pared y con la barbilla levantada, estaba ensimismado en la contemplación de un fresco que sólo él veía; Cloe iba de un rincón a otro según le apetecía, escuchando un fragmento de epopeya o intentando en vano adivinar en los ojos maravillados de Mani la insondable visión que le deslumbraba.
Fue en el transcurso de esos largos ratos de silencio y de éxtasis cuando Mani sintió por primera vez que le invadía el irreprimible deseo de pintar. Extraño deseo para un Túnica Blanca, deseo impío, deseo culpable. En aquel medio refractario a toda belleza, a todo color, a toda elegancia de las formas, en aquella comunidad para la que el más modesto icono revelaba un culto idólatra, ¿qué clase de milagro hizo posible que el talento y la obra de Mani surgieran? Mani, que con la perspectiva de los siglos está considerado como el verdadero fundador de la pintura oriental y del que nacerían, por cada pincelada suya, mil vocaciones de artista, tanto en Persia como en India, en Asia Central, en China y en Tíbet Hasta tal punto que, en algunas regiones, se dice aún «un Mani» cuando se quiere decir, con puntos de exclamación, «un pintor, un verdadero pintor».
Ese día, a la hora de despedirse, el chiquillo que aún vivía en él hizo un gesto curioso que habría parecido divertido si no hubiera estado impregnado de emoción. Inclinándose envarado ante el padre de Cloe, solicitó de él permiso para restaurar la pintura mural. Carias se guardó bien de reírse, pues se dio cuenta de que el muchacho estaba a punto de llorar. Sólo pudo balbucear con dificultad su consentimiento, al cual Mani respondió con un apretón de manos de adulto.
El griego, mientras le miraba alejarse cojeando, se sintió dividido entre la preocupación por haber confiado semejante tarea a un niño y el sentimiento de que estaba tratando, a pesar de todo, con un ser muy particular que, por alguna razón, le turbaba a él, el viejo Carias, e incluso le intimidaba.
Durante las semanas siguientes, Mani se dedicó a los preparativos. Primero los pinceles, hechos con sus propias manos con unas cañas en cuya extremidad ató pelos de cabra, obtenidos en el pueblo, para que tuvieran un tacto suave, o pelos tupidos de liebre. Luego los colores, pálidos o chillones, que descubría o componía él mismo con pasión e ingenio: de la arena, separaba los granos de color ocre o ladrillo; machacando cáscaras de huevos, conseguía la tonalidad del marfil; con pétalos, bayas o pistilos, completaba los reflejos y los matices; para fijarlos, los mezclaba con la resina que extraía de los troncos de los almendros.
Cuando se presentó la ocasión para hacer una nueva visita a los griegos, Mani acudió con sus pertrechos que fue desembalando sin precipitación. En aquel horno que era Mesopotamia en verano, pinturas y resinas exhalaban toda una paleta de fragancias. Carias y Maleo se fueron a la terraza para charlar como padre e hijo a la sombra de una palmera florecida mientras Cloe cortaba rajas de sandía para que todos saciaran su boca sedienta.