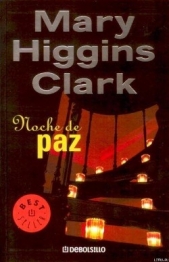El Club De Las Chicas Temerarias

El Club De Las Chicas Temerarias читать книгу онлайн
El club de las chicas temerarias est? formado por seis pr?speras mujeres latinas que se conocen desde que comenzaron la universidad. Provenientes de diferentes ambientes econ?micos, culturas y religiones, consolidan su inquebrantable amistad reuni?ndose cada seis meses, pase lo que pase, para cenar, cotillear, compartir sus ?xitos o ayudarse en los peores momentos de sus vidas.
Vicepresidenta de una importante compa??a, Usnavys es un divertido cicl?n negro, Sara es una mod?lica madre y la esposa de un abogado y respetado miembro de la comunidad jud?a, Elizabeth es copresentadora de un programa de televisi?n matutino y portavoz nacional de una organizaci?n cristiana, Rebecca es sencillamente perfecta, la creadora de Ella, la revista de la mujer hispana m?s popular del pa?s, Amber, cantante y guitarrista de rock, espera su gran oportunidad, y Lauren es la redactora m?s joven y la ?nica hispana del diario Gazette. ?Son las temerarias!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– ¿Nunca ha pensado en usar un cepillo para la ropa? -preguntó muy digna.
Y yo pensé: «¿Qué coño le pasa, señora? ¿Es una completa desconocida y se atreve a decirme eso a la cara?».
Fatso se tumba boca arriba y me mira. Cuando termino de limpiar, tiro de la cadena y relleno con arena nueva, rociándolo todo con Lysol, y entonces va ella de puntillas, se coloca despacito y hace otra caca gigantesca.
Me ignora.
Ésta es mi vida. Lysol, la caja del gato, y Ed jodiendo a esa flaca putita.
– Pensé que por lo menos podía contar contigo -le digo a la gata.
Estallo en sollozos otra vez.
Fatso termina de hacer sus necesidades, escarba indiferentemente, y sale disparada, llenando el pasillo de arena con sus patas traseras. No es lo que se entiende por una gata veloz. El veterinario no deja de decirme que la ponga a dieta. ¿A dieta? ¿Una gata? Mis parientes en Cuba se esfuerzan por reunir calorías suficientes con sus estúpidas libretas de racionamiento, ¿y quiere que ponga a dieta a mi gata? Qué mundo.
Además, es cosa de Fatso, no mía, según la ley. Todavía está vigente una ley en Massachusetts que prohibe tener gato porque aquellos hombres que ahorcaron a las mujeres de Salem creían que los gatos eran personas, o algo así. Así que supongo que Fatso no me pertenece, no legalmente. Me ha elegido como esclava. Debería sentirme honrada. Por lo menos alguien me quiere. Limpio su último regalito y vuelvo a rociar de Lysol. El agua ya está caliente, aparto la cortina de la ducha (también buena, morada, a juego con la alfombrilla) y tiro de la llave de la ducha.
Me desnudo y me miro un segundo en el espejo que hay sobre el lavabo. Parezco enferma, hinchada y cansada. Parezco vieja, gorda y tonta. ¿Cómo voy a adecentarme lo suficiente en quince minutos como para impresionar a un tipo como Amaury? ¡Ya has visto las chicas que le rondan! Dejaron el colegio en noveno para dedicar todo su tiempo a cosas como depilarse las piernas y perfilarse los labios. ¿Por qué iba alguien como él a interesarse remotamente en este pálido monstruo de pelo absurdo y gafas? Tengo una teoría: si trabajas en prensa más de tres años, empiezas a parecerte a un cadáver de los del video de Michael Jackson. Los periódicos son fábricas, aunque creen que son oficinas. Cada tarde, el edificio entero tiembla cuando arranca la rotativa, los rodillos empiezan a girar y la tinta sale disparada por las grietas. No hay luz natural, sólo una gran sala donde la gente se sienta a mirar fijamente al ordenador. No hay nadie más espeso, más grasiento, más enfermizo, con aspecto más lamentable, que los que trabajan en los periódicos.
– Me pones enferma -me digo a mí misma-. Eres tan fea.
Tiempo. Transcurre. Habitación. Gira.
Me doy cuenta de que llevo un rato pasmada haciendo muecas. El suelo se ha llenado de agua. Estoy borracha. ¿Ya lo había dicho? Creo que sí.
¿Cuánto tiempo he estado así? No lo sé. ¿Funciona el timbre de la puerta? Ni idea, el agua hace demasiado ruido. No tengo tiempo. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí.
Llorar e insultarme.
Río, me meto en la ducha y empiezo el largo proceso femenino de transformarme en algo atractivo. Ya sabes a lo que me refiero, no disimules. Afeitarte, lavarte, exfoliarte, salir de la ducha, secarte, hidratarte, retocar con la maquinilla esos pelitos que han quedado en el tobillo izquierdo, y fingir que no duele cuando te cortas. Ponerte desodorante por todas partes. Bañarte en perfume. Meterte en un sujetador que levanta el pecho, y afrontar la invasiva amenaza del tanga. Encontrar algo provocativo en el armario, algo que esperas no te haga parecer gorda. El negro es la mejor apuesta. Medias y un suéter de Limited. Tampoco tiene que parecer que te has arreglado especialmente. Adelante. Ah, pero aún no has acabado. Aún te queda la cabeza. Quiero decir, el exterior, no el interior. (Eso no tiene solución.) Te recoges la melena con una toalla para que no te moleste, y utilizas esa crema que dice reducir las arrugas, aunque eres la prueba viviente de que es mentira. (¿Por qué nadie me dijo que una empieza a parecer vieja a los veintitantos?) Después te pones la base, el colorete, la base para los ojos, la sombra; te depilas las cejas, las rellenas con lápiz negro, ahora la raya de los ojos, y te das el rímel así, con la boca abierta. Intenta ponerte el rímel con la boca cerrada, bonita. Es imposible. Y ahora los labios. Perfilador, barra, lanzar un beso al aire, quitarte el sobrante de los labios con un papel. Después polvos sueltos encima del conjunto, para fijarlo, como dicen. Te sueltas el pelo, lo cepillas, te lo secas con secador en cinco minutos, entonces coges un cepillo redondo grande y trabajas cada mechón, más de cien en total, hasta que quede liso, brillante y parezca «natural». Yo tengo el pelo superrizado. Ser mujer es como cuidar un jardín Victoriano.
Examino el resultado final en el espejo de cuerpo entero del dormitorio de abajo y tengo que reconocer que bajo la luz adecuada, desde un ángulo bueno, no estoy ni la mitad de mal de lo que suelo pensar. Elizabeth y las demás temerarias siempre me están diciendo lo guapa que soy y que tengo que dejar de menospreciarme. Tal vez sea verdad, pero si tienes que hacer tanto esfuerzo para parecer guapa, entonces es que probablemente no lo eres.
Es posible que las guapas no lancen la ropa sucia al fondo del armario. Ahora tengo trajes chaqueta, como otras temerarias, pero yo los deformo. Los plancho porque creo que no puedo pagar la lavandería, y dejo el tejido quemado en parches de distintos colores y brillos. Los trajes terminan oliendo a sustancias químicas porque se supone que no deben plancharse. Intento arreglarlo echándoles perfume. Ahora imagina el desastre completo, añade el pelo de la gata y la bulimia. Mi boda se ha fastidiado. Y ahora viene a verme un narcotraficante.
Perdedora.
Subo, meto los platos en el lavaplatos, quito las migas de la mesa del comedor, recojo los trozos de las fotos rotas y los botes de helado, y los tiro a la basura que hay debajo del fregadero. Ya. Se acabó. Lista para que me seduzcan.
No, espera. Él es dominicano, de la isla. Entonces debe de gustarle la música latina. Miro mi colección de discos compactos, descarto a Miles Davis y Missy Elliot, y escojo uno de merengue. Eso es lo que les gusta a esos tipos, ¿no? Merengue. OlgaTañón. Pongo el disco compacto y me siento en el sofá a esperar. Estoy borracha, como seguro ya he dicho. Olvídate de Ed y de su cabezón lleno de cráteres. Le odio. Cojo el teléfono, marco su número y cuelgo cuando contesta. Vuelvo a hacerlo. Cuatro veces. Empiezo a llorar otra vez. Llamo a Usnavys y le digo que quiero matar a Ed. ¿Podemos contratar un asesino a sueldo? ¿Podemos?
La voz de Usnavys arrastra un sueño interrumpido.
– Café, mi'ja -murmura-, tómate un café. Vete a la cama. Descansa, sucia. Mañana te llamo.
– Alguien que le pegue un tiro. No es tan difícil. Es tan cabezón que es imposible fallar.
Suspira.
– ¿Está Amaury ahí?
– No.
– Me alegro. Es peligroso. No necesitas peligro. Tienes que quererte más, cielo.
– ¡Qué buena idea! Amaury podría matarle.
– Buenas noches, mi'ja. Vete a la cama, sucia. Sola. Te llamo por la mañana. No hagas ninguna estupidez.
Cinco minutos más tarde, la estupidez llega envuelta en una chaqueta de cuero.
Suena el timbre del interfono. Cojo unos cuchillos grandes del escurridor y corro de un lado a otro como un psicópata, dejándolos en oportunos escondites en cada habitación: bajo los almohadones del sofá, entre mi colchón y el somier, entre las toallas amontonadas en el armario de la ropa blanca. Por si acaso. Reviso mi aspecto en el espejo una vez más. Me atuso el pelo. ¡Luces, cámaras, acción! Debo de estar ovulando.
Abro abajo, y le espero aquí, en el descansillo del piso de arriba. Lleva la misma camisa de cuadros verde y blanca, chaqueta de cuero, pantalones khakis y botas Timberland. Aunque yo he degenerado hasta convertirme en una vieja espantosa desde mi momento de mayor gloria en el bar, él está igual. Mejor. Él está mejor. Él no camina, levita. Se le ve seguro y contento de verme.