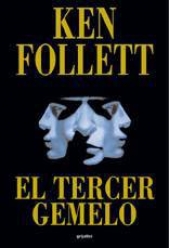El cromosoma Calcuta

El cromosoma Calcuta читать книгу онлайн
En la ciudad de Nueva York, en un futuro pr?ximo, Antar, un egipico que trabaja como ingeniero inform?tico, recupera por casualidad la ficha de Murugan, un viejo colega que se march? a Calcuta, donde se le perdi? la pista.
Murugan segu?a el rastro del cient?fico, escritor y premio Nobel del siglo xix Ronald Ross, que llev? a cabo importantes investigaciones sobre la malaria en la India. Pero el trabajo de Ross no se limitaba a esta enfermedad, ya que alguien lo manipulaba desde la sombra para que profundizase en la relaci?n entre la malaria inducida y la curaci?n de la s?filis y con algo cuyo alcance ?l jam?s llegar? a comprender: el denominado cromosoma Calcuta, a partir del cual… tal vez se pueda conseguir la inmortalidad.
Amitav Ghosh nos introduce en una India misteriosa, poblada por turbios personajes y enigm?ticas presencias fantasmales, un universo en el que conviven y se confrontan culturas diferentes, distintas maneras de concebir el mundo. Alternando dos tiempos hist?ricos -el pasado y el futuro- en los que dos personajes luchan denodadamente por acceder al conocimiento, esta espl?ndida novela combina un trepidante ritmo de thriller con profundas reflexiones sobre la identidad, la manipulaci?n de los cient?ficos y la b?squeda de la sabidur?a y la inmortalidad.
«Una novela de lectura apasionante» (Alex Clark).
«Extremadamente ingeniosa… Combina el suspense de un melodrama Victoriano con la fascinaci?n de un thriller cient?fico» (John Ryle, The Guardian).
«Una seductora meditaci?n sobre la identidad personal, que consigue aunar amenidad y seriedad» (Stephen Amidon, The Sunday Times).
«Planteada como una novela polic?aca muy sofisticada y repleta de momentos memorables» (D.J. Taylor, Literary Review).
«Sin duda, al menos en lo que a la literatura en lengua inglesa se refiere, Amitav Ghosh es en estos momentos nuestro ?nico novelista de ideas y el ?nico que no teme ponerse continuamente retos» (Tarun J. Tejpal, Outlook).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Tranquilizándose, Farley subió los escalones del porche y estrechó la ancha y carnosa mano de Cunningham. Tras un rápido intercambio de saludos, el doctor le puso una mano en el hombro y le condujo hacia la puerta abierta del laboratorio. Farley pasó, sólo para detenerse en seco al descubrir que estaba siendo minuciosamente observado por una mujer vestida con un sari y por un joven que llevaba una bata blanca y un pyjama.
La mujer le escrutaba con un aire inquisitivo tan penetrante que no era capaz de apartar la mirada de ella. Vestida con un sari de algodón barato y colores vivos, no era ni joven ni vieja, quizá rozaba la cuarentena. Cuando terminó su examen, se sentó en el suelo con las rodillas levantadas.
Cunningham debió de notar el desconcierto de Farley, porque dijo:
-No le preste la menor atención; le encanta mirar a la gente.
-¿Quién es? -preguntó Farley en voz baja.
-Bueno, sólo es la mujer de la limpieza -dijo Cunningham con indiferencia.
Sólo entonces observó Farley que tenía en la mano una jahru.
-Es una especie de arpía -continuó Cunningham-, está aquí desde siempre. Ya sabe cómo son: les gusta echar una mirada a las visitas. No se deje intimidar; es inofensiva.
Farley vio que la mujer miraba al joven, que estaba de pie a su lado, y tuvo la clara sensación de que habían intercambiado una sonrisa y una inclinación de cabeza, casi un imperceptible gesto de despedida. Entonces la mujer se puso en pie, le dio la espalda y se dirigió al fondo de la sala, como dando a entender que se había agotado su interés por él.
Farley sintió que la sangre le añoraba a las mejillas.
-No le haga caso -insistió Cunningham, guiñando un ojo-. Está un poco tocada…, ya sabe.
Hizo un gesto al joven para que se presentara.
-Y este chhokra -dijo con una ruidosa carcajada satírica- es un criado a quien he enseñado a ayudarme con las platinas. Supongo que podría llamársele mi ayudante.
Conduciéndole entre las mesas del laboratorio, Cunningham señaló un microscopio.
-Puede trabajar aquí -dijo a Farley-. Mi criado le traerá las platinas. -Al marcharse se permitió soltar una carcajada-. Espero que encuentre lo que anda buscando.
Farley se sentó frente al microscopio, y durante la hora y media siguiente el ayudante le llevó varias docenas de platinas para que las mirase. Como se trataba de un empleado doméstico, a Farley no le sorprendió que Cunningham no se hubiera molestado en decirle su nombre. Pero ahora, al verle trabajar, le impresionó la habilidad del joven: dadas las circunstancias, su eficiencia le pareció bastante notable.
Pero las platinas que le presentó a Farley no encerraban sorpresas. Tenían manchas secas, de un tipo que le resultaba familiar, con las negras células pigmentadas de sangre palúdica muy evidentes. Cuando estudiaba en Baltimore había visto docenas como aquéllas. Del parásito de Laveran no vio rastro alguno. En realidad pronto habría abandonado el esfuerzo si no hubiera sido por un pequeño y extraño incidente.
Después de mirar por el microscopio durante una hora más o menos, Farley tuvo sed y pidió agua. El joven ordenanza fue en el acto a buscarle un vaso y se lo puso delante. Farley bebió la mitad y, con idea de dejar el resto para más tarde, lo colocó al alcance de la mano, justo detrás del microscopio.
Unos minutos después, apartando la vista del microscopio, descubrió que, reflejada en la superficie convexa del vaso de cristal, podía ver toda la sala. No pensó más en ello, pero cuando levantó la vista de nuevo sus ojos se detuvieron en la escena que se desarrollaba a su espalda.
El ayudante, que había ido a buscar una bandeja de platinas, estaba cuchicheando con la mujer del sari. Farley comprendió enseguida que hablaban de él: el distorsionado reflejo de sus rostros les daba un carácter grotesco e intimidante mientras asentían con la cabeza y señalaban al otro lado de la estancia. Farley se apresuró a bajar la cabeza al microscopio sin dejar de observar el vaso con el rabillo del ojo.
Lo que vio a continuación fue aún más sorprendente que lo que había visto antes. Cuando la conversación en voz baja terminó, no fue el joven ayudante sino la mujer quien se dirigió a la estantería con cajones de la pared; fue ella quien seleccionó las platinas que iban a presentarle para que las examinara. Fijándose con cuidado, Farley la vio escoger las platinas con una celeridad que indicaba que no sólo conocía a fondo las platinas, sino que sabía exactamente lo que contenían. Farley apenas podía contenerse. La cabeza le rebosaba de preguntas: ¿cómo había adquirido tales conocimientos una mujer, analfabeta por añadidura? ¿Y cómo había logrado mantenerlo en secreto ante Cunnningham? ¿Y cómo era que, evidentemente sin formación alguna e ignorante de los principios en que se basaba ese conocimiento, había llegado a asumir tal autoridad sobre el ayudante? Cuanto más reflexionaba en ello, más convencido estaba de que aquella mujer le ocultaba algo; de que si lo hubiera querido le habría enseñado lo que iba buscando, el parásito de Laveran; y de que había decidido negárselo porque, debido a algún insospechable motivo, le había considerado indigno de ello.
Farley se habría marchado con mucho gusto de aquel sitio, de aquel supuesto laboratorio, cuyos instrumentos demasiado familiares parecían destinados a propósitos tan perversos como inescrutables. Pero sabía que si se marchaba entonces la incertidumbre y la duda le atormentarían para siempre. No tenía más remedio que proseguir su investigación, adondequiera que condujese.
Y de esa manera Farley se obligó a permanecer donde estaba, con el ojo pegado al microscopio, mirando sin ver las absurdas platinas que el ayudante colocaba frente a él. Al cabo de media hora, dijo al joven:
-Hoy no he visto ni rastro del parásito, pero sé de buena fuente que existe en realidad. Así que hablaré con Cunningham-sahib y, con su permiso, volveré mañana para continuar mis investigaciones.
Ante esas palabras, un aire de absoluta consternación se abatió sobre las facciones hasta entonces sonrientes del ayudante. Farley le vio lanzar una mirada a la mujer sin nombre, que los observaba atentamente desde el fondo del laboratorio. Luego soltó una serie de balbuceantes protestas: no era necesario que volviera al día siguiente; no había nada que ver, era una pura pérdida de tiempo, y de todos modos Cunningham-sahib estaría ausente; sería mejor que volviera más tarde, otro día…, dentro de dos semanas, o de un mes, quizá entonces habría algo que ver…
La vehemencia de sus protestas era tal que confirmó las sospechas de Farley: el ayudante no podría haber manifestado mejor que él y su silenciosa compañera, que permanecía al fondo de la sala, estaban deseosos de librarse de su presencia; que su visita al día siguiente desbarataría alguna connivencia previamente concebida, un acontecimiento o acontecimientos que ya habían planeado contando con la ausencia de Cunningham.
Dándose cuenta de que ahora llevaba ventaja, Farley pasó delante del ayudante diciendo:
-A pesar de todo volveré mañana.
Tras lo cual fue a buscar a Cunningham.
El inglés estaba en la sala contigua, instalado en una chaise longue y dando soñadoras chupadas a una pipa de largo vástago. Cuando Farley le pidió permiso para continuar al día siguiente, soltó una bocanada de aromático humo y exclamó:
-¡Pues claro, muchacho, no faltaba más! Si está decidido a persistir en la búsqueda de ese fantasma de Laveran, vuelva las veces que quiera. Les diré que le esperen.
A punto de marcharse, Farley vaciló. Echó una rápida mirada alrededor, para asegurarse de que estaban solos, y luego, acercándose al asiento del inglés, se dejó caer de rodillas.
-¿Puedo hacerle una pregunta, señor? -musitó al oído de Cunningham-. ¿En qué circunstancias admitió a esa mujer en el laboratorio?
-¿A Mangala? -dijo Cunningham, señalando por encima del hombro con el vástago de la pipa.
-Sí, si es que se llama así.
-Si quiere saber cómo la encontré, la respuesta es: en el mismo sitio donde encontré al resto de mis criados y ordenanzas, en la nueva estación de ferrocarril; ¿cómo se llama? Ah, sí, Sealdah.
-¿En la estación de ferrocarril, señor? -jadeó el asombrado Farley.
- Exactamente -repuso Cunningham-. Ahí es donde hay que ir si se necesita a alguien dispuesto a trabajar: siempre lo he dicho, está llena de gente que busca trabajo y techo para dormir. Véalo usted mismo la próxima vez que pase por allí.
-Pero, señor -exclamó Farley-, contratar a gente sin preparación y analfabeta…
-¿Y quién mejor que uno mismo para preparar a los propios ordenanzas, muchacho? -replicó Cunningham-. En mi opinión, es con mucho preferible a estar rodeado de estudiantes a medio formar y excesivamente impacientes. Se ahorra uno la tarea de dar muchas lecciones inútiles e innecesarias.
- Así que fue usted quien enseñó a esa mujer… Mangala, ¿no?
-Fui yo, en efecto -dijo Cunningham, con los ojos nebulosamente perdidos en la distancia-. Y nunca había visto antes unas manos y unos ojos tan rápidos. Sin embargo… -añadió, dándose unos golpecitos con el dedo en la cabeza y ensombreciendo las facciones-, no está muy en sus cabales, ¿sabe? Tiene el cerebro tocado…, por la enfermedad, la mala vida o Dios sabe qué.
-¿Y el joven? -preguntó Farley-. ¿Qué me dice de él?
- No lleva mucho tiempo aquí -explicó Cunningham-. Lo trajo Mangala: dijo que era paisano suyo.